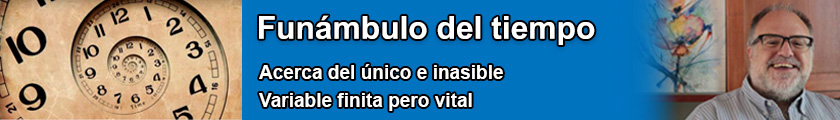A menudo me he preguntado, y lo sigo haciendo constantemente, sobre el sentido del teatro en estos días de las primeras décadas del siglo XXI. Es una interrogación repetitiva, pleonástica, se diría que hasta una pregunta poética, no simplemente porque no espere respuesta, sino porque la respuesta se metamorfosea a cada instante, se desdobla y plurifica, se contradice, se espeja y se desmaterializa o se petrifica.
Posiblemente ni siquiera los mismos interrogantes acerca del presente y el futuro del teatro en la sociedad actual tengan todavía algún significado. Las renovaciones que impulsaron Meyerhold, Artaud, Grotowski, parecieran no bastar ya para proponer un teatro que sea capaz de enfrentar a la humanidad de estos días. Y digo enfrentar, porque tal vez ése sea el término con el cual el teatro se tenga que proponer a un mundo como el que se plantea hoy. Si miramos críticamente la sociedad y el sistema en este preciso momento, y si somos absolutamente sinceros antes que nada con el mismo teatro y con nosotros mismos, podremos darnos cuenta que el teatro que se ve, en sus múltiples manifestaciones, en sus numerosísimas formas y búsquedas, no deja de ser un melancólico y vano tributo al pasado. Sólo que a diferencia de la caracterización de póstuma que nos da Esther Díaz para esta época, el teatro sigue abrevando en un pasado que aún mira a los griegos y a Shakespeare, y al Absurdo, y, en fin, a toda su propia historia, de la que espera aún arrancar jirones de vida para construir este híbrido tautológico que podría ser tan posmoderno como una comedia de Aristófanes, o tan arcaico como un auto sacramental de Calderón.
La cuestión es que en el caso del teatro, sobrevivir entre las ruinas de todas las ideologías no significa, como para la humanidad, la obligación de seguir viviendo, de encontrar alguna razón para subsistir, porque el instinto así lo ordena y porque, en el fondo, no podemos renunciar a la orden genético-cultural de ser los primeros seres en la pirámide evolutiva. En el caso del teatro no hay orden de supervivencia, no hay código genético que asegure superioridad de ningún tipo, y la expectativa de vida se reduce a la novedad permanente, a la enmascarada improvisación de formas y fórmulas que pretende satisfacer a una sociedad enferma de insatisfacción, pero a su vez incapaz de hallar satisfacción en un producto cultural, de la naturaleza que fuere.

En el teatro, la necesidad de novedad permanente nos catapulta a la edad oscura en que la hoguera esperaba impaciente a los herejes. Porque no existe novedad posible; hay que aceptar esta durísima verdad para empezar a plantearse si el teatro tiene sentido aún hoy. ¿Cambiaría el mundo, afectaría a la sociedad, la desaparición del teatro? Sigue siendo una pregunta retórica y llena de buenas intenciones ya nauseabundas, porque la respuesta la sabemos todos, y huele mejor que la pregunta misma. El verdadero interrogante debería plantearse en cambio desde otra conciencia, desde la conciencia de la necesidad humana del mismo arte, donde brota la duda acerca de la perdurabilidad de una disciplina que ya cumplió todas las expectativas, y desgraciadamente sigue cumpliéndolas, porque sin duda el teatro actual cumple las expectativas de la sociedad consumista, insatisfecha, materialista e instantánea.
Es válido que el teatro entretenga: es el objetivo explícito o encubierto del ciento por ciento de las manifestaciones sociales o denominadas culturales que tienen lugar en la actualidad, incluso las que aparecen como protestatarias. Es válido que el teatro tenga un contenido: en este caso ya no hablamos del ciento por ciento, pero sí de un gran número de hechos socio-culturales actuales, todos quieren decir algo, comunicar, concientizar, despertar, llamar, apelar, etc. ¿Y más allá de eso? ¿Buscar nuevas formas? ¿Cuáles, que no hayan sido probadas por las vanguardias, extenuadas por el Existencialismo, hibridizadas por la Posmodernidad y pegoteadas de cualquier manera por lo que sigue, llámese póstumo o actual? Por el camino del arte, si es que todavía hay un camino, el teatro ya no va a llegar a ninguna parte. Es igual caracterizar a una matrona doméstica sobre un escenario, que vestir a un actor de árbol o exhibirlo desnudo, proyectarlo como holograma o intervenir el escenario con toda clase de artilugios digitales. Hay algo que se ha extraviado para siempre, y eso ya no se recupera tratando de ser originales. Si hay alguna sangre nueva para el teatro, no está en el teatro.
¿Qué hacer? Tal vez caminar descalzos sobre las ruinas de todo lo que queda, que es todo. Mirar las carteleras de los teatros como se miran los afiches de las viejas películas de Hollywood, escuchar con una cierta melancolía a los actores que interpretan sus papeles con convicción y entereza. Leer esos textos teatrales que proponen historias, o conflictos, o planteos humanos, o verdades indiscutibles, o mentiras digeribles, lo que sea. Presenciar, lúcidos y con los ojos bien abiertos, todos los signos del post apocalipsis. Porque la destrucción ya acaeció, es cosa del pasado. Pero no por eso podemos llegar a creer que habrá una reconstrucción, un renacer, un resurgimiento o algo por el estilo. El teatro no es mesiánico. El campo está quemado y no hay nueva semilla para plantar, ha sido sembrado de sal. Sería muy humillante para nuestro recuerdo del teatro, aferrarnos a los buenos sentimientos, a las buenas intenciones, a los valores perdidos y a toda la propaganda buenista con que la sociedad llora su humanidad destruida mientras sigue deslizándose en el tobogán sin retorno de la muerte del alma.
Tal vez Grotowski vio con claridad lo que sucedía, y por eso decidió no hacer más representaciones, únicamente profundizar los ejercicios teatrales como vehículo hacia el descubrimiento de uno mismo. Sin duda ha sido una manera inteligente, espiritual y valiente de enfrentar lo que ya estaba presente en su época. Pero su experiencia no ha marcado un camino para la supervivencia del teatro como arte, ni ha sido una esperanza para el teatro del futuro.
Los griegos dieron un sentido al teatro, o más bien crearon un teatro para fortalecer el sentido de la sociedad; los romanos montaron espectáculos de entretenimiento, y para ellos el desahogo de las furias del pueblo se producía en los juegos públicos; los medievales hicieron del teatro un catecismo didáctico para la propaganda de la fe cristiana; los modernos empezaron a relatar historias, y los barrocos las llenaron del espíritu dramático, pesimista y ambicioso de la época; los neoclásicos pretendieron purificar la forma del teatro y lo volvieron burgués; los románticos volcaron en el teatro todo el melodramatismo tan querido a las multitudes, y que en realidad es la esencia del espíritu humano; los vanguardistas quisieron aunar teatro con las demás disciplinas y lograron un pastiche muy colorido e insostenible; los existencialistas le quitaron el conflicto y el dramatismo y lo convirtieron en un juego pseudofilosófico de árido pesimismo; los posmodernos lo llenaron de injertos espurios y a ellos agregaron la tecnología, volviéndolo una suerte de criatura frankensteniana de dudosa existencia.
Hoy el teatro no puede seguir ninguno de estos pasados, ni siquiera girar la cabeza para mirarlos. Si hay una materia común entre la crisis del teatro y el mundo actual, es justamente la carencia, la repetición de gestos obsoletos, la ingenua y ostentosa pretensión de cambiar algo de la realidad a través de un cambio en la palabra. El ser humano sobrevive a través de la transmisión de un código genético que tarda milenios, o millones de años, en modificarse. El teatro ha agotado ese mensaje subterráneo, y vaga ciego como un mendigo exiliado, un Edipo que fue rey y asesino, y al cual ninguna tierra ya le es patria.

Columnista invitado
Daniel Fermani
Profesor de Enseñanza Media y Superior en Letras y Licenciado en Lengua y Literatura Españolas, diplomado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Ha llevado adelante una profunda investigación en el campo del arte, trabajando el concepto del tiempo, la experimentación con la escritura en teatro, novela y poesía. Ha indagado en las raíces de la Posmodernidad en busca de nuevas técnicas actorales y dancísticas y sus consecuencias en la dramaturgia y en el trabajo teatral. Publicó cuatro novelas, dos de ellas en España y Argentina; cuatro libros de poesía; y tres volúmenes de obras teatrales. Desde 1999 dirige la compañía de Teatro Experimental Los Toritos, fundada en Italia y que prosigue sus actividades tanto en su sede de Roma como en Mendoza, y con la cual lleva a delante su trabajo sobre técnicas de teatro experimental. Ha ganado dos veces el Gran Premio Literario Vendimia de Dramaturgia; el Premio Escenario por su trabajo en las Letras; la distinción del Instituto Sanmartiniano por su trabajo a favor de la cultura, y una de sus obras de teatro fue declarada de interés parlamentario nacional al cumplirse los 30 años del golpe de Estado de 1976. Fue destacado por el Honorable Senado de la Nación por su aporte a las letras y la cultura argentinas. Ha sido Jurado nacional para el Instituto Nacional del Teatro (INT).