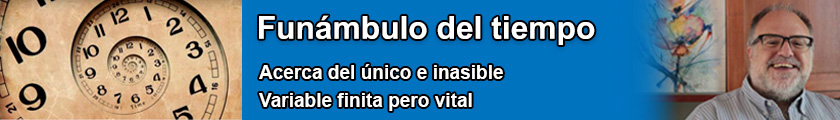¿Sabés qué pasaba debajo de la mesa grande de la cocina?
Ahí no había mantel: había mundos. Marta y yo nos sentábamos serios, como dos anfitriones de gala, y servíamos tés imaginarios a visitas invisibles. No entraba cualquiera: solo los que se portaban bien en la escuela o en la cuadra. Y si Marta callaba, era su niña la que hablaba; distinta, suave, y me encantaba escucharla. Ella también se quedaba en silencio cuando mi niño abría la boca. Éramos dos… pero en realidad éramos cuatro. Una piña.
Y de fondo, mi vieja nos metía Navarra en las venas: “uno de enero, dos de febrero…”. El siete de julio era la apoteosis: San Fermín y el cumpleaños de mi viejo. La casa reventaba de fiesta, y yo pensaba: ¿cómo no voy a ser feliz en semejante equipo?

Después jugábamos con Platón y el mito de sus cavernas en el seminario, o compartiendo la “manzana” in corpore sano de la universidad. Claro, ahí tocábamos las nubes con las manos.
Pero el niño también salió conmigo a la calle cuando hubo que correr. ¿Te acordás del Mendozazo? Corrimos como liebres. Eso no era juego: los palos pegaban en serio, y las balas hacían silbar el aire. Yo temblaba, pero él me empujaba: “Dale, no aflojés”.
Más tarde me acompañó en la huelga y lo vi pintando conmigo en la noche oscura, sin miedo, brochazo tras brochazo: “Queremos 90.000”. Y cuando la consigna brillaba en la pared, él festejaba primero, y mucho más luego porque lo conseguimos.
Lloramos derrotas y ausencias cuando cambiaron las reglas de juego, sí, pero a la vuelta de cada esquina nos esperaba una chispa nueva… Nos miramos, y otra vez a comenzar.
Pasaron los años y me sobraron corbatas.
Ahora lo miro y me mira. No me reprocha nada: me esperó siempre. Y me dice, como al oído: -Sabés, Marucho… todavía jugamos. Todavía cantamos. Lo que venga, lo peleamos juntos-.
Y yo le creo. Porque si algo aprendí de él es que el juego, cuando es de verdad, se llama vida.

Columnista invitado
Mario Santos Amézqueta
Nació en Mendoza en 1946. Próximo a cumplir ochenta años, su voz sigue sembrando versos como quien riega una viña antigua. Su vida estuvo marcada por giros intensos: ingresó joven al seminario, donde la fe y las humanidades templaron su vocación de servicio. La guitarra y la palabra lo llevaron a villas de emergencia y patronatos de menores, siempre al lado de los más olvidados. Estudió periodismo, ciencias políticas y sociales y psicología, y fue docente universitario hasta que el golpe militar de 1976 lo convirtió en preso político y luego en exiliado. En Ecuador fundó agencias, publicaciones infantiles de pedagogía escolar, productoras audiovisuales y una organización de los niños por la paz. En España reinventó sus manos como artesano, mientras su pluma se abría en diarios y poemas. Hoy, después de haber vivido en tres países y atravesado tantas estaciones, continúa escribiendo con la misma vocación que lo sostuvo siempre: servir, compartir y dejar testimonio. Su obra literaria -intensa, cercana, marcada por la esperanza- es el fruto maduro de una vida que nunca se rindió.