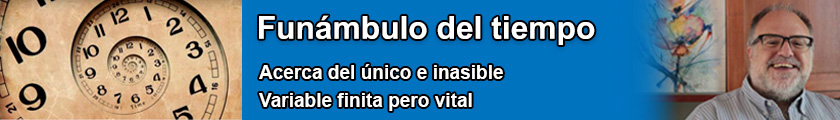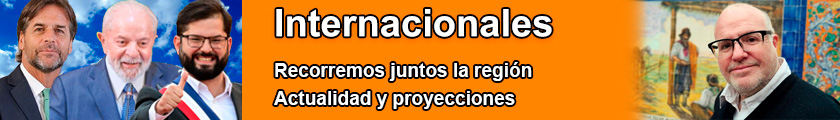Las cosas por su nombre, los motores subjetivos de la conducta humana
Primera parte
Yendo de lo general a lo particular, podría decirse que las comunidades humanas han demostrado, desde lo que nos cuentan la historia y la antropología, dos tipos de conductas en cuanto a su organización: la inclusiva, en donde la comunidad integra a todos sus miembros como parte de su estructura, y la excluyente, en la que los miembros más fuertes se apropian de los medios de subsistencia y los débiles quedan condenados a servir a los fuertes o peor aún, a la exclusión e incluso a la muerte. O sea que las diferencias entre los humanos tienen que ver con el inicio de la apropiación de los medios de subsistencia por unos pocos, fuertes, que sojuzgaron a unos muchos, débiles, por su condición o por su contexto. Sea por la perversión de los liderazgos, sojuzgando a su propio grupo de pertenencia o por el asalto de un grupo por otro.
A partir de aquí hay otra discusión ¿qué lugar ocupan en la organización social los incluidos, dominantes y dominados? ¿Cuál es su lugar en la distribución de los bienes que la comunidad produce? ¿Amos o esclavos, señores o siervos, patrones u obreros?
Sin embargo, al menos desde lo discursivo, a lo largo de nuestra historia como humanidad, prácticamente todos los enunciados de los dueños de la palabra, los que escribieron la historia dictada por los dominantes o en representación de sus intereses, hablan de inclusión y protección de la población en general, aunque la evidencia nos muestra que no ha sido así.

Vemos que la organización social de las comunidades ha estado siempre alrededor de sus modos de producción. A partir del sedentarismo cuando un grupo atacaba a otro tenía la opción de rapiñar sus bienes y retirarse, o esclavizar a ese grupo para que siguiera produciendo para ese -desde ese momento- amo.
El esclavismo, como modo de producción, ha existido durante miles de años. Fue el modo de producción de las ciudades estado que conocemos de Grecia y el modo de producción de los imperios desde Egipto hasta Mesopotamia y Roma, hablando de la historia occidental.
Por supuesto que también existían los ciudadanos libres, fundamentalmente artesanos, comerciantes, soldados y mercenarios. La clase propietaria, dominante, se ocupaba del gobierno y de lo militar en la conducción de los ejércitos. ¿Qué fue entonces lo que condicionó la desaparición del esclavismo como modo de producción, al menos en occidente, y el paso al feudalismo? Un paso que por supuesto no fue automático y se produjo de manera progresiva a partir de condiciones económicas y militares.
El crecimiento elefantiásico del imperio Romano, con fuertes liderazgos militares en gran parte del territorio, fundamentalmente el que correspondía a sus fronteras, y el conflicto permanente dentro de la clase dominante romana que pretendía ostentar el poder central y debía aliarse, para ser respaldada, con esos líderes militares y así mantener y/o acrecentar sus privilegios, provocó incontables guerras civiles entre los poderosos.
Por supuesto que hubo a lo largo de la historia rebeliones de los esclavos contra el poder. Posiblemente las más importantes de las que tenemos relato histórico fueron las guerras serviles, las dos primeras en Sicilia y la tercera, la que mayor desarrollo tuvo y creció en la península itálica; fue la liderada por Espartaco, la única que además de abandonar la condición de esclavos tenía aparentemente un proyecto de poder. Fueron finalmente derrotados y masacrados, siendo crucificados los sobrevivientes de la pelea final.
Roma, como todo imperio, vivía de la rapiña. Invasión, conquista y vasallaje de los pueblos sojuzgados. Como decíamos, a raíz de su gran expansión y de la dificultad del poder central para controlar tamaño territorio, esto favoreció el desarrollo de múltiples guerras civiles, lo que también generó que importantes zonas se debilitaran militarmente. Esto se agravó por la invasión de otros pueblos, de otros imperios; los Hunos, los Ostrogodos, etc. Progresivamente el Imperio se fue haciendo económicamente inviable al disminuir su capacidad de coacción.
Para intentar subsanar esta debilidad económica se creó una institución jurídico, político-económica que esperaban permitiera su supervivencia, el colonato. Esto implicó un cambio en el modo de producción. El colono era un hombre ‘libre’ que arrendaba un fundo por un tiempo determinado. Sin embargo, según las constituciones del bajo imperio, el colono era también el “servus terrae”, que estaba inamoviblemente vinculado a la tierra que cultivaba. O sea que la denominación de siervo no implica el servicio a un amo, tarea que también hacía el esclavo, sino que es un servidor de la tierra, no puede separarse de la tierra que cultiva. Del producido, el colono (de aquí deriva la palabra colonia) debía entregar al poder central un tributo, que representaba el arrendamiento. La tierra seguía siendo del poder central que “protegía” al colono.
Con el debilitamiento del poder central aumentó el poder del jefe militar de la zona en donde estaban establecidos los colonos, generándose así, de manera progresiva, el poder feudal, que fue separándose del poder central, al que finalmente desconoció.
Posteriormente, con el reacomodamiento a partir de los feudos y las alianzas entre los más poderosos fueron surgiendo las monarquías absolutas, los reyes por la supuesta voluntad de dios en donde la iglesia jugó un papel protagónico y fundamental para legitimar estas pretensiones. Curiosamente los reyes cristianos repetían el modelo de los faraones que se presentaban como dioses, o del endiosamiento de los emperadores romanos. No eran dioses, pero eran ‘reyes por voluntad divina’, con poder de vida y muerte sobre el resto de los mortales, súbditos, siervos o vasallos.
En el caso de la invasión europea a América se produjo un retroceso en la historia y en los modos de producción, una reedición del esclavismo. Fueron esclavos los pueblos americanos reducidos a servidumbre en las mitas y encomiendas y se esclavizó a miles de africanos secuestrados de sus pueblos para traerlos y venderlos en América, constituyendo un verdadero genocidio, bendecido por la iglesia. Es importante aquí, reconocer que hubo sectores de la iglesia que pretendieron respetar la libertad de algunos pueblos originarios, casualmente no fueron respaldados por Roma y lo pagaron con sus vidas o con la expulsión.
Mientras el absolutismo monárquico se desarrollaba en Europa y se reeditaban los imperios, los artesanos y comerciantes, hombres libres viviendo en ciudades, los burgos, llegaron a enriquecerse al punto de financiar a los reyes. Ya que no podían tener tierras, que eran privativas de la nobleza, parte de la banda de los reyes, tenían la banca. Una consecuencia de la acumulación de su capital fue que cuando ese capital se invirtió en aumentar su producción de manufacturas se generó la industria. Los siervos que hasta ese momento solo podían salir de su condición, frecuentemente miserable, incorporándose a los ejércitos, pudieron trabajar para esas industrias incipientes, como los telares por ejemplo, acrecentando con su trabajo la riqueza de los burgueses.
Es interesante preguntar por qué los burgueses se enriquecieron al punto de financiar a los reyes. La riqueza de los imperios siempre salió de la rapiña y el vasallaje de pueblos sometidos, Las monarquías fueron y son económicamente improductivas, parásitos de las sociedades que dominan. Al no tener una fuerza militar suficiente para ejercer la conquista es lógico su empobrecimiento. Excepción se dio con España que al invadir América disfrutó de una riqueza extraccionista de oro y plata e inclusive retrocedió en su desarrollo industrial, cosa que fue aprovechada por Inglaterra que se convirtió en una gran proveedora de manufacturas.
El choque entre los intereses de la burguesía productiva y la monarquía parasitaria era lógico e inevitable. Se dio violentamente en Inglaterra en el siglo XVII con Cromwell y en Francia en el siglo XVIII. En el caso de Francia las consignas de libertad, igualdad y fraternidad con las que sedujeron al pueblo para su participación, sólo quedaron en consignas.
(continuará)

Columnista invitado
Daniel Pina
Militante. Ex-preso político. Médico especialista en Terapia Intensiva. Jefe de Terapia Intensiva del Hospital Milstein. Psicoterapeuta dedicado al tratamiento de Trastornos post- traumáticos.