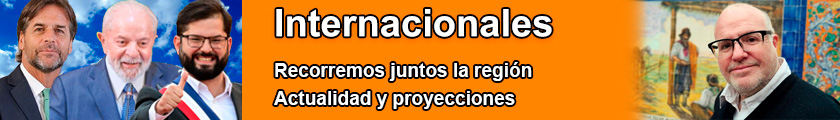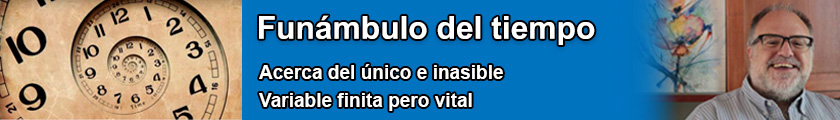La estadística dice que 8 bodegas cierran por año. Y también dice que con una cucharadita de vino (7,5 mililitros cúbicos) se le paga al obrero que fabricó el vino de toda la botella (750 mililitros cúbicos).
La vitivinicultura es un ecosistema, siempre regulado desde el Estado. Así nació, y así se desarrolla por estos días. Si bien lo más importante de un ecosistema es la vida, en nuestro ecosistema vitivinícola -capitalista- es la ganancia, siguiendo la regla mundial del sistema económico que ya lleva 200 años de crisis por exceso de maduración.
El modo de producción se ejerce sobre la utilización de los recursos, básicamente tres: la tierra, el agua, y los brazos que trabajan. Esa relación entre naturaleza y sociedad requiere una revisión, a la luz de los resultados.
![]()
Paréntesis: valga la alegría para los pueblos de aguas abajo (Lavalle y departamentos del Este), del agua que llegó por estos días sobre el Río Mendoza, pero no alcanza ese fenómeno climático para cambiar la estructura de succión que el modelo agroindustrial hizo desiertos a esas zonas de sacrificio. Cambiar eso es mucho más complejo que la suerte de una buena nevada cada tanto. Democratizar y “bajar” el agua a los pueblos de aguas abajo (y dar acceso al uso de la tierra) es una deuda pendiente, y no está en la agenda política de la provincia. Esa sería una verdadera solución, y no la aventura megaminera sin industrialización que sobrevuela en las mentes de algunos gobernantes y empresarios.
Pero volvamos a los números de la industria madre: esta temporada se han triplicado los costos operativos para la producción, mientras el kilo de uva se paga apenas un poco más que hace un año. Eso pasó por las medidas iniciales de Javier Milei, apoyadas por el gobernador de Mendoza en lo esencial. Donde algunos ven desregulación económica yo veo una “gran regulación a la baja” de derechos adquiridos, y esa baja no viene a cambiar ninguna tendencia anterior, sino que profundiza los males heredados del ecosistema, por lo que una mirada de largo plazo hacia atrás debe estar siempre presente en el análisis. Hablar de los ’90 es hablar de hoy, y aunque suene fuerte decirlo, es hablar de muertos, quiebras y lamentos.
Son cinco los eslabones humanos interactuando en el ecosistema; los seres humanos que trabajan, los seres humanos que invierten el capital, los que ponen la tierra, los que comercializan y los financistas. La regla es que quien pone la plata termina succionando la mayor cantidad de valor de la cadena. Obvio que la plata viene de succiones previas, pero ese es otro tema. Los financistas (que serían los bancos y fondos de inversión), los comercializadores (son los hipermercados que venden el 80 % de los alimentos), y los capitalistas (los bodegueros, que son a su vez dueños de las mejores tierras) son los que se dejan la tajada grande. Los trabajadores y productores de uva son los relegados del sistema. Si tenemos en cuenta que la industria vitivinícola mueve al año 4.000 millones de dólares (para el año 2018 según Ferreyra Vera esa renta llegó a 8.789 millones de dólares), claramente, el problema no es de escasez de recursos sino de cómo se distribuyen.
Vamos al detalle: al obrero le pagan por cosechar 23 kg de uva (tacho promedio) unos 300 pesos. Con esa uva se fabrican 16 litros de vino que se venden a 5000 pesos el litro en promedio. O sea, que la uva del tacho genera 80.000 pesos en góndola. Con un 0,4 % le pagan al obrero rural (que suman 30.000 seres humanos), con otro tanto similar le pagan al obrero de bodega (que suman unos 14.000 seres), llegando a la asombrosa conclusión que con el 1% del valor bruto de la cadena se pagan los brazos que trabajan en el zurco y la bodega. Difícil de digerir esa desigualdad.
Al finquero le pagan el 7 % del valor del vino puesto en góndola. Algo de 350 pesos el kilo de uva que será la materia prima para hacer el vino de una botella 3/4L.
Los grandes bodegueros se quedan con el 40 % de la cadena de valor (estos datos son resultado de un estudio realizado por Aproem). Compran la maquinaria afuera del país, por lo que sus inversiones no traccionan a la industria nacional metalúrgica. Y como toda la cúpula empresarial argentina, son parte de elusión y evasión fiscal y de fuga de activos al exterior.
Datos de la concentración: sólo ocho compañías controlan el 70 % de las ventas en el mercado exportador y de ese porcentaje la mitad es controlada por apenas dos. Entre tanto, cuatro agentes controlan el 70 % de las ventas del mercado interno y tres agentes líderes -Peñaflor, Fecovita y Baggio- llegan a acaparar más del 90 % de la demanda de vinos comunes (Chazarreta 2012, Ferreyra y Vera 2018, en Barzola Elizagaray y Engelman 2020). La estadística dice que 8,4 bodegas cierran por año, dando vigencia al conocido dicho de “El pez grande se come al pez chico”. Si analizamos los últimos años, vemos que en 2010 elaboraron 703 bodegas en Mendoza, y para el año 2021 se llegó al pico más bajo, con 611. Es decir que en 11 años se perdieron 92 establecimientos, a razón de 8,4 bodegas por año, siendo el Este provincial el más afectado en estas pérdidas (datos del INV).
Los supermercados se colocan del lado ganador de la fórmula, con la apropiación de un 30 % del valor bruto generado por este sector, cuadruplicando en participación el sector productor de la uva, y multiplicando por 30 al sector obrero. Cifras difíciles de digerir.
Y para terminar el círculo de porcentajes, tenemos el Estado que recauda el 17 % del valor de la cadena.
Se viene dando en los últimos años un proceso de deshumanización creciente de la actividad. Un flujo de circulación del valor migratorio hacia las casas matrices o cuentas bancarias en el exterior de los pulpos del sector, contrasta con trabajadores y productores que siguen peregrinando por derechos laborales y de acceso a los recursos calcados de los inicios del siglo XX.
Vemos que el sector del trabajo y la industria pequeña y mediana son los mayores afectados por el temporal liberal que viene soplando desde la época de José Octavio Bordón y Carlos Saúl Menem, con el resultado ya conocido de la concentración y extranjerización de la actividad (de las 20 mayores bodegas sólo 6 son de capitales locales, Diario Los Andes, 23/12/18). Lo de Milei es un nuevo impulso a algo ya conocido por los mendocinos.
El otro sector claramente perjudicado son los trabajadores del sector: empezando por los temporarios de cosecha, calculados en 30.000 personas, que están mayoritariamente sin registración y pasan el invierno a duras penas. Es el sector invisible que levanta fortunas con sus brazos y son muy mal retribuidos. Si bien hay una ley de trabajo agrario (la 26.727) que buscó combatir el trabajo en negro en el agro, fue derogada en lo ecencial con el DNU 70/2023 de Javier Mieli. Esa ley obligaba a una intermediación estatal con fines de control para que los patrones cumplan con las mínimas prestaciones laborales (art. 66 ley 26.727). Agreguemos que ese trabajador o trabajadora tendrá que pagar más en tarifas de transporte y energía por la restauración unitaria de Milei, lo que licuará los salarios aún más, deprimiendo demanda y producción.
Otro sector es el de los productores de uvas. Podemos ver que la cantidad de tierra implantada con vid es la misma desde hace 30 años, pero en menos manos. El dato es que la Argentina en el año 1990 poseía 210.371 hectáreas de vid con 36.402 viñedos, y para el año 2022 poseía la misma superficie con vid, pero con 13.312 fincas menos. O sea, se concentró la tierra en menos manos. Se perdió más de un tercio de los productores vitícolas. Datos del INV.

Si no ampliamos la base agraria, diversificamos los cultivos, e industrializamos, seguiremos la agonía actual. El único camino que beneficia al pueblo es un agro potente para el mercado interno de alimentos, saliendo de la disyuntiva estrecha de especialización vitivinícola o megaminería primarizante.
Si usamos la figura de la cadena de valor, tenemos que decir que los eslabones de la cadena cada vez son más desiguales, los salarios pagados por la industria son los más bajos de la industria, el porcentaje de trabajo en negro de los trabajadores de cosecha es muy alto. Cada generación de mendocinas/os ha sido testigo de los límites del modelo vitivinícola.
Es un modelo configurado por las clases dominantes locales en sintonía con las nacionales allá por 1900. Hoy han pasado 120 años, y 30 años del último relanzamiento, y el rey está desnudo, ha quedado claro cuáles son sus límites, lo que podemos esperar de él y lo que no. Sobre todo, queda clara su incapacidad para incluir en sus beneficios a la mayoría de la población mendocina.

Columnista invitado
Nicolás Guillen
Tiene 46 años, es sociólogo y abogado. Sin haber ocupado cargos públicos tiene una militancia social y política de más de 28 años. Es presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo de Mendoza, y colaborador con los movimientos de trabajadores vitivinícolas, del agro y barriales. Partícipe redactor del proyecto de ley para la creación de una Empresa Provincial de Alimentos en trámite legislativo.
Notas
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/10/bodegas_inscriptas_y_elaboradoras_2010_al_2021_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/10/informe_anual_de_superficie_2022_0.pdf