
1. Córdoba, recién depuesto Perón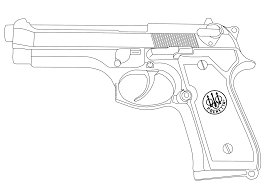
La Beretta calibre 22 descansaba fría sobre la mesa de exposición. Habría sido útil mucho antes, cuando las decisiones no esperaban y el coraje se medía en instantes. Ahora, su presencia era tan silenciosa como las miradas furtivas en el almacén de armas o los murmullos en las esquinas.
Había días en los que todo le parecía irreal. Los rieles del tranvía seguían cortando las calles como siempre, y el sol todavía encendía el calicanto de las casas coloniales del centro de Córdoba al atardecer. Pero algo profundo se había quebrado en la ciudad y en su gente. Era un duelo silencioso, colectivo, el eco de un país que se sacudía las cenizas de un sueño hecho pedazos. Pese a que hubo muchos que estuvieron a favor del cambio, ahora no querían reconocer que se habían desbarrancado hacia una calidad de vida más precaria.
Habían pasado tres años desde que golpe militar lo trastrocó todo. Tres años de masticar una rabia sorda, de intentar reconstruir su vida reducida a escombros por la “Revolución Libertadora”. Los militares, con su crueldad precisa y mecánica, no sólo habían roto las instituciones del Estado, también habían aplastado sueños, vidas y esperanzas, y eso le dolía aún más. Dolía como una herida que nunca cierra, que late con cada titular del diario y con cada recuerdo de lo perdido.
Él había sido uno de los que creyó en un país diferente. Una patria justa, libre y soberana, como repetían los discursos de Perón en las plazas colmadas. Solo quedaba el eco, ahora esa fe le parecía un chiste cruel, enterrada bajo una montaña de voces apagadas. Solo renacía en las pocas veces que coincidía con algún compañero con quienes soñaban un regreso que no alcanzaban a delinear. Eran encuentros furtivos, disfrazados de reunión familiar. Un asado, muchos niños, un jolgorio disfrazado de festejo patrio nada más. Allí escondidos en la multitud cuchicheaban sus sueños truncos, esquivando las represalias, actualizaban los sufrimientos de los caídos, de los presos y las familiar rotas.
Pensaba que era una venganza atroz de las Fuerzas Armadas en su conjunto -sumados a los actores civiles y la iglesia– un escarmiento contra Juan Domingo Perón. Los poderosos no podían tolerar que uno de los suyos, un militar de carrera, se hubiera excedido en el respeto y la consagración de derechos para “los desposeídos de siempre”.
Este tipo de afirmación se leía en los panfletos de las unidades básicas, esa suerte de comité de partido político donde había pivoteado el trabajo político y social del gobierno peronista y que aun funcionaban, pero de forma clandestina.
Le costó absorber la idea que después de casi una década de haberse sumado a la construcción de una patria justa, libre y soberana, ahora venían con eso de “la revolución libertadora”.
-Esa runfla de personas soberbias, mentirosas, cobardes, asesinas y ladronas sin alma. Nada les importaba la Patria ni nadie– murmuraba cada mañana al leer el diario, palabras cargadas de enojo, más o menos iguales. Palabras que ya no podía contener.
La militancia, que una vez lo llenó de propósito, había terminado abruptamente y con ella se habían esfumado otras cosas: su carrera universitaria, su futuro, su tiempo. Primero fueron las aulas, donde lo aplazaron con excusas mezquinas. De aquel pasado promisorio en lo colectivo y lo individual quedaron los libros guardados en un baúl, como un ataúd donde sepultó su pasado académico.
Y mientras todo parecía derrumbarse, la ciudad seguía. El canal que partía Córdoba en dos se volvió su testigo mudo. Durante años, cada vez que cruzaba el puente, pensaba qué hacer con su vida. Las respuestas no llegaban. Sólo el ruido de sus pasos sobre el concreto y el agua corriendo abajo. Para vivir se ganaba “el mango” vendiendo de todo, menos su alma al diablo.
La propuesta del nuevo presidente Arturo Frondizi, ese llamado épico al petróleo llegó como una chispa inesperada. No le importaba la política del presidente, pero sí la posibilidad de rehacerse, de apostar de nuevo. Se aferró a la idea como un náufrago a un tronco en el río. Para lanzarse al abismo del emprendimiento, reunió socios, alquiló una elegante oficina y vendió hasta la casa de su familia obtenida gracias a un crédito hipotecario peronista que pudo ser tramitado con el bono de cobro de su esposa, maestra de grado.
Se compró un auto de esos que en cada acelerada consume la producción de una refinería de petróleo. Claro, había que ser demostrativo y ostentoso.
Para él era más una cuestión del tipo desafío personal. Prefería verse a si mismo como un emprendedor, pero con un sustento ideológico unido a una causa justa, que le recordaba el tiempo pasado.
Durante los dos años siguientes alternaba su tiempo entre el armado y la consolidación de su empresa y la venta de terrenos, bolsas de maíz, ruedas para tractores y lo que fuera que le permitiera cobrar una comisión para comer.
Había algo heroico en su esfuerzo, aunque fuera sólo en su imaginación. La mojarrita que quería competir con ballenas en un océano donde el petróleo marcaba el destino de los fuertes. Pero en cada paso, en cada decisión, sentía que todavía luchaba por algo más que dinero: un eco lejano de justicia, de dignidad, de recuperar la vida que los militares, la iglesia y sus socios le arrebataron.

Columnista invitado
Rodrigo Briones
Nació en Córdoba, Argentina en 1955 y empezó a rondar el periodismo a los quince años. Estudió Psicopedagogía y Psicología Social en los ’80. Hace 35 años dejó esa carrera para dedicarse de lleno a la producción de radio. Como locutor, productor y guionista recorrió diversas radios de la Argentina y Canadá. Sus producciones ganaron docenas de premios nacionales. Fue panelista en congresos y simposios de radio. A mediados de los ’90 realizó un postgrado de la Radio y Televisión de España. Ya en el 2000 enseñó radio y producción en escuelas de periodismo de América Central. Se radicó en Canadá hace veinte años. Allí fue uno de los fundadores de CHHA 1610 AM Radio Voces Latinas en el 2003, siendo su director por más de seis años. Desde hace diez años trabaja acompañando a las personas mayores a mejorar su calidad de vida. Como facilitador de talleres, locutor y animador sociocultural desarrolló un programa comunitario junto a Family Service de Toronto, para proteger del abuso y el aislamiento a personas mayores de diferentes comunidades culturales y lingüísticas. En la actualidad y en su escaso tiempo libre se dedica a escribir, oficio por el cual ha sido reconocido con la publicación de varios cuentos y decenas de columnas. Es padre de dos hijos, tiene ya varios nietos y vive con su pareja por los últimos 28 años, en compañía de tres gatos hermanos.













