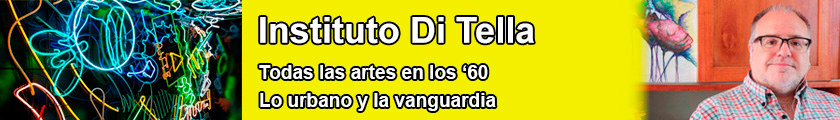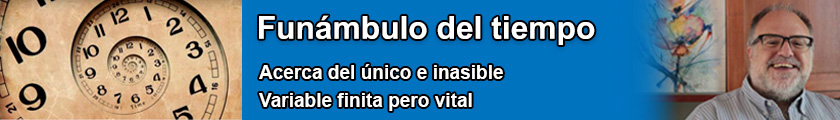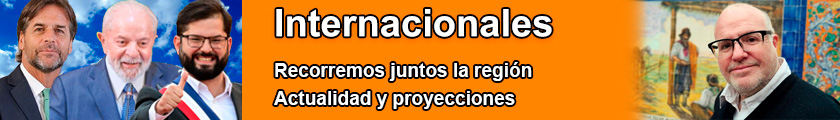El estrés es la respuesta fisiológica de defensa ante situaciones que nuestra subjetividad interpreta como riesgosas y/o peligrosas, sean estas reales o imaginarias. Puede tener diferentes niveles de intensidad de acuerdo a la percepción subjetiva experimentada por el sujeto.
Consiste básicamente en incrementar la disponibilidad de neurotransmisores activadores y hormonas que activan nuestro sistema de defensa, básicamente adrenalina y cortisol, por parte de las glándulas suprarrenales y de todas las terminales presinápticas y que nos permitirán la huida o el combate, defensa o ataque.
Independientemente de su intensidad este fenómeno es parte de nuestro funcionamiento habitual; después de todo podría decirse que la mayoría de los actos que protagonizamos implican conductas defensivas. El solo hecho de peinarnos y mostrarnos aseados y vestidos ante los demás implica una conducta cultural que pretende que seamos aceptados por el resto de los miembros de la comunidad, nos estamos defendiendo del posible rechazo.

La física nos enseña que todo sistema sometido a tensión o presión por una o más fuerzas que operen sobre él tiene un límite de tolerancia después del cual se producirá una ruptura, nuestro sistema emocional no escapa a este mismo esquema de funcionamiento.
Y así como cualquier sistema físico puede ser reforzado para aumentar su umbral de tolerancia a la presión o tensión y por lo tanto aumentar su resistencia, el entrenamiento conductual también elevará nuestros umbrales de resistencia. Es lo que permite que ante las distintas circunstancias de la vida, aquello que puede sobrepasarnos y convertirse para nosotros en un trastorno insuperable o difícil de superar sea normal para el profesional entrenado; sea este mecánico, carpintero, médico, zapatero o bombero.
En situaciones contextuales que podemos vivir como de alta demanda, a estos fenómenos que ocasionan sensación de demanda se los llama estresores. Puede darse que esta sensación persista aunque el estresor ya no esté presente, se ha incorporado entonces a nuestra percepción como habitante, se incorporado a nuestra subjetividad. Decimos entonces que una persona (digo persona porque estamos hablando de humanos, pero esto es válido para la mayoría de los seres vivos) está estresada cuando hay una respuesta sin estímulo evidente, o sea que el estímulo que gatilla el proceso está anclado en su subjetividad, en su inconsciente, y desde esa profundidad genera el ataque del que el sujeto se está defendiendo.
Analicemos entonces cuales pueden ser las consecuencias de este estrés persistente cuando supera el umbral de tolerancia que puede tener un individuo. El primer síntoma de estrés es la sensación de soledad, una soledad que se parece al abandono. Se adueña del sujeto una gran sensación de inseguridad e indefensión, por ende de soledad, que llevará a la introversión y la autocompasión rompiendo los puentes de empatía con el entorno y traerá progresivamente la ruptura de lazos afectivos lo que retroalimenta la sensación de soledad. Este círculo vicioso se comporta como una espiral involutiva que lleva a la despersonalización del resto, a la incapacidad de ver al otro como sujeto, entendiendo que nuestra condición de sujetos es la que nos permite la interacción con ese otro. Lo que sigue es la anhedonia, o sea la imposibilidad de sentir placer, y la pérdida de la capacidad de ulteriorizar, esto es pensar en las consecuencias del hacer o del dejar de hacer.
El sujeto está perdido en un mar de incertidumbre y frecuentemente la búsqueda de experiencias compensadoras para la angustia que este devenir provoca lleva a conductas adictivas, alcohol, drogas, ludopatía, etc., en las que la depresión posterior al consumo será cada vez mayor y están descriptas las rupturas vinculares y en algunos casos el suicidio.
El cuadro relatado en los últimos párrafos es conocido como “burnout”, la traducción poética sería ‘la pérdida de la efervescencia de la vida’, o más vulgarmente el síndrome de la cabeza quemada, también del desgaste profesional y antiguamente se lo mencionó como surmenage. Hay múltiples publicaciones con descripciones del cuadro desde 1974. En 1985 se lo llamó Síndrome de Thomas, por el protagonista de la novela de Milan Kundera “La insoportable levedad del ser”, un médico al que ya todo le resbalaba y había perdido el compromiso y el interés por sus pacientes con gran afectación de su vida de relación. Cuando se presentó con este nombre se lo adjudicó como un problema de salud mental que se observaba en algunas especialidades médicas como consecuencia del estrés constante, luego se observó que en cualquier actividad sometida a estrés sostenido podía darse.
Caben preguntas sobre esta condición ocasionada por el estrés, sobre todo a partir de entender que se da como consecuencia no solo de la presencia de estresores sino también de la soledad en la que se encuentra quien está sometido a ellos. Es conocida la vieja frase de que ‘la unión hace la fuerza’, cuando trabajamos en equipo, con permanente interacción entre los integrantes del equipo, la aparición del burnout aparentemente se minimiza. Vemos entonces que las dos maneras posibles de evitar el burnout son, desde lo individual, el entrenamiento, que no está disponible para todo el mundo y desde lo social el acompañamiento con nuestros semejantes en la tarea u ocasión que se plantee; en definitiva descubrimos que la sensación de pertenencia y compromiso con los que sentimos “los nuestros” nos hace más fuertes y nos pone en mejor situación para enfrentar la adversidad.
¿Es posible que socialmente también ocurra el burnout? En un mundo permanente estimulado a través de los medios de comunicación y las redes sociales por mensajes que ensalzan el individualismo y denostan la solidaridad, a través de discursos meritocráticos y competitivos, cuando en el podio hay a lo sumo lugar para tres y el resto queda abajo, desvalorizado y excluido, la realidad puede funcionar como un estresor que nos acompaña las 24 horas. Por otra parte los permanentes mensajes de odio que los que hegemonizan la cultura nos vierten por todos los medios posibles de comunicación, públicos o redes, nos invitan al individualismo más acérrimo echándole la culpa de todos los males al enemigo odiado, sin hacernos cargo de nuestras responsabilidades y falta de compromiso, tomando como herramienta de justificación para nuestra frustración el odio que nos ofrecen los que mandan hacia un enemigo que, no casualmente, es el pobre, el distinto o el débil. Si no tenemos lazos afectivos de pertenencia consolidados con nuestra comunidad podemos ser pasibles de burnout social.
El otro riesgo social emergente es la naturalización. Nos acostumbramos a ver gente en situación de calle y simplemente nos cruzamos de vereda o pasamos sin mirar, rápidamente subimos los vidrios ante el limpiavidrios o el limosnero que pasó del atrio de las iglesias hace 50 años a cualquier esquina de tránsito moderado o alto. Es conocida la historia de que si intentamos poner una rana en un recipiente con agua caliente inmediatamente saltará fuera para protegerse; pero si la ponemos en un recipiente con agua fría nadará tranquila y al calentar progresivamente el agua tolerará el calor creciente hasta morir cocinada. Como las ranas de la historia a veces las comunidades se acostumbran a tolerar situaciones que las perjudican llevando su nivel de tolerancia a límites cada vez más elevados, estos umbrales de tolerancia elevados se transforman en lo que llamamos naturalización. Así era tolerado el derecho de pernada ejercido por los señores feudales en el medioevo quienes tenían la potestad de la desfloración de las vírgenes en la primera noche del matrimonio de los siervos; afortunadamente, al menos en la literatura que nos regaló Lope de Vega, hubo un Fuenteovejuna que mató al comendador.

Columnista invitado
Daniel Pina
Militante. Ex-preso político. Médico especialista en Terapia Intensiva. Jefe de Terapia Intensiva del Hospital Milstein. Psicoterapeuta dedicado al tratamiento de Trastornos post- traumáticos.