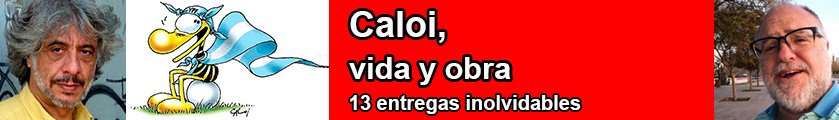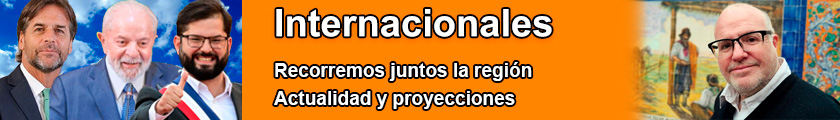24. El helicóptero y después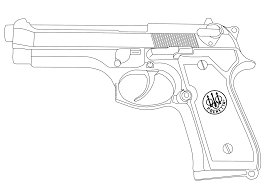
El país se deshilachaba como una media vieja. De la Rúa se fue en helicóptero, con los ojos perdidos y el traje arrugado por dentro. Quedó flotando en el aire una sensación de fin del mundo. Durante días, los argentinos no supieron quién era el presidente. Se turnaban en el sillón de Rivadavia como si fuera una silla caliente: Puerta por ley, Rodríguez Saá por Asamblea, que apenas duró una semana y dejó la bomba del default tirada sobre la mesa. Después Camaño, tres días más. Nadie quería agarrar el fierro caliente.
Recién cuando Duhalde asumió, el aire empezó a pesar menos. Decretó el fin de la convertibilidad, ese matrimonio forzado entre el peso y el dólar. Al principio fue una catástrofe: inflación, pobreza, bronca. Pero después, a pesar del caos, hubo un principio de orden. El neoliberalismo noventista quedaba atrás, con sus fantasías de Miami y privatizaciones gloriosas que solo empobrecieron más al que siempre estuvo fuera de esos planes de gloria.
Antonio vivió todo eso desde su escritorio con la Beretta calibre 22 arriba de los papeles, mientras el país cambiaba de presidente como quien cambia figuritas repetidas. Lo único constante era la sospecha. La suya, la del jefe, la de los presidentes, que al ser muchos ya no se sabía quién era quien. Y en ese río revuelto, su tarea pasó de ser un juego a una trampa.
Fue ese tiempo de revueltas, protesta de ahorristas frente a los bancos, de piqueteros en la plaza, y gente que caminaba como zombi por las calles en medio de esa convulsionada ciudad. En esa confusión tomó la Beretta calibre 22 y empezó a usarla todos los días. Adquirió el hábito y aflojó -o creyó aflojar- la paranoia que lo seguía a todos lados. O al menos eso deseó durante un tiempo.
Exactamente el miércoles 26 de junio de 2002 salió de su departamento tipo casa en Avellaneda, con el tiempo justo para llegar a la oficina de Viamonte y Callao, en la ciudad de Buenos Aires. El tráfico estaba pesado, puso la radio en vez del clásico CD de Los Redondos. Quería saber cuál era el camino más rápido para llegar. Así se enteró que otra vez estaba cortado el tránsito en el Puente Pueyrredón. Maldijo su elección, el camino más corto no siempre es el más rápido.
Giró la cabeza para cambiar el dial de la radio, y en ese instante sintió el golpe: un estruendo de vidrio y metal que sonó como el badajo de una campana rota. Levantó la vista: el capó de su auto estaba incrustado en una camioneta 4 x 4 embarrada. No alcanzó a ver mucho más, todo se transformó en un torbellino de gritos, bocinazos y un gaucho con boina blanca que se le venía encima como para sacarlo del auto y carnearlo allí, en medio de la avenida.
Fernando no se bajó del auto. Hundió la mano entre sus ropas y sintió el frio familiar de la Beretta calibre 22 que lo acompañaba cálidamente, como una segunda piel.
Un cúmulo de ideas desordenadas pasó con imágenes, una detrás de la otra, frente a sus ojos. Afuera, el gaucho de la cuatro por cuatro gritaba y pataleaba; el resto de quienes quedaron trabados por el choque sumaban a los gritos sus reclamos. Antonio miraba fijamente el parabrisas de su auto, como si fuera la pantalla de un autocine, una mano en el volante, la otra entre sus ropas aferrada al arma salvadora.
Cuando llegó a su casa esa noche, pudo saber el detalle de lo sucedido durante la protesta en el Puente Pueyrredón. Aquello marcó un punto de quiebre en la crisis política y social que atravesaba Argentina tras el colapso económico de 2001. Dos jóvenes, integrantes de movimientos de trabajadores desocupados fueron asesinados por la Policía bonaerense en el marco de una represión violenta que intentó ser encubierta por las autoridades. Las imágenes que se pudieron ver en la televisión revelaron la responsabilidad estatal. La salida del senador Eduardo Duhalde, a cargo de la presidencia en forma interina, fue una consecuencia natural.
Fue entonces cuando Antonio decidió mudarse a un departamento cercano a la oficina, no quiso volver a manejar. Quedar expuesto, con un arma en la mano, por una discusión trivial, no era precisamente la mejor idea. El jefe apoyó su decisión:
Eso de andar con las armas en la cintura todo el día no es una buena cosa en este tiempo. Hay mucha bronca suelta y cualquier chispa hace volar el polvorín de los ánimos. No es el momento de las armas. Hay que saber nadar en las aguas que uno mejor conoce.
Así fue como la Beretta calibre 22 quedo relegada a un rol poco menos que de portapapeles en el escritorio que Antonio tenía asignado en la oficina. No estaba olvidada ni fuera de lugar: la centralidad era su porte, su sola presencia, el brillo del acero, la belleza de sus líneas, la letalidad de su potencia recordaba a todos y a Antonio -en primer lugar- la fragilidad de la vida.
“De polvo eres y en polvo te convertirás”, murmuró alguna vez evocando a aquel cura de su adolescencia, el que tenía una calavera sobre el escritorio austero de su cuarto y solía decir: “La muerte va con nosotros”.
La Beretta calibre 22, concebida como un arma letal, también había caminado con otros. Hacía casi cincuenta años, su primer propietario -un aprendiz de petrolero- la había adquirido en Córdoba, ilusionado por los vientos de grandeza del peronismo que naufragaron con la Revolución Libertadora. Nunca la usó más que para disparar contra latas vacías en el patio de su casa, a orillas de La Cañada. La amenaza permaneció muda, guardada en la guantera de su lujoso auto.
Antes que el uso del arma terminara por destruirlo, su esposa se la quitó de las manos. Así cambió de dueño: pasó a un militar joven, que recibió la Beretta calibre 22 como pago de una vieja deuda de gratitud hacia su cuñada, quien lo había curado de sus heridas de parranda y protegido frente a su familia.
En esas manos, el arma dejó de ser adorno: atravesó los años más sangrientos de la violencia política en la Argentina de los sesenta y setenta. Cuando la pólvora comenzó a perder su valor como argumento político, fue protagonista involuntaria de un accidente absurdo: un disparo involuntario, una vida perdida, un silencio.
El nuevo dueño, hijo del militar, renegó de todo lo que oliera a política y a muerte. Buscó desprenderse del arma y la regaló a un joven agente de inteligencia compañero de oficina. Y así, la Beretta calibre 22 volvió, como arrastrada por un destino ciego, casi al punto de partida: ser protagonista de una ridícula discusión temperamental en un accidente automovilístico.
Mejor dejarla ahora como un objeto de admiración. Como testigo mudo. Nunca fue un verdadero actor político. No hubo vencedores ni vencidos en su historia, apenas víctimas y victimarios impunes.
Antonio la contemplaba esa noche: recostada sobre un paño rojo, bajo la luz intensa de la lámpara. No sabía qué sería de él, y menos aún de la Beretta calibre 22.

Columnista invitado
Rodrigo Briones
Nació en Córdoba, Argentina en 1955 y empezó a rondar el periodismo a los quince años. Estudió Psicopedagogía y Psicología Social en los ’80. Hace 35 años dejó esa carrera para dedicarse de lleno a la producción de radio. Como locutor, productor y guionista recorrió diversas radios de la Argentina y Canadá. Sus producciones ganaron docenas de premios nacionales. Fue panelista en congresos y simposios de radio. A mediados de los ’90 realizó un postgrado de la Radio y Televisión de España. Ya en el 2000 enseñó radio y producción en escuelas de periodismo de América Central. Se radicó en Canadá hace veinte años. Allí fue uno de los fundadores de CHHA 1610 AM Radio Voces Latinas en el 2003, siendo su director por más de seis años. Desde hace diez años trabaja acompañando a las personas mayores a mejorar su calidad de vida. Como facilitador de talleres, locutor y animador sociocultural desarrolló un programa comunitario junto a Family Service de Toronto, para proteger del abuso y el aislamiento a personas mayores de diferentes comunidades culturales y lingüísticas. En la actualidad y en su escaso tiempo libre se dedica a escribir, oficio por el cual ha sido reconocido con la publicación de varios cuentos y decenas de columnas. Es padre de dos hijos, tiene ya varios nietos y vive con su pareja por los últimos 28 años, en compañía de tres gatos hermanos.