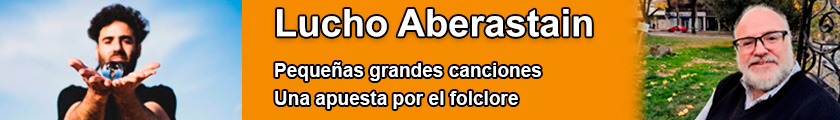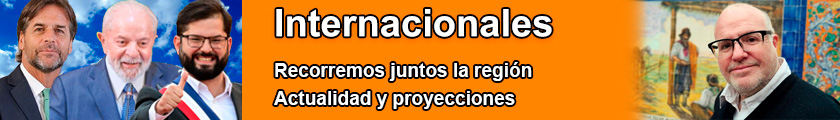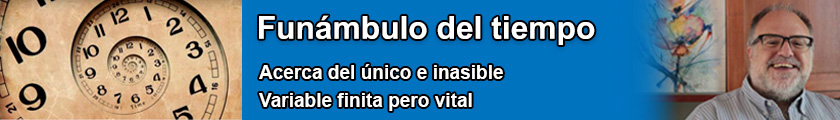Cuerpo. Cuerpo. Cuerpo. Me la paso hablando del cuerpo, de la organicidad, y no sé nada. Porque no sé cómo cada uno de mis actores vive su cuerpo, cómo se relaciona con él, y por lo tanto debo limitarme a observarlos desde fuera hacer los ejercicios y evolucionar en secuencias que a veces poco me dicen de la verdadera corporeidad de cada uno.
Entonces me pregunto: ¿es verdad que podemos hacer un teatro con el cuerpo? ¿logramos liberarnos de nuestra atiborrada psiquis para alcanzar la “organicidad” tan buscada? Tal vez el cuerpo sea una psiquis corporizada, y he aquí que tratar de arrebatar a la mente lo que le pertenece puede ser un acto de violencia cuyas consecuencias se alejarían mucho de una búsqueda artística.
O tal vez somos un cuerpo que a través de milenios de evolución ha desarrollado una mente, pero que conserva en su memoria genética la pureza instintiva de la animalidad. Entonces podemos intentar recuperarla. ¿Algo de todo esto es posible? He repetido a mis actores hasta el cansancio que no hay que pensar durante los laboratorios teatrales, que hay que dejar que el cuerpo hable, que hay que poner al cuerpo en situación de dificultad para impedir que la mente influya en la emisión de un texto, que los matices de la voz deben ser impuestos por el cuerpo y no por la interpretación psicológica de su contenido.

Y el cuerpo está allí, y me parece un prisionero que desde detrás de las rejas sonríe, sonríe con aire cínico. Porque veo al cuerpo prisionero de la mente. Y a veces me parece una enfermedad incurable. Pienso en cómo se habrán sentido los espectadores que presenciaron el hara kiri de Mishima, máximo actor en la destrucción del propio cuerpo ante un público obligado a asistir a la autocarnicería.
Hacer un hara kiri en un escenario, ¿será ése el modo más logrado de llegar a la organicidad? ¿O estaríamos nuevamente ante la exasperación del naturalismo o del realismo más desenfrenados? Imaginemos a una Lady Macbeth que se restriega las manos hasta destrozarlas, sin sentir la mínima culpa. Después de todo, el remordimiento por el asesinato de Duncan no concierne a una actriz experimental dedicada a trabajar en su cuerpo el gesto de las manos de la reina enajenada. ¿Cómo extraeremos la locura de Lady Macbeth y dejaremos los síntomas de ella?
O mejor dicho: ¿cómo trabajaremos físicamente la locura sin contaminar la mente del actor con la idea misma de la locura? Hace años que induzco a los actores a trabajar en las posiciones más inverosímiles, a desarrollar secuencias de mecanización corporal total (¿total?) y a poner su cuerpo en situaciones de extrema obstaculización, para impedirles el menor gesto que denuncie una interpretación del contenido del texto. Creo que algunos lo han logrado, o han logrado engañarse y engañarme.
No sé hasta qué punto un actor puede ser cuerpo, y desde qué momento decidimos mentirnos y considerar que sí, que ese trabajo que realiza y que está disociado del contenido del texto es exclusivamente orgánico, que el actor ha logrado excluir las emboscadas psíquicas de la mente y trabaja escuchando solamente el latido de su organismo.
Pienso en los ascetas medievales y en su olvido del cuerpo y de sus necesidades, a favor del desarrollo de su espíritu. En ese caso también había una separación del cuerpo y de la mente, por ejemplo en el caso de la leyenda de María Magdalena, que habría pasado treinta años en una cueva en el desierto, cubierta exclusivamente por sus cabellos, en meditación y en espera que Jesús cumpliera su promesa y la fuese a buscar. Una mujer que, según la leyenda, había vivido para y de su cuerpo.
En fin, ¿estos anacoretas, lograron su objetivo? ¿Consiguieron hacer el camino inverso al de un actor experimental, o sea olvidarse del cuerpo para ser sólo mente (espíritu)? Si miramos hacia atrás la historia del teatro como entrenamiento de actores, veremos una obsesión creciente con el cuerpo, la corporeidad, la organicidad, que lleva más de medio siglo de camino.
Me reconozco uno de los integristas fanáticos de esta escuela. Pero no por eso he descubierto los secretos últimos de mi obsesión ni he llegado a un éxito que pueda considerar definitivo. En la experimentación que lleva a la construcción de la “máquina del tiempo” intento mecanizar movimiento de ida y vuelta, respiración, mirada, energía. El resultado puede funcionar si se reitera el movimiento sin solución de continuidad, si se excluye que el actor pueda cansarse y variar mínimamente el ángulo de las piernas o la apertura de los brazos. O sea, si el actor deja de ser un organismo y se convierte en una máquina. Pero entonces, ¿no estoy negando lo mismo que busco?
La finalidad de la mecanización debería ser la eliminación de las influencias psíquicas a favor de lo orgánico, en la búsqueda de una expresividad que no sea naturalista sin caer, sin embargo, en lo ininteligible. En esta investigación no tienen lugar los simbolismos ni ninguno de los “ismos”, no se busca un lenguaje surrealista ni hay lugar para la extravagancia. Todo está cortado de manera neta por el filo de una lógica de acero. A esa lógica se debe someter el cuerpo en su camino en pos de nuevas técnicas experimentales. En este camino, sin embargo, me encuentro una y otra vez con el cuerpo, con el cuerpo que retorna y sonríe desde detrás de las rejas, en un salto irónico hacia la nada, hacia la nada que será, tal vez, la meta final de mi investigación.

Columnista invitado
Daniel Fermani
Profesor de Enseñanza Media y Superior en Letras y Licenciado en Lengua y Literatura Españolas, diplomado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Ha llevado adelante una profunda investigación en el campo del arte, trabajando el concepto del tiempo, la experimentación con la escritura en teatro, novela y poesía. Ha indagado en las raíces de la Posmodernidad en busca de nuevas técnicas actorales y dancísticas y sus consecuencias en la dramaturgia y en el trabajo teatral. Publicó cuatro novelas, dos de ellas en España y Argentina; cuatro libros de poesía; y tres volúmenes de obras teatrales. Desde 1999 dirige la compañía de Teatro Experimental Los Toritos, fundada en Italia y que prosigue sus actividades tanto en su sede de Roma como en Mendoza, y con la cual lleva a delante su trabajo sobre técnicas de teatro experimental. Ha ganado dos veces el Gran Premio Literario Vendimia de Dramaturgia; el Premio Escenario por su trabajo en las Letras; la distinción del Instituto Sanmartiniano por su trabajo a favor de la cultura, y una de sus obras de teatro fue declarada de interés parlamentario nacional al cumplirse los 30 años del golpe de Estado de 1976. Fue destacado por el Honorable Senado de la Nación por su aporte a las letras y la cultura argentinas. Ha sido Jurado nacional para el Instituto Nacional del Teatro (INT).