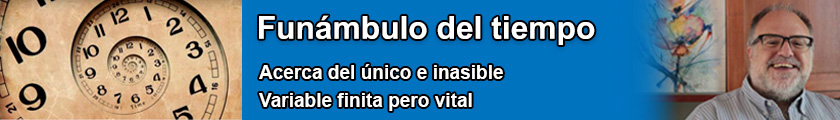El amor no es un cuento, es la huella que dejamos al caer y levantarnos juntos
Te lo digo desde el otro lado de los años, desde esas madrugadas en las que el silencio pesaba más que las palabras y esas mañanas en las que el café sabía a milagro porque lo compartíamos: el amor no es para valientes. Es para tercos, para los que se atreven a seguir abrazando incluso cuando el abrazo ya no calienta igual.
Las mariposas son lindas, sí, pero efímeras. Lo que perdura es el gesto de cubrir al otro con la frazada cuando se ha quedado dormido en el sofá, el “quedate” susurrado en un día de tormenta, el dolor de callar un reproche porque prefieres la paz que la victoria. No es romanticismo: es costura invisible, puntada tras puntada, en los rotos del día a día.
Aprendí tarde que pelear no es malo. Lo malo es dejar que las heridas supuren en silencio. Nosotros también nos lastimamos, dijimos cosas que no sentíamos, guardamos rencores como monedas de un tesoro inútil. Pero un día entendimos que el orgullo es un lujo de los que no han perdido nada importante. Y nos dimos cuenta que preferíamos estar equivocados juntos que tener la razón por separado.

El tiempo… ay, el tiempo. Al principio le temíamos. Nos asustaba convertirnos en esos viejos que se miran sin verse. Hasta que descubrimos que hay una belleza extraña en compartir los silencios, en reírse de las mismas tonterías por vigésima vez, en envejecer sabiendo que las arrugas del otro son el mapa de todo lo vivido.
Habrá días en los que el amor no se sienta. Días en los que la distancia parece más ancha que el afecto. Entonces, haceme caso: vuelvan al principio. Un “hola” como si fuera la primera vez. Una mano en la nuca en medio del caos. Un “sigamos” dicho con los dientes apretados y el corazón blandito.
Porque esto no es un cuento de hadas. Es tierra pisada, cicatrices que contar, risas que ya no necesitan explicación. Es mirar atrás y darte cuenta que, en medio de todos los tropiezos, había alguien dispuesto a tropezar con vos una y otra vez.
Y eso, al final de cuentas, es lo único que importa.

Columnista invitado
Mario Santos Amézqueta
Nació en Mendoza en 1946. Próximo a cumplir ochenta años, su voz sigue sembrando versos como quien riega una viña antigua. Su vida estuvo marcada por giros intensos: ingresó joven al seminario, donde la fe y las humanidades templaron su vocación de servicio. La guitarra y la palabra lo llevaron a villas de emergencia y patronatos de menores, siempre al lado de los más olvidados. Estudió periodismo, ciencias políticas y sociales y psicología, y fue docente universitario hasta que el golpe militar de 1976 lo convirtió en preso político y luego en exiliado. En Ecuador fundó agencias, publicaciones infantiles de pedagogía escolar, productoras audiovisuales y una organización de los niños por la paz. En España reinventó sus manos como artesano, mientras su pluma se abría en diarios y poemas. Hoy, después de haber vivido en tres países y atravesado tantas estaciones, continúa escribiendo con la misma vocación que lo sostuvo siempre: servir, compartir y dejar testimonio. Su obra literaria -intensa, cercana, marcada por la esperanza- es el fruto maduro de una vida que nunca se rindió.