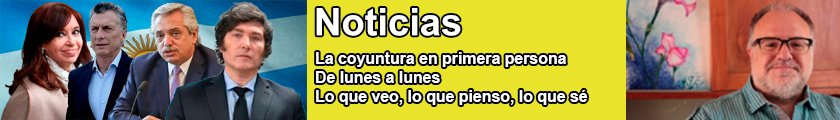Presentación de Alejandro Urioste
Quiero darles a ustedes la bienvenida a este nuevo encuentro de la Cátedra Ernesto Che Guevara, el último de este año. Con la inmensa alegría de tener con nosotros a este querido compañero de camino, Miguel Mazzeo, que nos viene acompañando desde los primeros momentos de la creación de la cátedra. En algún momento otro compañero que viene de aquellos años, el Ruso Sebastián Scolnik dijo que esta Cátedra del Che era como una larga conversación con muchas interrupciones pero que continuaba en el tiempo y con Miguel sucede una cosa muy parecida. Miguel estuvo en un principio, cuando recién habían publicado un trabajo entrañable que se llama Volver a Mariátegui (1995) y nos puso en órbita en el mundo fascinante de José Carlos Mariátegui. Asumimos con mucha pasión esas palabras de Miguel, esas ideas. A fines de los ‘90 nos invitó al Primer o Segundo Encuentro de Organizaciones Sociales, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Así que entramos en contacto con un mundo, con una cantidad de grupos que estaban inventando muchas cosas, que eran parte de ese potente arco, de esa flecha que se disparó y trazó ese recorrido entre Cutral Có y el puente Pueyrredón y que tantas cosas hizo pensar, y que trajo tantas novedades, tantos inventos, tantas derrotas también, tantas bifurcaciones. Sin duda alguna, por esos lugares circularon muchas de las tradiciones emancipatorias de América Latina y de la Argentina. De hecho, Miguel, que es docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Lanús, ha publicado muchísimos trabajos desde ese lugar, desde el lugar de militante investigador, desde el interior de esas experiencias. Yo quiero hacer un repaso de esas publicaciones para que ustedes vean la multiplicidad de preguntas y tareas que se propuso Miguel desde el seno de esa militancia y que no son una asociación de papers como suele pasar, en otras personas.
Miguel publicó Piqueteros notas para una tipología (2003), Piqueter@s Breve historia de un movimiento popular argentino (2014), ¿Qué (no) hacer? Apuntes para una crítica de los regímenes emancipatorios (2005 reeditado en 2012 y 2015), El sueño de una cosa: introducción al poder popular (2014), Invitación al descubrimiento: José Carlos Mariategui y el socialismo de nuestra América (2008), Poder popular y nación: notas sobre el Bicentenario de la Revolución de Mayo (2011), Conjura a Babel: Notas para una caracterización de la nueva generación intelectual argentina a diez años el 2001 (2012), El socialismo enraizado: José Carlos Mariátegui: vigencia de su concepto de “socialismo práctico” (2013), José Carlos Mariátegui, el socialismo en nuestra América, (2014) editado en Caracas. Desde ese interior, de esa experiencia emancipatoria, Miguel participó de una enorme cantidad de experiencias de formación política en Venezuela, por ejemplo, y en muchos otros lugares de nuestra América.
Con respecto al libro tan esperado que viene a presentar hoy, Alicia en el País (2022), cuyo segundo renglón es “Apuntes sobre Alicia Eguren y su tiempo”, decimos que se acaba de publicar. No leímos el libro. El libro vino con Miguel, así que como tantas otras veces nos vamos a asomar con detenimiento. Cuando uno se asoma a una cosa que no conoce, pero desea, es una sensación muy linda porque lo hace con mucha alegría.

No es la primera vez que el nombre de Alicia Eguren es invocado en este lugar, en este espacio. El mismo Miguel una vez estuvo a cargo y terminamos hablando solamente de John William Cooke y un sector de la Cátedra conminó a Miguel a terminar el trabajo comenzado. Ahora lo tenemos felizmente con nosotros. También Luis Mattini estuvo hablando con nosotros, desde su conocimiento personal, de Alicia Eguren, tanto en Cuba como en el espacio del Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS). Nilda Redondo, nuestra compañera y Directora de la Cátedra, también nos dio una aproximación a Alicia Eguren en el FAS y en Nuevo Hombre. Así que estamos con esta hermosa expectativa ante el nuevo libro de Miguel sobre esta mujer que tenía unos atributos que todos juntos no solían -ni suelen ser- muy bien vistos por las sacristías, en especial por las sacristías de la izquierda que son las peores: cierto desenfado, desparpajo, belleza, una lucidez que, según algunos testimonios, resultaba insoportable. Es una combinación de características que, en una mujer, sobre todo, puede acarrear ciertas dificultades para su rescate histórico. Miguel ha salvado ese pequeño problema y aquí vamos a tener a Alicia Eguren hoy, casi completa.
Miguel, bienvenido a tu casa y escuchamos tus palabras.
Palabras de Miguel Mazzeo
Lo primero que se me ocurre decir es que es un placer estar acá, pero eso es evidente. Debo señalar que es una enorme responsabilidad también, porque la Cátedra, cerca de cumplir los 25 años -el año que viene-, es una especie de baluarte de la resistencia cultural. En este contexto, eso se nota más. En un momento tan difícil, un espacio del pensamiento crítico como este, y que además tiene el mérito de haber sostenido sus actividades durante 25 años, vale oro. Si me preguntan por otro ámbito que replique la historia de esta cátedra, no se me ocurre ninguno. Hay otras instituciones que duran, pero la duración de esas instituciones no suele ser tan positiva como la de esta. Por cierto, creo que alguna vez lo dijimos aquí, la duración no necesariamente es un mérito, especialmente en política. En algunos pocos casos, sí, y este es uno de ellos, sin lugar a dudas.
Y bueno, respecto a lo que decía Alejandro recién, es cierto. La última vez que estuve aquí tenía que hablar sobre John y Alicia, y hablé solo sobre John. De Alicia dije muy poco. Después me di cuenta por qué no hablé de Alicia. En ese momento no hablé de Alicia porque no sabía demasiado sobre ella. Esa es la realidad. Sabía mucho más del Bebe, cuya obra había leído y trabajado de cabo a rabo. Alicia no tenía una obra escrita, una obra filosófica, histórica o política. Salvo algunos artículos periodísticos. Eso creíamos. Había publicado libros de poesía, pero como no eran textos teóricos no le dimos importancia. Así fue nomás el asunto. En ese momento no sabíamos de las cartas y de otros textos políticos de Alicia. En estos últimos años, cambiaron muchas cosas, que les voy a ir contando a medida que vaya desarrollando el tema.
El proceso de escritura de este libro, en realidad, no solo contribuyó a un mejor conocimiento de Alicia, sino que también implicó un proceso de auto-conocimiento. Primero, este libro es una biografía. Y yo no escribo biografías. Yo no suelo escribir biografías. Escribo otras cosas. No era fácil para mí encarar la escritura en un registro desconocido. De hecho, a la hora de ponerme a escribir, tuve que remitirme a algunas viejas lecturas de adolescente. Cuando tenía 14, 15 años, era un gran lector de biografías. Era mi género favorito. Creo que cuando ingresé a la Universidad, a los 17 o 18 años, dejé de leer biografías. Debe ser un poco, también, porque la academia considera al género biográfico como un género menor. Exactamente lo mismo ocurre con el ensayo. Por el lado de la política y de la militancia, uno no podía prescindir de los ensayos, pero sí de las biografías. La historia, finalmente, la hacen los pueblos, no las personas. En concreto, tempranamente abandoné la lectura de biografías. En la adolescencia leí a Isaac Deutscher, su magnífica biografía sobre León Trotsky, por ejemplo. Leí a Marguerite Yourcenar, también. Leí a Álvaro Yunque, a Manuel Gálvez. Recuerdo que leía mucho a Howard Fast. Me encantaba Howard Fast, un escritor norteamericano de biografías. Su biografía sobre Espartaco se llevó al cine. Tuve que remitirme a esa lejana experiencia como lector porque era la única referencia que yo tenía del género. Solo contaba con el recuerdo de esas biografías que había leído de pibe.
Luego, volviendo a Alicia, tampoco me resultaba fácil escribir sobre una mujer. Como ustedes pueden apreciar, yo soy un hombre, de la edad que tengo, lo que no es un dato menor porque remite a un contexto histórico de socialización sexo-genérica. O sea: varón, relativamente blanco, heterosexual, de más de 50 años. No es la mejor condición “natural” para ponerse a escribir sobre una mujer. Así que ese fue otro gran desafío.
Otra cuestión importante: lo que hace una biografía es construir un “yo”. Construye un “yo” que jamás existió. Nadie vive una biografía. Las personas viven vidas. Esas vidas son retazos, son fragmentos. Ahora, cuando uno toma todos esos retazos y los compone como una biografía, en realidad, está forzando algo. Entonces, ahí es donde la biografía linda con los géneros más literarios. Para mí, ese fue también un gran problema. En algún punto me parecía que estaba inventando una coherencia y que, de alguna manera, la escritura se aproximaba a la fábula. Después me di cuenta que la relación que se establece entre el escritor de una biografía, el personaje biografiado y el lector o la lectora nunca es una relación transparente. A diferencia de lo que puede ocurrir con otros géneros. Entonces, esos eran todos los problemas que se me presentaban.
Tomo contacto con John William Cooke a través de la militancia. Fueron compañeras y compañeros mayores, las y los que habían militado en los ‘70, la generación anterior a la mía, quienes me hablaban de Cooke todo el tiempo. Con John, aparecía Alicia Eguren, pero casi siempre como un personaje secundario. La figura de Alicia, después me di cuenta, había sido sometida a un proceso de secundarización. Estaba oculta, había sido negada. Pero, a partir de algunos indicios, empecé a percibir que era una figura muy potente, demasiado potente como para pasarla por alto. Entonces, a partir de ese momento, el otro gran desafío era darle a Alicia un tratamiento independiente de la figura de John. No era fácil, porque cuando intenté, al principio, escribir algo sobre Alicia, no hacía otra cosa de hablar de John todo el tiempo, todo el tiempo. La pregunta, entonces, fue: ¿por qué estaba tan sub-representada Alicia en el relato histórico? En ese momento, hilando un poco más fino, comencé a reconocer algunas cosas que antes pasaba por alto.
Primero, algo bien claro, Alicia era parte del proyecto revolucionario de los ‘60 y los ‘70. La derrota de ese proyecto, obviamente, tenía que afectar a una figura como la de Alicia. No podía salir indemne de la derrota ni presentarse como una figura transparente. No se nos iba a ofrecer como una figura cristalina. Esa condición de figura histórica prácticamente irrepresentable, Alicia la comparte con otras figuras de su generación, la generación revolucionaria de los ‘60 y los ‘70.
Segundo, ¿quién se hace cargo hoy de la herencia de Alicia?, ¿qué colectivo?, ¿qué organización?, ¿qué comunidad política o académica puede hoy hacerse cargo de una figura tan excesiva como la de Alicia? Desde la izquierda más clásica y convencional, Alicia es prácticamente inasimilable, entre otras cosas, porque fue peronista. Para el peronismo, en el estado actual de su praxis, también era una figura inasimilable porque era de izquierda, marxista y guevarista. Entonces, Alicia no tenía ni tiene herederas y herederos. No muchas y muchos. Tercero, por la hegemonía del patriarcado. La historiografía, ustedes saben, es machista. Predominan, en la historia, y en las otras disciplinas también, las visiones androcéntricas. Y eso también hizo que una figura como la de Alicia quedara tapada, oculta. Y cuarto, algo mucho más complicado: fueron sus propias compañeras y sus propios compañeros, sobre todo sus compañeros varones, los que ejercieron una especie de condena moral sobre la memoria de Alicia. Ella había sido demasiado libre para su época. Ella ejerció sin limites su libertad deseante, para decirlo más claramente. Sin dudas, Alicia estaba en exceso respecto de lo que su tiempo habilitaba y toleraba. Por ejemplo: se afirma que Alicia había sido “infiel”. Hablando con un viejo militante, a quien no voy a nombrar porque ya falleció y porque era un enorme compañero, me decía –todo compungido él– que Alicia le metía los cuernos a Cooke. Recuerdo que le dije: —“che, no te pongas tan moralista”. Y él me dice: —“bueno… pero el corneado era Cooke”. No era correcta la apreciación del compañero, ni aún en sus propios términos. Cooke y Alicia habían acordado ser una “pareja abierta”.
Alicia había sido amante del Che, además. Y otro compañero me dijo: —“no se te ocurra decir eso en Cuba porque a muchas y muchos no les va a gustar”. El Che estaba casado, claro. Alicia, también, había sido amante de Salvador Allende. Eran todas versiones que yo tenía, que después pude corroborar, a partir de documentos y de testimonios claves. El más importante, el testimonio de Pedro Catella Eguren, Pedrito, el hijo de Alicia. Últimamente aparecieron muchos testimonios más, muchos materiales, entre otros un cuaderno de Alicia, marca Gloria, de la década del ’60, iniciado con el título: Poemas a Salvador. Está probado que hubo una relación amorosa entre Alicia y Allende. A partir de la lectura de esos poemas, se deduce claramente. Y también hay un poema, más conocido, dedicado al Che. Solo basta con leerlo para darse cuenta del carácter del vínculo de Alicia con el Che. Bueno… estas relaciones, en lugar de contribuir a la comprensión de una figura histórica y de su tiempo, sirvieron para elaborar toda una hojarasca que tapó a Alicia durante décadas.
Entonces, asumo la tarea de barrer esa hojarasca para encontrar a Alicia, eliminando las capas que la cubrían. Al mismo tiempo, fui quitando las capas que cubrían mi propia visión; también distorsionada. Sin dudas, escribir sobre ella fue, como se suele decir, un ejercicio de de-construcción. Empecé a descubrir cosas, tal vez obvias para miradas más avezadas; por ejemplo: la histerización retrospectiva del cuerpo femenino en los registros historiográficos. Pude comenzar historizar aspectos vinculados al tema de la paridad de géneros. Entre los años ‘60 y los años ‘70, la política adquiere en Argentina un carácter que la acercaba a lo bélico. Entre la guerra y la mujer, históricamente, se ha planteado una contradicción muy fuerte. La guerra en el sentido tradicional, digamos. Hay que leer a los teóricos de la guerra para ver qué dicen respecto de las mujeres y de lo femenino. Es terrible lo que dicen. Desde Carl von Clausewitz hasta el propio Che Guevara. La mujer y la guerra suelen ser presentadas como incompatibles. Primero por una cuestión biológica, hay una especie de determinismo biológico en la teoría clásica de la guerra. Creo que era Simone de Beauvoir la que hablaba del cuerpo roído por la especie mensualmente. Entonces había ahí una cuestión operativa que, supuestamente, afectaba la participación de la mujer en una actividad política que presentaba elementos bélicos fundamentales. Pero, también, el gran problema era: ¿qué pasa si una mujer va a la vanguardia? Es decir, ¿qué pasa si ella se sale de la retaguardia? Ahí el varón tiene problemas. Porque la mujer instalada en la retaguardia garantiza la reproducción de ciertas condiciones que le permiten al varón desarrollar sus destrezas vanguardistas. Ese era un gran problema también. Entonces, aparecen todas esas cuestiones cuando uno comienza a superar la visión dogmática y patriarcal.
Después, el otro gran tema era cómo abordar las cuestiones vinculadas a lo que se suele denominar como el ámbito de “lo personal” o “lo privado”. Decir que Alicia fue amante de tal o cual implica tocar temas personales. No sé si es un prejuicio, pero uno cree que eso corresponde al terreno de la chismografía, que no tiene nada que ver con un estudio histórico serio. Pero si partimos de la base de que, precisamente por esas cuestiones, Alicia estaba oculta y sub-representada, estamos obligados a dar cuenta de ellas. Entonces, intento contar esas relaciones a partir de testimonios, de datos, de fuentes. Trato de hacerlo del modo más serio posible y, también, del modo más justo posible. Si la consigna del movimiento feminista, que está en discusión, pero que de todas maneras es muy potente, plantea que lo personal es político: ¿cómo desatender eso que se suele considerar como “lo personal”?
Finalmente, asumo que, en la escritura de este libro sobre Alicia, mis procedimientos fueron “evangélicos”, en el sentido del Nuevo Testamento. Los evangelistas, en realidad, eran comunidades enteras, no personas. Si bien aparecen autorías muy célebres: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en realidad, se trataba de la comunidad de Mateo, la de Marcos, la de Lucas y la de Juan. Es una comunidad la autora de cada Evangelio. En el caso que nos convoca, de alguna manera, también hay una comunidad autoral: la comunidad de Alicia. El trajinar de Alicia se pudo reconstruir a partir de los testimonios de sus compañeras y sus compañeros, de sus familiares, como su sobrino y, especialmente, de su hijo. Entonces, a partir de mi contacto directo con esa comunidad, la comunidad de Alicia, es que termino escribiendo una especie de Evangelio, salvando las distancias y la destreza literaria de los verdaderos evangelistas.
Debo señalar que hubo un elemento clave en el proceso de escritura de esta biografía sobre Alicia. Una situación del orden de lo heurístico, podríamos decir. Me refiero a la circunstancia de descubrir textos desconocidos de Alicia Eguren, sobre todo sus cartas. Estaban en poder de su hijo, estuvieron todo este tiempo en su poder, y de un compañero que se llama Carlos Lafforgue que también vive, que conservó el archivo Cooke-Eguren durante muchísimo tiempo. Todo ese material se hizo publico en los últimos años. En 2016, en la Biblioteca Nacional, se creó el Fondo Cooke-Eguren donde están, entre otras cosas, las cartas de Alicia a John y de John a Alicia; las cartas que se enviaban de prisión a prisión, en tiempos de la Revolución Fusiladora y la Resistencia Peronista. Son muchas cartas, muchísimas. Son cartas de amor y de política. De amor y de guerra. Es muy difícil determinar dónde termina una cosa y empieza la otra. Están muy mezclados el amor y la política, el amor y la guerra. Poseen un nivel político-literario increíble. Política y estéticamente son impecables. Desde mi punto de vista, se trata de una de las correspondencias más importantes de la historia argentina del siglo XX. Pero después están, también, las cartas que Alicia les envía a sus padres cuando está en Cuba. Las cartas en las que le explica a su hijo, que es un niño de 10 a 12 años, la Revolución Cubana y los fundamentos de su compromiso revolucionario. Ahí aparece el tema de la maternidad revolucionaria. ¿Cómo se ejerce una maternidad revolucionaria? ¿Cómo se ejercía en esos años? Por supuesto, también tenemos las cartas a todas las figuras políticas importantes de Argentina de los años ‘50, ‘60 y ‘70. Cartas a Agustín Tosco, a Héctor J. Cámpora, a Esteban Righi, a Atilio López, a Juan Domingo Perón, etc… Por suerte, ya ni siquiera es necesario tomarse el trabajo de consultar el Fondo Cooke-Eguren en la Biblioteca Nacional. Todo ese material acaba de ser publicado por la editorial Colihue: Eguren Alicia, Escritos. Casi 1000 páginas. Con introducción, selección y notas a cargo de Santiago Allende, Nicolás del Zotto y Emiliano Ruiz Díaz. Estos compañeros hicieron un trabajo formidable.
Se conoce la famosa Carta Abierta al General Perón, que se publicó en el año 1971 en la revista Nuevo Hombre. Esa carta es conocida porque la publicó una revista de gran tirada y fue un documento importante que circuló bastante en ámbitos militantes. Pero también hay otras cinco cartas más a Perón. Intensas cartas donde Alicia retoma la línea de Cooke en la Correspondencia Cooke-Perón, Perón-Cooke, pero en un tono más elevado, más directo y menos diplomático, más cruel. Ella es mucho más dura con Perón que el Bebe. Cooke siempre conservó la elegancia política. Alicia no. Alicia es descarnada. Alicia es tajante e impiadosa en las cartas a Perón. Por otra parte, Perón jamás le respondió.
Entonces, respecto del trabajo de escritura de una biografía sobre Alicia, también debo señalar otra tara: una matriz logocéntrica. Me costaba escribir sin muchas fuentes documentales, sobre un personaje al que suponía (equivocadamente) cuasi ágrafo. Sin dudas, la posibilidad de contar con los textos de Alicia, con sus cartas, simplificó mucho mi tarea. Digo esto como un pequeño comentario sobre las dificultades y desafíos a la hora de escribir el libro y sobre el inmenso placer de encarar esa tarea.
¿Quién fue Alicia Eguren? Sería la primer gran pregunta. Alicia fue definida, por ejemplo, como la “Pasionaria argentina”, en referencia a la vasca Dolores Ibárruri, militante del Partido Comunista de España, una figura muy importante durante la Guerra Civil y también en los años posteriores, los años de la resistencia antifranquista. Alguien también definió a Alicia como “nuestra Rosa Luxemburgo”, la Rosa Luxemburgo criolla o como una “mezcla de Simone de Beauvoir y Rosa Luxemburgo”. No están desacertadas, me parece, estas definiciones. Todas tienen algo de cierto.
Para ubicarnos en el tiempo cronológico e histórico: Alicia nació en el año 1925, en el hogar de una familia acomodada, de clase media-alta. Incluso por parte del padre (Ramón Eguren Gerrico), Alicia tiene vínculos con algunas familias tradicionales de la Argentina, con familias de la burguesía terrateniente. La familia Eguren era una “familia oligarca”.
Desde muy joven. Alicia comenzó a manifestar marcadas inclinaciones literarias y políticas. Su primera militancia, en la adolescencia, se desarrolló en un grupo nacionalista. Un grupo con las características propias del nacionalismo de la década del ‘40: de derecha y muy permeado por un programa político católico. La única excepción en ese panorama era el grupo FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina), que provenía del radicalismo, y que tenía otro perfil, diferente al de los nacionalismos de derecha, un perfil ideológico-político más democrático y antiimperialista. Pero, aun así, FORJA también era parte de ese universo nacionalista, porque leían los mismos libros, participaban de los mismos ámbitos de discusión. Imagínense ustedes las sensaciones y las reacciones que podían causar en esa época la presencia de una mujer, joven, en grupos nacionalistas con ese perfil. No era común que una mujer militara en grupos vinculados a la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN). Ahí, también estaba, por ejemplo, un joven Rodolfo Walsh, que es de la misma generación de Alicia. También Jorge Ricardo Masetti.
Después, Alicia se convierte rápidamente al peronismo. Está en la plaza el 17 de octubre de 1945. Ella va a decir, años más tarde: “nosotros fuimos peronistas antes de que el peronismo naciera”. Peronista de la primera hora, peronista prehistórica. No tiene una actuación política destacada en esos primeros años del peronismo porque estaba más embarcada en proyectos literarios. Por cierto, a fines de la década del ‘40, con apenas 25 años, Alicia va a codirigir una revista cultural muy importante del peronismo que fue la revista Sexto Continente.

Antes, hay un dato importante, Alicia se recibe de Doctora en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y tiene un paso por la docencia muy fugaz. Después lo retomará, pocos años más tarde. Pero en 1947 concursa para un cargo en la Cancillería, gana y es designada Segunda Secretaria de la Embajada argentina en Londres. Creo que es el miembro (“la miembra”) más joven de un cuerpo diplomático en la historia de toda la diplomacia argentina. Tenía 23 años en ese momento. Y se va para Londres nomás.
La misión de Alicia en Londres da para una película, porque ella tenía que lograr que un conjunto de científicos alemanes –muchos de ellos o colaboradores del régimen nazi o que habían trabajado con los nazis– se vinieran para la Argentina, porque eran científicos cuyos saberes eran considerados “estratégicos” de cara al desarrollo nacional. Entre otros, el que llega al país a partir de estas gestiones de Alicia fue Kurt Tank: la gran estrella del diseño de una fábrica de aviones, la Focke-Wulf. Kurt Tank y los otros científicos eran especialistas en este tipo de cosas vinculadas a la industria y a la defensa nacional. Cosas que, para la Argentina, en el marco del plan de desarrollo industrial que el peronismo impulsaba, eran muy importantes. Muchos de esos científicos se habían ido ya a los Estados Unidos. La misión de Alicia era tratar que estos científicos vinieran para la Argentina, ofreciéndoles las mejores condiciones.
En Inglaterra, en Londres, Alicia se casó con Pedro Catella, que era Cónsul Adjunto de la Embajada argentina. Su matrimonio no duró demasiado tiempo. Se separaron a los pocos meses. La incompatibilidad de caracteres era absoluta. Alicia decide regresar a Buenos Aires en el año 1948. En noviembre de ese año, nació su hijo Pedro. Paradojas de la historia nacional: Alicia parirá a Pedrito en el hospital Naval.
(continuará)

Columnista invitado
Miguel Mazzeo
Profesor de Historia y Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesor titular regular de la UBA y de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). Investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC-Facultad de Ciencias Sociales-UBA) y de la UNLa. Educador popular, participó y participa de espacios de formación de diversas organizaciones de Nuestra América. Escritor, autor de varios libros publicados en Argentina, Venezuela, Chile, Perú y el Estado Español; entre otros títulos se destacan: ¿Qué (no) Hacer? Apuntes para una crítica de los regímenes emancipatorios; Introducción al poder popular. El sueño de una cosa; Poder popular y nación. Notas sobre el Bicentenario de la Revolución de Mayo; El socialismo enraizado. José Carlos Mariátegui: vigencia de su concepto de “Socialismo práctico”; El hereje. Apuntes sobre John William Cooke; Marx populi. Collage para repensar el marxismo; La comunidad autoorganizada. Notas para un manifiesto comunero
Nota
Charla de Miguel Mazzeo sobre Alicia Eguren, en ocasión de la presentación de su libro Alicia en el País. Apuntes sobre Alicia Eguren y su tiempo; Cátedra Ernesto Che Guevara de la Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa, 18 de noviembre de 2022.
Bibliografía referida
Mazzeo, Miguel. Alicia en el País. Apuntes sobre Alicia Eguren y su tiempo, Buenos Aires, Colihue, 2022.
Hernández Arregui, Juan José, La formación de la conciencia nacional, Buenos Aires, Plus Ultra, 1973.
Seoane, María. Bravas. Alicia Eguren de Cooke y Susana Pirí Lugones. Dos mujeres para una pasión argentina. Buenos Aires, Sudamericana, 2014.
Eguren, Alicia, Escritos, Buenos Aires, Colihue, 2023. Introducción, selección y notas: Santiago Allende, Nicolás del Zotto y Emiliano Ruiz Díaz.
Perón, Juan Domingo, La fuerza es el derecho de las bestias, Buenos Aires, El Minorista, 1956.