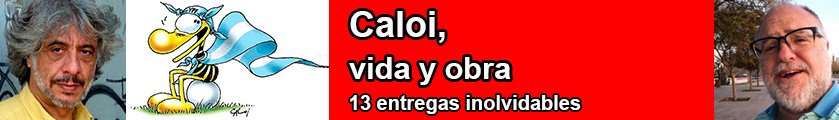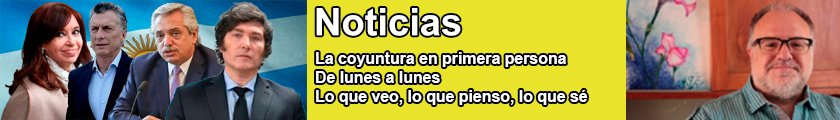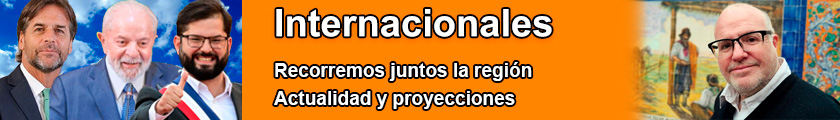O el teatro como límite de lo visible
Si Apolo fue el primer hombre que descendió a la Tierra para robar la sabiduría de las ninfas, y erigiendo sus templos en las fuentes donde antes las divinidades femeninas primigenias vaticinaban el destino, para imponer el poder masculino y desplazar la fuerza creadora de lo femenino del nuevo universo regido por Zeus, es necesario reconsiderar la función y las consecuencias de la creación griega del teatro.
El dios Apolo, presencia masculina preponderante en el Olimpo griego, y representante de Zeus en la Tierra, establece y reafirma el dominio masculino en el orden social, al despojar a las ninfas primigenias de sus lugares de manifestación y por lo tanto de sus facultades oraculares, arrojándolas a una suerte de limbo casi rayano en el extrañamiento, en el cual poco a poco irán asumiendo la pesada carga de mujeres extravagantes enloquecidas de sensualidad, perdición de hombres y símbolo de lo que en el siglo XIX se denominará histeria.
Es indispensable relacionar este importante hecho a la transformación que representa el paso de la metamorfosis al conocimiento. Como nos cuenta Roberto Calasso (1), el reinado de Zeus marca la transición desde la metamorfosis como forma de conocimiento, manifestada en la posesión, a la era de lo invisible, o sea “el reino sellado de la muerte” que significará el conocimiento ya como objeto inasible, el pensamiento.

La mirada de la ninfa se manifestaba antiguamente (y antiguamente es aquí antes del reinado de Zeus, cuando aún el mundo se conmovía con las luchas entre los Titanes y los dioses primigenios) en una vertiente de agua, y solía ser el dragón (el que tiene vista muy aguda), o la serpiente (Pitón) la forma que simbolizaba el ojo, la pupila oracular que veía y predecía, y a la cual se acudía para resolver los enigmas, o para caer definitivamente en la ambigüedad del enigma que va a signar para siempre la condición humana. Esos lugares sagrados fueron profanados y robados por el resplandeciente Apolo, que erigió allí sus primeros templos, y las ninfas debieron huir a los bosques, escenarios de todos los ultrajes que se les atribuyeron con el correr de los milenios. De este modo, Apolo implantó la supremacía masculina, querida por su padre Zeus, y relegó la potencia femenina a misterios peligrosos cada vez más relacionados con el apetito sexual y de venganza. Las Erinnias que acosan a Orestes y que magistralmente Eurípides convierte en Euménides en el final de la trilogía de los Atridas, no son otras que antiquísimas ninfas condenadas a papeles repugnantes de divinidades vengadoras, “redimidas” en el areópago por Atenea –por pedido del mismo Apolo, dios engañador- como diosas protectoras de la ciudad de Atenas. Pero esta misma metamorfosis confina a las antiguas deidades femeninas a un rol ciudadano de eterna justicia vinculada a la polis, y ya no volverán a ser fuerzas primigenias venidas desde las entrañas mismas de la tierra, cuyos alcances ni el propio dios sol podía limitar. Última metamorfosis, ya no de seres humanos, sino de las mismas divinidades, en una definitiva reafirmación del objeto, clausura y sello definitivo de un mundo terminado, donde lo femenino existirá en función del hombre, en una sociedad totalmente masculina.
La rebelión de las heroínas femeninas que vemos en las tragedias del siglo V tal vez sea una muy tardía reverberación de aquel poderío aplastado en los orígenes del tiempo. Así Antígona, cuando habla de las “leyes no escritas” que le ordenan sepultar a su hermano contra el dictamen del rey Creonte, quizás se refiera no simplemente a un deber moral aceptado tácitamente en la polis, sino a derechos adquiridos antes de la dominación masculina del mundo, y por lo tanto de su estructuración social racionalista. Medea, enloquecida de ira ante la injuria de Jasón, ejerce su antiguo poder sobre la vida quitando la vida a sus hijos, de los cuales se lleva hasta los cadáveres, para despojar al hombre traidor de cualquier objeto que le permita ejercer un rito que antiguamente ha profanado y robado.
La imagen de la ninfa que se toma a fines del siglo XIX y que el psicoanálisis y el arte van a vincular de manera indisoluble con el éxtasis sensual y, patológicamente hablando, histérico, proviene de esta degradación de la figura oracular primigenia y de su condena a un mundo limítrofe, marginal, en el cual locura, maldad y brujería están siempre sobrepasando las fronteras de lo aceptable. En esta clave podemos releer la escultura del artista barroco Bernini, en la cual se representa a Apolo en el momento en que intenta apoderarse de la ninfa Dafne, y ésta se convierte en un árbol de laurel. Lo que trata de hacer Apolo, leyendo la obra desde esta óptica, no es consumar un acto sexual –lo cual de todos modos encaja perfectamente con el nuevo orden apolíneo del mundo a partir de Zeus- sino despojar a la ninfa de sus poderes para tomar su lugar, y arrojarla a la profundidad de bosques en los cuales va a terminar considerada un ser peligroso para los hombres.
Este origen de la supremacía masculina y este paso de la metamorfosis como instrumento del conocimiento, al pensamiento como construcción abstracta que determina el objeto, están relacionados con el nacimiento del teatro como arte y con la encarnación de lo invisible.
El teatro griego vuelve a representar secretos arcaicos que habían sido olvidados en una era en la cual ya el pensamiento había arrasado al mundo divino, al mundo proteico e ilimitado en que escribió Homero y en el que vivieron los mismos héroes de la guerra de Troya. Con la intuición y la videncia que caracterizan al arte, el teatro griego por una parte devuelve a los ciudadanos de la polis un simulacro del origen de esos secretos ya aceptados como un conocimiento natural en el hombre; y por otra parte cierra el círculo de lo racional, estatizando lo divino en imágenes concretas, y erigiendo una valla infranqueable sobre la infinitud del inconsciente. Desde este punto de vista, la creación del teatro como arte, probablemente en el siglo VI a C. en Grecia, es producto y coronación de una decadencia que estaba destinada a proseguir, enraizándose cada vez más en la sociedad humana hasta florecer monstruosamente en el Racionalismo y la Ilustración y desembocar en el desencanto y desmembración espiritual de la sociedad posmoderna, con su sistema materialista.
La tan difundida afirmación, no por espuria menos popular, de que “el teatro es como la vida”, es descendiente a pleno título de la mentalidad racionalista, de la ausencia ya definitiva de una concepción prodigiosa del mundo, y de la pérdida de lo oracular que caracterizan a la existencia humana desde hace milenios, y que tienen su origen en el delito de Apolo. El derrotero que desde entonces transita el ser humano se ve irremediablemente determinado por la presencia de horizontes palpables, límites tangibles cuyo origen es la masculinización del mundo con su consecuente pérdida de la dimensión maravillosa, y la construcción de un espacio concreto, objetual, de conocimiento invisible pero rígido, indiscutible en su capacidad dialéctica.
El teatro, por lo tanto, nos devuelve la nostálgica ilusión de ese universo perdido, de esa órbita de lo divino como multiplicidad casi infinita de las dimensiones, pero reafirma cruelmente lo concreto de una concepción de la realidad que no admite apelaciones, en un mundo que ya eligió la materialidad como única posibilidad habitable, y el pensamiento racional como único camino de conocimiento.

Columnista invitado
Daniel Fermani
Profesor de Enseñanza Media y Superior en Letras y Licenciado en Lengua y Literatura Españolas, diplomado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Ha llevado adelante una profunda investigación en el campo del arte, trabajando el concepto del tiempo, la experimentación con la escritura en teatro, novela y poesía. Ha indagado en las raíces de la Posmodernidad en busca de nuevas técnicas actorales y dancísticas y sus consecuencias en la dramaturgia y en el trabajo teatral. Publicó cuatro novelas, dos de ellas en España y Argentina; cuatro libros de poesía; y tres volúmenes de obras teatrales. Desde 1999 dirige la compañía de Teatro Experimental Los Toritos, fundada en Italia y que prosigue sus actividades tanto en su sede de Roma como en Mendoza, y con la cual lleva a delante su trabajo sobre técnicas de teatro experimental. Ha ganado dos veces el Gran Premio Literario Vendimia de Dramaturgia; el Premio Escenario por su trabajo en las Letras; la distinción del Instituto Sanmartiniano por su trabajo a favor de la cultura, y una de sus obras de teatro fue declarada de interés parlamentario nacional al cumplirse los 30 años del golpe de Estado de 1976. Fue destacado por el Honorable Senado de la Nación por su aporte a las letras y la cultura argentinas. Ha sido Jurado nacional para el Instituto Nacional del Teatro (INT).
Nota
Calasso, Roberto, La locura que viene de las ninfas, Ed. Sexto Piso, Madrid, 2008