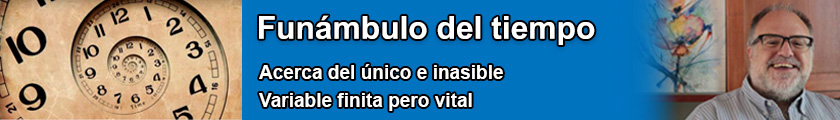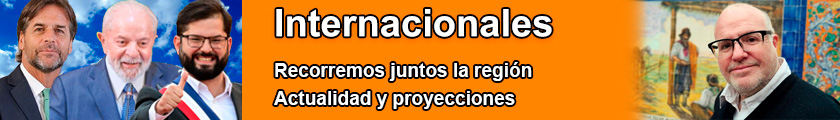Nunca vamos a saber hasta qué punto Apolo, herido en el corazón por la flecha de Cupido, llegó a envolver en un abrazo a Dafne antes que la diosa Gea, o tal vez Artemisa, convirtieran a la ninfa en un árbol de laurel.
Cuando contemplamos el grupo escultórico en el cual el artista italiano Bernini representa este momento, vemos a la ninfa en un último traspié casi en los brazos de Apolo, mientras eleva al cielo los brazos, y las manos ya se vuelven ramas y hojas, al igual que el abundante cabello, mientras que los pies se van hundiendo en la tierra como nuevas raíces afirmándose en lo que será su eterno rechazo del dios seductor. Apolo, habiendo alcanzado el objeto de su deseo, tiende los brazos potentes para atraparla y ya anuncia su gesto la incredulidad y la impotencia que mostrará un instante después al comprobar que la mujer deseada se trasmuta en vegetal. Ya con las manos sobre el cuerpo de Dafne, el dios de las artes y la armonía, pierde su conquista aún antes de haber gozado de ella.
Hasta aquí la escena que nos muestra el genio de la escultura barroca en una pieza que por perfecta parece tener movimiento y transparencia, y ese instante capturado en el mármol nos da la impresión que eternamente renueva su dinamismo, a tal punto ha captado la belleza y ha detenido el impulso del mito en su paradoja más crucial.

El mismo instante es reproducido en el soneto XIII por el poeta español Garcilaso de la Vega. En esta composición, sin embargo, hallamos una reflexión que responde más a la inquietud filosófica barroca que al pensamiento antiguo, pero que indudablemente ilumina la escena con una luz nueva. El poeta español, en los dos últimos tercetos (sitio destinado en el soneto a la síntesis), habla del llanto de Apolo ante la conquista tan pronto conseguida como perdida, y va aún más lejos, al afirmar que es el propio llanto del dios el que hace crecer el laurel en que se convirtió Dafne, y por lo tanto,ty6|ju||||||
“a fuerza de llorar, crecer hacía
el árbol que con lágrimas regaba”.
Ahora, es necesario leer parte simbólica del mito, y creo que estas representaciones artísticas, en tantos siglos posteriores a la concepción del mismo mito y a su representación en el mundo antiguo, son capaces aún de darnos pautas de reflexión sobre la creación artística y sobre la condición misma del artista.
Tenemos que ver en Apolo, hijo de Zeus y protector de las nueve Musas, al artista, a la persona consumida por la sed imbatible de la creación, que persigue el objeto de su arte de manera obsesiva. El objeto de su arte, en este caso, está representado por la ninfa Dafne, quien simboliza la vida, la fuerza de la naturaleza, el amor en su forma más sensual y corporal. Sin duda todos los elementos con que el artista quiere elaborar su creación.
El paradigma se plantea en el instante en que Apolo está por tomar a Dafne: el arte alcanza la vida. En ese instante la ninfa pide la ayuda a su madre Gea, o según otras versiones, a la diosa de la cacería y de los seres indefensos, Artemisa, no causalmente hermana melliza de Apolo, y velozmente se metamorfosea en un árbol de laurel. El artista, alcanzando la vida, la trasmuta en arte. O tal vez podría decirse que el arte, al hacerse dueño de la vida para su obra, la inmoviliza y la transforma. El precio de la eternidad es la muerte.
El llanto de Apolo, según la versión literaria de Garcilaso, completa la paradoja. Nos resulta difícil imaginar, en el contexto de los mitos o de la Antigüedad clásica, a Apolo llorando por haber perdido a una amante. Pero lo comprendemos en el marco barroco, en esa España que transita velozmente el Siglo de Oro hacia su impostergable y larguísima decadencia. Pero sin duda la reflexión de Garcilaso completa el sentido del mito para nuestros ojos modernos. Apolo llora el bien casi alcanzado y ya perdido, y su mismo llanto lo aleja cada vez más de él, porque lo convierte, lo trasmuta y lo inmoviliza. La vida deseada, el amor, la sensualidad como alimento del arte, paradójicamente perecen al convertirse en arte, porque se vuelven objeto, materia de la eternidad.
El episodio de Apolo nos trae remembranzas del capítulo bíblico de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando la mujer de Lot se vuelve a mirar la ciudad y se convierte en estatua de sal. O, para mantenernos en el ámbito de los mitos clásicos, el mismo Orfeo (hijo de Apolo), artífice de la poesía lírica, pierde para siempre a la amada Eurídice al girarse y contemplarla en la subida de los Infiernos. Pero la pérdida del objeto del deseo nunca es tan trágica como en el mito de Dafne y Apolo, porque el dios va a tener que reinar eternamente sobre un mundo en el cual el laurel será considerado la hoja sagrada con que se coronen emperadores, atletas, poetas, y hasta a los mismos dioses.
Apolo tendrá para sí la gloria de la eterna belleza. En su afán de tocar con su mano inmortal a la vida, pierde lo que más anhelaba, o sea la vida misma.
¿Hasta qué punto el arte está hermanado con la muerte? ¿El arte es, en realidad, la derrota de la muerte? ¿O se trata de la más hermosa sepultura que puede construírsele a la vida?
El artista, en este caso, sería un artesano que manipula estos dos materiales: la vida y la muerte. En su búsqueda y en su trabajo toma toda la vida posible para después en su taller, encerrarla en versos, en prosas, en pentagramas, en lienzos. Sin duda más de una vez le sucederá como al pintor de “El retrato oval” de Edgar Allan Poe, que al concluir su obra maestra, cuyo modelo es la mujer amada, exclama “¡es la vida misma!”, mientras la modelo yace exánime sin una gota de color en el rostro. Este Apolo del pincel había logrado capturar a su Dafne para que posara, pero el precio no fue más bajo que el pagado por el dios: queda de la vida un retrato, perfecto, sí, pero inerte.
En el caso de Dafne, la diosa de la Tierra (o la misma Artemisa) se apiada curiosamente de ella, dándole la forma de un árbol, pero quitándole la humanidad. Y entonces es necesario preguntarse si no es justamente esa humanidad la presa perseguida por Apolo-artista, lo humano bajo la forma de la belleza y lo sensual, la materia más rara y codiciada en el arte. Qué otro viaje más apasionado puede hacer el artista que aquél que lo conduce hacia las riberas del deseo supremo, del supremo éxtasis que sólo lo humano puede concederle. Pero como en la leyenda del rey que transformaba en oro todo lo que tocaba, el artista corre el peligro de transformar en arte lo que más ansía, y es aquí donde hace un pacto con la muerte, que disfrazada de poesía lo ensordece dulcemente con sus cantos de sirena. Este diálogo del artista y la muerte detiene el tiempo y congela la vida, que paulatinamente se cristaliza y adquiere las perfectas formas de la simetría mientras el poeta sonríe neciamente, creyendo que ha vencido a la muerte, y la muerte se ríe a carcajadas detrás de su velo oscuro, porque sabe que siempre será ella la ganadora.
Entonces tenemos que regresar a la escena de Apolo y Dafne, y plantearnos quién de los dos gana la batalla. ¿Apolo, que no puede poseer a la ninfa pero se asegura con su metamorfosis de que nadie jamás la pueda tener? ¿O Dafne, quien logra huir del abrazo del dios pero pierde para siempre su condición humana? Es necesario que contemplemos esta escena siempre en su momento crucial: Apolo a punto de tomar a Dafne, y ésta metamorfoseándose por su toque en árbol de laurel. Porque es éste el momento paradigmático del mito, el que da sentido y símbolo a su existencia, y el que nos plantea el dilema entre el artista y la muerte: ¿tocar la vida es matarla, o sublimarla para la eternidad?
Sin duda el artista siente que no puede renunciar a atrapar la vida y transformarla en obra de arte. Y, sin duda también, la vida transformada en arte ya no es vida. Es otra cosa, una materia de otro ámbito, una concretización de lo más elevado del espíritu humano, si se quiere, pero no respira, ni late, ni ama. Por eso el diálogo entre el artista y la muerte es desigual, y lo que el artista inmortaliza, lo atrapa la muerte en su forma vital, fugaz, sí, pero humana. Por lo tanto Apolo está destinado a la soledad, y Dafne a la muerte. La obra de arte que permanece, la escultura, o el soneto, o la planta de laurel, no pertenecen a ninguno de los dos, sino a un ámbito universal e inmóvil, que es tanto el reino del arte como el reino de la muerte.

Columnista invitado
Daniel Fermani
Profesor de Enseñanza Media y Superior en Letras y Licenciado en Lengua y Literatura Españolas, diplomado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Ha llevado adelante una profunda investigación en el campo del arte, trabajando el concepto del tiempo, la experimentación con la escritura en teatro, novela y poesía. Ha indagado en las raíces de la Posmodernidad en busca de nuevas técnicas actorales y dancísticas y sus consecuencias en la dramaturgia y en el trabajo teatral. Publicó cuatro novelas, dos de ellas en España y Argentina; cuatro libros de poesía; y tres volúmenes de obras teatrales. Desde 1999 dirige la compañía de Teatro Experimental Los Toritos, fundada en Italia y que prosigue sus actividades tanto en su sede de Roma como en Mendoza, y con la cual lleva a delante su trabajo sobre técnicas de teatro experimental. Ha ganado dos veces el Gran Premio Literario Vendimia de Dramaturgia; el Premio Escenario por su trabajo en las Letras; la distinción del Instituto Sanmartiniano por su trabajo a favor de la cultura, y una de sus obras de teatro fue declarada de interés parlamentario nacional al cumplirse los 30 años del golpe de Estado de 1976. Fue destacado por el Honorable Senado de la Nación por su aporte a las letras y la cultura argentinas. Ha sido Jurado nacional para el Instituto Nacional del Teatro (INT).

Pacha, mi gatita, pasó por el teclado y dejó su impronta