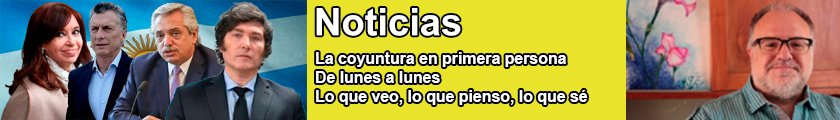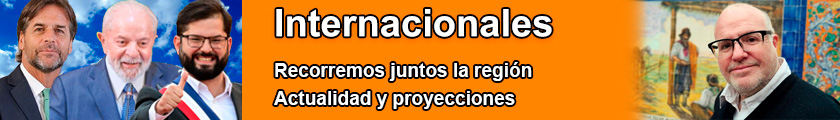El concepto de originalidad y la reelaboración dramatúrgica de Heiner Müller
La originalidad esta íntimamente relacionada con el plagio. Pero una línea muy sutil separa este último, considerado como un crimen, de la verdadera originalidad, la que conforma y explica la Historia del Arte y que ha dado a la humanidad la posibilidad de crear y gozar de las más importantes manifestaciones artísticas producto de su genio. De este lado de la línea divisoria, adonde el plagio deja de ser un delito, la originalidad se llama reelaboración.
El concepto de originalidad ha variado en los últimos cincuenta años en el mundo capitalista, y mucho más aún ha cambiado desde los artistas de la antigüedad hasta nuestros días. Hasta los años ’60 a nadie le parecía extraño que una canción de moda fuera interpretada por todos los cantantes en boga, al punto que resultaba difícil discernir quién había sido el autor de la canción misma. Paulatinamente el sistema consumista nos ha ido convenciendo que es necesario ser únicos e irrepetibles, como paradójica manipulación para conducirnos, inversamente, a la total masificación que vive nuestra sociedad actual.
A tal punto ha llegado en la comunidad humana el terror que desencadena la sospecha de ser “igual, semejante, o parecido” a “el otro”, que la misma tesela social se ha abroquelado en numerosos grupos que, bajo la pretensión de ser diferentes, repiten geométricamente un patrón establecido por el sistema y que no sólo carece de cualquier tipo de originalidad, sino que responde a un nicho de mercado, y visto desde otra perspectiva se reproduce en este dibujo social como las variaciones de un calidoscopio, idénticas y repetidas al infinito. En nuestros días, un cantante de moda que interpretase las mismas canciones que otro sería considerado un plagiador. En el mundo de la música más tradicional, quizás el tango y el folklore aún gocen de la autonomía suficiente como para permitir la reinterpretación de una misma creación, con las variaciones naturales y propias de cada intérprete.

Pero en otros aspectos, nuestra sociedad es lapidaria, y el materialismo consumista la ha cegado a tal punto que condena sin apelación cualquier diversidad verdadera, de pensamiento y obra, mientras embandera el estandarte de la originalidad usando, haciendo, diciendo y pensando lo que impone el mercado. Basta ver alguna de las publicidades de las más populares marcas de bebidas o de ropa, o incluso de desodorantes, en las que se recalca que para ser “único y original” es indispensable usar la citada marca. Una verdadera paradoja si se tiene en cuenta que sin duda se trata de la marca de una multinacional que vende exactamente el mismo producto, hasta con idéntica publicidad, en todo el planeta. Nos recuerda a la reflexión del dramaturgo alemán Heiner Müller cuando describe los mundos comunista y capitalista como pasar “de una sociedad en la cual a los individuos se les prohíbe decir lo que piensan, a una sociedad donde los individuos son obligados a pensar lo que se dice”.
Sin embargo la Historia del Arte es algo muy diferente, y no se rige por los patrones del consumismo. Si Sófocles hubiera sentido temor de ser acusado de plagio, nunca hubiese escrito Edipo, ni Antígona, sacando las mismas historias de la mitología. Tampoco Shakespeare hubiera puesto manos a la obra en Otelo, o en Romeo y Julieta, como en tantos otros de sus dramas que cuentan con numerosos antecedentes en el plano teatral y no teatral (1). En el arte estamos hablando de una reelaboración de material preexistente,
trabajo natural al artista y que está justificado hasta en las escrituras más sagradas de la cristiandad: Dios hizo al hombre con polvo y agua, y le sopló la vida. Nos hallamos ante una creación que es tal en cuanto utiliza materiales ya presentes para ser realizada. Asimismo, el artista recrea permanentemente, y el ansia de ser absolutamente originales (lo que equivaldría a crear de la nada), tan difundida y acuciante en la sociedad actual, persigue solamente a los ignorantes.
Desde esta perspectiva, la originalidad está relacionada con el plagio, el plagio llevado a cabo con la minuciosa imaginación de un artesano que transforma a medida que copia. Numerosas obras del poeta, cuentista y ensayista argentino Jorge Luis Borges están realizadas sobre la base de obras preexistentes. Es más, Borges lleva aún más allá el arte del “plagio”, hasta hacernos creer que verdaderamente está perpetrando un delito, cuando en realidad está validando su creación con el prestigio de creaciones anteriores. De este modo escribe cuentos que según su mismo epígrafe han sido “sacados de la Mil y Una Noches”, o inventa la biografía de un personaje del Martín Fierro del que Hernández sólo nos dio el apellido, y lo encastra magistralmente en la tradición de la literatura gauchesca argentina. En muchas otras oportunidades, inventa una genealogía a veces rimbombante para sus escritos, de manera tal que se hubieran dicho extraídos de importantes libros pertenecientes a bibliotecas de renombre, y que en cambio son nada más que el marco imaginario que el escritor dibuja para entretención propia y de sus lectores. En este juego de plagios, reelaboraciones y falsos plagios, Borges es uno de los maestros de la originalidad (2).
En el cine el problema de la originalidad es más sencillo, porque todo amante del séptimo arte sabe que los grandes directores citan permanentemente a otros directores que ellos mismos admiran y cuyas películas han hecho parte de su formación, a tal punto que en sus realizaciones suelen reelaborar escenas completas de películas precedentes y hasta reproducen diálogos, efectos o pasajes sin que esta libertad vaya en desmedro de sus obras ni de las obras reutilizadas. En cine esta noble costumbre se llama “citación”, y no es raro comprobar que algunos directores la llevan al extremo de la “auto citación”, o sea de reproducir escenas propias que consideran logradas o que cuentan temas tratados y vueltos a tratar por ellos mismos (los llamados temas “obsesivos”). Nadie se atrevería a juzgar que este método cinematográfico encierra plagio o atraviesa la línea de lo lícito, ni mucho menos que se trata de una manera de ahorrar trabajo y de una carencia de creatividad en un director y guionista de cine.
En el teatro la cuestión de la originalidad es ardua, pues nos encontramos con las que se han llamado “reambientaciones”, como, por citar un ejemplo, las que pesan sobre las menudas espaldas de Antígona, y en general de varias de las tragedias griegas. En ese sentido, Shakespeare ha sido más afortunado, y sus “reambientaciones” se han reproducido más en el cine, con diferentes y desiguales resultados, que en la literatura dramática. Este método tampoco ha sido considerado plagio, aunque vistos los resultados dramatúrgicos, en la mayor parte de los casos deberían ser calificados de verdaderos delitos contra el teatro.
Pero si hablamos de verdadera reelaboración, nos hallamos ante otro fenómeno mucho menos conocido y realizado en el ámbito de la dramaturgia. En este ámbito, el trabajo llevado a cabo por Heiner Müller en algunas de sus obras es emblemático y ejemplificador. Müller no “reambienta” personajes arquetípicos ni “actualiza” tragedias: sencillamente toma al personaje elegido y lo extrae de su contexto (Por ej. Hamlet “sacado” del castillo de Dinamarca), como se haría en uno de esos juegos en que una pinza mecánica extrae de una caja transparente un juguete, y lo coloca en un ambiente extraño, extemporáneo, en el cual, en el caso del teatro, el arquetipo deberá moverse y actuar. Y actuar justamente es quizás la clave de este proceso que vive el personaje arquetípico, proceso en el cual Shakespeare sin duda ha tenido un papel fundamental en la inspiración mülleriana, según conocemos del juego metateatral que impregna toda la obra del bardo inglés. La “Máquina Hamlet” es el ejemplo más rico de esta reelaboración dramatúrgica, en la que Müller aporta no sólo su contexto socio-político-económico y cultural de alemán de un régimen totalitario que se asoma sobre el Muro que divide el mundo, y atisba otro totalitarismo: el materialismo consumista, sino que echa mano de su cultura cinematográfica y literaria, mezclándola con los estímulos que nos azotan todos los días, anuncios, publicidad, y el mal inexorable de la masificación.
“Atravieso las calles los centros comerciales caras
Con la cicatriz de la lucha por el consumo
Pobreza
Sin dignidad Pobreza sin la
Dignidad del cuchillo del puño armado…”(3)
…dice el “actor Hamlet” (¿Hamlet? ¿el actor? ¿el dramaturgo? ¿el lector?) apoyándose en el verso vacío shakespeareano para construir las paredes inexpugnables de una caja implosiva en que los contenidos más diversos chocan entre sí como partículas atómicas obligadas a tomar una nueva forma, a adecuarse a los límites de esos versos que les dan un nuevo sentido, netamente contemporáneo.
Hamlet máquina de escribir, o máquina de moler carne, como nos da la impresión al leer la obra, se enfrenta a la rebelión causada por la iniquidad del Muro que divide a la humanidad con una falacia, mientras que son tan traidores los de un lado como los de otro.
Todo Shakespeare está en este texto, no sólo por las citaciones, sino por la presencia del metateatro llevado a sus últimas consecuencias. Toda la obra es una representación de la misma obra, pero a su vez es la representación del gran teatro de la política mundial que vende sus intereses como ideales y masacra a sus ciudadanos como productos de sus inhumanos mecanismos materialistas. Hamlet se pone la máscara, se la saca, se identifica como “el actor que representa a Hamlet”, lleva a la máxima confusión la intromisión del dramaturgo y la participación del lector en el texto.
La parte reservada a la mujer en “La Máquina Hamlet” tiene perfiles mucho más netos y sigue, como en la obra shakespeareana, sometida a los vaivenes del conflicto moral y psicológico del príncipe heredero del trono de Dinamarca (o de cualquier personaje masculino relevante, en el caso de otras obras de Shakespeare). Así es, por ejemplo, el personaje de Gertrudis, descripta por Müller como una díscola y lujuriosa madre que termina violada por el propio hijo, en una exacerbación de la relación que se saborea como morbosa en el texto de Shakespeare, y que Müller despliega como abiertamente incestuosa. Ofelia, en cambio, es aquí también víctima, pero su rebelión se produce en la contemporaneidad, y su suicidio, si llega a perpetrarlo, es la culpabilización abierta y explícita no sólo del machismo del príncipe Hamlet, sino de todos los hombres.
En “Medeamaterial” (o “Material para Medea”, en el tríptico “Paisaje con Argonautas-Ribera abandonada”) la reelaboración es más sencilla en comparación con el aporte monstruoso de elementos foráneos que caracteriza a “La Máquina Hamlet”, pero el tratamiento temporal es más sofisticado, y se remite a la tradición narrativa heredada de los griegos, que habían extraído para sus obras teatrales un ínfimo episodio de una larga narración de la epopeya. La técnica de introducir narración, que implica avances y retrocesos en el tiempo contemporáneamente al tiempo de la acción presente en el escenario, era indispensable y natural para los dramaturgos griegos, que tomaban material de sus historias mitológicas o de sus epopeyas, La Ilíada y la Odisea, las más antiguas y completas narraciones heroicas que se conocen. Esta costumbre fue abandonándose en el tiempo, y ya en el Renacimiento utilizar narración en una obra era muy mal visto, para no hablar del Neoclasicismo y su respeto por las tres unidades.
Müller cuenta todo el mito de Medea en el monólogo (casi monólogo, hay breves apariciones de la Nodriza y de Jasón) que ésta dirige a su compañero traidor. La maga de la Cólquide habla de la infidelidad del compañero y en su discurrir rabioso y casi delirante va narrando su propio mito, mientras que la acción progresa y lo que en un principio era un reproche pasa a ser el asesinato de la novia de Jasón y la consecuente muerte de Creonte por la magia de Medea, y la matanza de los dos hijos que tuvo con el traidor, para desembocar en un enajenamiento que nos parece una consecuencia natural del filicidio. Todos estos hechos suceden contemporáneamente, mientras Medea habla, como le sucede a Andrómaca en su monólogo mientras le anuncian el futuro sacrificio de su hijo, el llanto del niño y el ser llevado a la muerte mientras su madre se lamenta en su propia narración de las consecuencias de la guerra de Troya (4).
Sin duda Müller ha sido el más grande renovador del texto dramático de fines del siglo XX, quizás de la misma magnitud que lo fue Samuel Beckett con su Esperando a Godot a mediados del mismo siglo. Pero más de treinta años después de la aparición de dos de sus más discutidas y geniales obras, como La Máquina Hamlet (1977) y Medea Material (1974), es necesario preguntarse por la herencia de esa renovación, y sobre todo por su continuidad y evolución en la historia de la dramaturgia. Beckett destruyó la historia, inmovilizó el tiempo, desmembró el psicologismo evolutivo de los personajes y barrió con la escenografía. Müller devolvió a los clásicos a la escena, hizo estallar el argumento, licuó todos los contenidos y manipuló la sintaxis. Ambos revolucionarios aportaron al teatro, o mejor dicho principalmente al texto dramático, pero con él inevitablemente al teatro, cambios radicales, inmorales, irreversibles e innegables.
Sin Beckett es probable que no hubiese existido Müller, pero es necesario preguntarse qué cosa no existirá sin Müller en la dramaturgia actual y futura. Porque la herencia de este creador es tan difícil de metabolizar en lo textual cuanto en lo escénico. Las obras de Müller, como lo hicieron las de Beckett en su momento, plantean lo nuevo no sólo en lo formal sino también en lo conceptual, y como sucede inevitablemente en el teatro, el texto es el pie para la actuación, y por consiguiente la puesta en escena de estos textos requiere a su vez una ruptura y una renovación total del trabajo actoral. La clave escénica, de dirección y actoral para trabajar estos textos aún está en proceso, y probablemente serán necesarios varios años más para llevar a cabo la experimentación necesaria que logre derrumbar la pared de prejuicios, preconceptos, premoldeados y lugares comunes que caracterizan al teatro tal cual lo concebimos, para que esta dramaturgia estalle en todo su esplendor sobre un escenario.
Müller propone cambiar el teatro, y lo hace desde el texto. Siendo un dramaturgo revolucionario verdaderamente contemporáneo, su teatro, que se nutre de la miseria del capitalismo y hunde sus raíces en la miseria del comunismo, obliga a una relectura concienzuda, sin prejuicios y actualizada de los clásicos y de Shakespeare, determinando de manera implícita que el teatro será un producto de la cultura que requerirá un público culto. Si para leer Esperando a Godot quizás no era necesario recordar detalladamente las tragedias griegas y Shakespeare, pero sí la filosofía existencialista teorizada y promulgada por Sartre y Camus, para leer La Máquina Hamlet será indispensable no sólo la relectura de todos estos clásicos del teatro, sino también de la literatura moderna y del cine, sin dejar de lado la necesaria aunque repugnante zambullida en la masificación materialista del consumismo más aberrante.

Columnista invitado
Daniel Fermani
Profesor de Enseñanza Media y Superior en Letras y Licenciado en Lengua y Literatura Españolas, diplomado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Ha llevado adelante una profunda investigación en el campo del arte, trabajando el concepto del tiempo, la experimentación con la escritura en teatro, novela y poesía. Ha indagado en las raíces de la Posmodernidad en busca de nuevas técnicas actorales y dancísticas y sus consecuencias en la dramaturgia y en el trabajo teatral. Publicó cuatro novelas, dos de ellas en España y Argentina; cuatro libros de poesía; y tres volúmenes de obras teatrales. Desde 1999 dirige la compañía de Teatro Experimental Los Toritos, fundada en Italia y que prosigue sus actividades tanto en su sede de Roma como en Mendoza, y con la cual lleva a delante su trabajo sobre técnicas de teatro experimental. Ha ganado dos veces el Gran Premio Literario Vendimia de Dramaturgia; el Premio Escenario por su trabajo en las Letras; la distinción del Instituto Sanmartiniano por su trabajo a favor de la cultura, y una de sus obras de teatro fue declarada de interés parlamentario nacional al cumplirse los 30 años del golpe de Estado de 1976. Fue destacado por el Honorable Senado de la Nación por su aporte a las letras y la cultura argentinas. Ha sido Jurado nacional para el Instituto Nacional del Teatro (INT).
Notas
(1) Se recomienda la lectura del libro de Harold Bloom, Shakespeare, la invención de lo humano, Edición Verticales de Bolsillo, Colombia, 2008. Su análisis de cada obra de Shakespeare es el más completo y autorizado realizado hasta ahora.
(2) Se recomienda leer cuentos de Borges como “Los dos reyes y los dos laberintos”, “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz” (en El Aleph), “Historia de los dos que soñaron”, “El brujo postergado”, (en Historia Universal de la Infamia); y por qué no, “La casa de Asterión” (en El Aleph).
(3) Müller, Heiner, La Máquina Hamlet, en Heiner Müller Teatro, editorial Losada, Buenos Aires, 2008.
(4) Se recomienda, para comprobar este recurso, leer Las Troyanas de Eurípides, en especial el monólogo de Andrómaca, cuando Taltibio le anuncia que su pequeño hijo Astianacte será precipitado desde las torres de Troya.