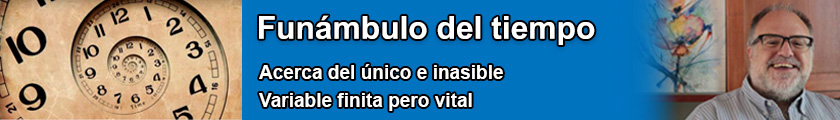Para citar a Heiner Müller, con toda probabilidad el más grande renovador de la dramaturgia occidental contemporánea, sólo un texto que no se pueda representar puede aportar algo de productivo al teatro. Y es en esta premisa en la cual me he hallado tras años de intentos de destrucción del texto teatral con diferentes y muy a menudo discutibles resultados. Después de llegar al callejón sin salida de lo que me pareció un texto totalmente antiteatral, me vi obligado a retomar el trabajo teatral como laboratorista y director, para comprobar con vergüenza que el teatro no solamente resistía a mis textos destructivos sino que necesitaba esa renovación que nunca es tan clara y neta como en el teatro experimental.
No se trata solamente de romper con el naturalismo, sino que se trabaja en una nueva reelaboración del material preexistente, en un reordenamiento que dé una clave contemporánea al trabajo dramatúrgico. No creo en la originalidad como tradicionalmente se la entiende, pero creo en un nuevo punto de vista, en la búsqueda de formas que den a los contenidos ya conocidos una nueva perspectiva.
La forma puede mutilar y reordenar los contenidos de manera tal que éstos adquieran contemporaneidad, que puedan ser leídos y retrabajados en el siglo XXI sin la humillación que nos produce -cada vez que nos enfrentamos a una obra teatral de un nuevo autor-, el encontrarnos con las manidas formas “dramatúrgicas” que por sí solas envician y marchitan cualquier conato de creatividad que el texto pudiera haber tenido.

Ya no son los tiempos de romper un texto, o una gramática, sino de reorganizar ambos en una simbiosis nueva: el espacio entre las palabras como modificador semántico, el dibujo del texto como inductor de sensaciones significantes, la semantización de mayúsculas, la abolición de una puntuación tradicional a favor del vacío, o la eliminación de los nexos lógicos para facilitar el pasaje del pensamiento de un significado a otro, son formas de una forma. Pero un texto contemporáneo debe ir más lejos aún. Se trata de eliminar lo teatral para producir la teatralidad. Si un texto está escrito para ser representado, ¿entonces de qué sirve que la representación esté incluída en el texto mismo?
Me parece redundante e incluso ridículo que un texto teatral haga especificaciones de actuación o indique características de la escena, cuando el director deberá reescribirlo en su puesta sobre un escenario. Entonces imaginemos un texto anti-teatral: los personajes no dicen lo que hacen, sino lo que piensan; sus parlamentos no expresan acción ni son la respuesta a los parlamentos de los demás personajes, la lógica está escandida por una gramática racional y descarnada. Por este camino podemos llegar a la supresión no sólo de las formas tradicionales del estilo directo, sino también a la abolición de la comunicación “verbal” entre los personajes (los personajes se “comunican” por un contexto en el que están prisioneros, por un referente extratextual), y es posible que lleguemos incluso a la supresión del personaje mismo. Tal vez.
Entonces podemos preguntarnos ¿cuándo un texto es teatral? Un texto teatral lo es desde su génesis, como un hombre no nace perro ni vaca, sino hombre, aunque intenten toda su vida hacerlo ladrar, o mugir o mover la cola. Me sorprenden muchos grupos de teatro que ponen en escena collages de textos líricos, ensayísticos, filosóficos y hasta culinarios, y después se escandalizan cuando ven un texto dramático escrito sin guión de diálogo, sin acotaciones ni personajes. Si desde este momento todos los dramaturgos del mundo dejáramos de escribir, las obras teatrales ya existentes, las tradicionales, llenas de indicaciones, acotaciones y personajes, bastarían para mantener ocupados a directores y actores hasta el fin de los tiempos. Estoy convencido de que escribir teatro de manera tradicional hoy en día es solamente colaborar en la destrucción del teatro.
Igualmente la discusión alrededor del conflicto me parece tan vana cuanto tendenciosa. A mi parecer el conflicto flota por sobre el texto sin necesidad de encarnar en éste ninguna forma. Como los trágicos griegos tomaban un episodio único de la epopeya o del mito para escribir sus tragedias, con la seguridad de que la atmósfera de la obra se podía nutrir y apoyar en la totalidad de ese mito o esa epopeya, así un texto contemporáneo puede alimentarse de una atmósfera cultural, política y social que es patrimonio de la humanidad y que sirve de decodificador intrínseco al texto mismo. La narración que los griegos toman de la epopeya y que transforman genialmente en acción en los textos trágicos, puede ser la clave de una nueva dramaturgia que deba mojar la pluma en un contexto indispensable para su interpretación total.
El uso de arquetipos –uno de los recursos de la dramaturgia experimental de Müller- también me parece un modo lícito de reutilizar en clave contemporánea un material preexistente convertido en patrimonio cultural del hombre. Especialmente para lavar a estos arquetipos de las innumerables reambientaciones forzadas que han sufrido a través de la dramaturgia moderna y que los han visto coronados en la Francia monárquica o vestidos (sería más propio decir “disfrazados”) de gauchos en la Patagonia. Müller, en cambio, aprovecha la difundida falacia de creer que un personaje de una obra teatral puede tener vida propia fuera de ese contexto, y se burla abiertamente de todos con su Hamlet actor, personaje shakespeareano, protagonista del agrietarse del Muro de Berlín, encarnación del dramaturgo mismo, en “Máquina Hamlet”.
En esta obra el dramaturgo alemán no ubica al príncipe de Dinamarca en otro contexto, sino que recontextualiza al personaje mismo, presuponiendo toda su historia y obligándolo (obligándonos) a afrontar las peripecias de un fragmento de la historia contemporánea. Por eso resulta más que sorprendente, diría estupefaciente, que algunos dramaturgos argentinos o más bien dicho porteños, llamen “nueva dramaturgia” de nuestro país a esa producción híbrida y anacrónica que realizan en Buenos Aires y que bajo el denominador de “hiperrealismo” recuerda más a un capítulo de una serie televisiva de los años ’70 que a una verdadera obra dramática. Obviamente los griegos y Shakespeare para estos dramaturgos deben ser olvidadas lecturas de escuela.
Creo que un texto dramático debe golpear profundamente la mente del director y de los actores tanto cuanto debe golpear la mente del espectador su puesta en escena. El dramaturgo debe saber que entrega una idea, por genial que esté expresada, y que el director va a decidir cómo y en qué modo la pondrá en escena. Por supuesto que los dramaturgos contemporáneos tenemos la ventaja de poder hacer ciertas “trampas” a los directores, de escribir textos que los enjaulen de manera tal que se vean obligados a seguir un camino prefijado, una suerte de voluntad textual que no admite variantes.
Pero ése es otro tema.

Columnista invitado
Daniel Fermani
Profesor de Enseñanza Media y Superior en Letras y Licenciado en Lengua y Literatura Españolas, diplomado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Ha llevado adelante una profunda investigación en el campo del arte, trabajando el concepto del tiempo, la experimentación con la escritura en teatro, novela y poesía. Ha indagado en las raíces de la Posmodernidad en busca de nuevas técnicas actorales y dancísticas y sus consecuencias en la dramaturgia y en el trabajo teatral. Publicó cuatro novelas, dos de ellas en España y Argentina; cuatro libros de poesía; y tres volúmenes de obras teatrales. Desde 1999 dirige la compañía de Teatro Experimental Los Toritos, fundada en Italia y que prosigue sus actividades tanto en su sede de Roma como en Mendoza, y con la cual lleva a delante su trabajo sobre técnicas de teatro experimental. Ha ganado dos veces el Gran Premio Literario Vendimia de Dramaturgia; el Premio Escenario por su trabajo en las Letras; la distinción del Instituto Sanmartiniano por su trabajo a favor de la cultura, y una de sus obras de teatro fue declarada de interés parlamentario nacional al cumplirse los 30 años del golpe de Estado de 1976. Fue destacado por el Honorable Senado de la Nación por su aporte a las letras y la cultura argentinas. Ha sido Jurado nacional para el Instituto Nacional del Teatro (INT).