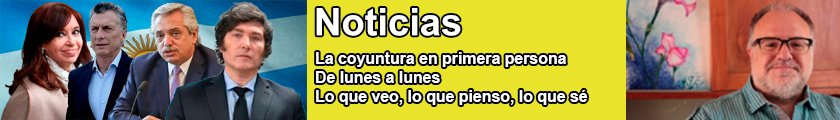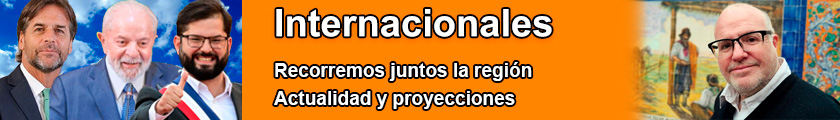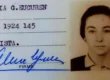Es innegable el proceso de metamorfosis permanente, de evolución y de generación de energía que caracterizan al arte y a su aprendizaje.
Si es que el arte se puede aprender.
Esto nos lleva a un cuestionamiento basilar en el problema del acceso al arte como camino y finalidad: ¿cuáles son los pasos por seguir en una existencia que aspira al arte?

En nuestra sociedad de cultura rápida, de cursos fugaces y de superficialización de todo tipo de conocimiento, el arte no escapa a la categorización general que convierte todo objetivo humano y por lo tanto social, en un producto que se puede adquirir con poco esfuerzo y menos tiempo, aunque el costo material pueda llegar a ser un poco elevado. No es excepción escuchar a los jóvenes aspirantes a artistas, decir que van a sacrificar compras y gastos superfluos o no, para pagar un taller con tal o cual maestro, en la convicción que el saber y la experiencia de dicho maestro les serán traspasados por un extraño pero veloz sistema de ósmosis que se completará en pocas horas. Con esta metodología, el arte como producto de una vida dedicada al estudio, la investigación, la experimentación y la contemplación, ha pasado a ser un mito del pasado lejano tan inalcanzable como obsoleto, tan frágil como la inmortalidad de Aquiles.
No deja de sorprender que en nuestra sociedad latinoamericana -quizás la única del mundo con una importante población de jóvenes que se dedican al arte como creación o como docencia-, el estudio de esta rara materia se vea reducido muy a menudo a talleres tan breves como variados, en los que se vaivenea desde las técnicas del teatro Nô hasta los malabarismos con clavas, sin haber pasado jamás por la lectura de un libro ni mucho menos por el estudio concienzudo que puede dar un nivel superior de aprendizaje.
Ahora bien, nos enfrentamos con la ya vetusta discusión de si el arte se puede estudiar o se puede aprender en las universidades, o se debe adquirir por otros medios. Creo que esta discusión ya está fuera de sitio, y basándonos en la convicción de que siempre debemos hacer frente opositor al avasallante sistema materialista y consumista que nos impone nuestra sociedad, los que nos dedicamos al arte tenemos la misión de resistir y devolverle su propiedad de consecuencia de una maduración y una búsqueda intelectual y espiritual que lleva no menos del término de una vida para mostrar sus frutos. Es más que evidente y huelga repetir que un doctor en arte no es necesariamente un artista, pero tenemos que plantearnos hasta qué punto podemos ser artistas sin las herramientas intelectuales que nos lleven a la maduración de conceptos y a la síntesis de conocimientos que nos permitan crear arte.
En este punto se podrá objetar que hay manifestaciones de arte que provienen del pueblo, que no han salido de las aulas universitarias y que tienen tanta o más validez que las obras de arte académicas. Creo que la discusión es una falacia, y que el espíritu crítico y la mente formada en la filosofía del arte saben distinguir claramente cuando una manifestación humana es artística y cuando no lo es. Es perfectamente lícito discernir que no todos los productos de un artista con bagaje cultural son obras con verdadero valor artístico. Igual contundencia tiene afirmar que no todas las manifestaciones populares de matriz espontánea tienen valor artístico. De este modo nos encontramos con obras académicas de indudable rutina y aburrimiento, y con productos de artesanía que superan lo artesanal para inscribirse en la categoría de arte; y viceversa no faltan las obras de arte de maestros formados culturalmente, mientras sobran los ejemplos de artesanías que quedan en esa categoría. Dejaré de lado todas las manifestaciones culturales y artísticas de las culturas precolombinas, ya que escapa a nuestra consideración la verdadera génesis de estas obras en cuanto a procesos previos de aprendizaje, experimentación y práctica. No dudo, sin embargo, de que este tipo de obras sean verdaderas expresiones de culturas complejas, avanzadas y de espíritu refinado, y no de cursos y talleres de pocas horas, en el caso que esa clase de enseñanza fuera común entre incas, aztecas, mayas, etc.
La discusión se estanca en estas consideraciones y se aleja de su objetivo originario, que era discernir hasta qué punto el arte puede nacer de una cultura rápida y ocasional, como es la que proporcionan los populares “talleres” de todas las disciplinas. Si tenemos en cuenta que existen algunas especializaciones en la creación artística teatral, por ejemplo, que no se estudian en las universidades, ya que son ejercicios prácticos o técnicas casi carentes de teoría, que deben aprenderse más práctica que intelectualmente, debemos preguntarnos hasta qué punto un artista será tal con este tipo de formación, apoyada en una nula o deficiente base cultural. Actualmente vemos “currículos” atestados de cursos y de talleres de la más variada índole, que en el caso de los docentes sirven sólo para acumular los famosos puntos para su bono, verdaderas pepitas de oro más ambicionadas que la piedra filosofal para todos los trabajadores de la educación. Pero muy diferente es el caso de los aspirantes a artistas, que muy a menudo hipnotizados por este juego de espejos de los talleres, olvidan por completo la necesidad de un estudio sistemático y de una investigación permanente en una misma línea para asegurarse una plataforma cultural que les permita una profunda especialización o un camino hacia la creación.
¿De qué puede servir un curso de técnicas de teatro Kabuki cuando se ignora absolutamente la historia del teatro y la génesis misma de esta disciplina oriental? Es como leer las obras teatrales de Heiner Müller sin haber estudiado a los griegos y a Shakespeare. Estamos siempre en una concepción cultural de la superficie, en un aprendizaje que no sólo no es tal en el sentido completo de su concepción, sino que entraña, además, peligros gigantescos, como por ejemplo que quien haya hecho uno de estos talleres de pocas horas, después se improvise en maestro de la técnica que aprendió en esos escasos encuentros, con las consecuencias nefastas que este hecho puede ocasionar en los jóvenes aspirantes a artistas, que a su vez pueden caer en el mismo error que sus improvisados maestros, y así sucesivamente, de modo tal que después de tres o cuatro multiplicaciones del fenómeno podríamos encontrarnos con que la técnica del teatro Kabuki se ha transformado en una improvisación con algunos elementos más propios del contorsionismo circense que de un arte oriental.
La influencia de la sociedad consumista y materialista no permite a nadie escapar de sus cánones de superficialidad y generación espontánea. No casualmente vemos por la televisión que todo personaje de moda, sea hombre, mujer, travesti, transexual, etc., es denominado inmediatamente “artista” a su segunda aparición ante las cámaras.
El arte es otra cosa. Está íntimamente vinculado con la filosofía, porque se genera en el pensamiento antes que en otro lugar, y en el enriquecimiento de ese pensamiento a través de una reflexión que en ambos casos lleva a la búsqueda y conocimiento de sí mismo para explicar la existencia y la sociedad. En ambas disciplinas se lucha contra la muerte: en la Filosofía a través de una estructura lógica del pensamiento y sus intuiciones; en el arte a través de manifestaciones creativas que tienden a perdurar más que sus mismos artífices.
Pero para llegar a estos estadios sin duda no alcanzará con hacer talleres, sino que será necesario dedicar una vida completa a la búsqueda encarnizada de la verdad. Ninguno como el filósofo y el artista saben mejor que nadie que la fugacidad de la existencia es la mayor barrera para esta tarea, y que sólo esa búsqueda desinteresada e inmaterial puede dar frutos que vencerán a la muerte, si bien nunca logren explicar exhaustivamente el misterio de la vida.

Columnista invitado
Daniel Fermani
Profesor de Enseñanza Media y Superior en Letras y Licenciado en Lengua y Literatura Españolas, diplomado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Ha llevado adelante una profunda investigación en el campo del arte, trabajando el concepto del tiempo, la experimentación con la escritura en teatro, novela y poesía. Ha indagado en las raíces de la Posmodernidad en busca de nuevas técnicas actorales y dancísticas y sus consecuencias en la dramaturgia y en el trabajo teatral. Publicó cuatro novelas, dos de ellas en España y Argentina; cuatro libros de poesía; y tres volúmenes de obras teatrales. Desde 1999 dirige la compañía de Teatro Experimental Los Toritos, fundada en Italia y que prosigue sus actividades tanto en su sede de Roma como en Mendoza, y con la cual lleva a delante su trabajo sobre técnicas de teatro experimental. Ha ganado dos veces el Gran Premio Literario Vendimia de Dramaturgia; el Premio Escenario por su trabajo en las Letras; la distinción del Instituto Sanmartiniano por su trabajo a favor de la cultura, y una de sus obras de teatro fue declarada de interés parlamentario nacional al cumplirse los 30 años del golpe de Estado de 1976. Fue destacado por el Honorable Senado de la Nación por su aporte a las letras y la cultura argentinas. Ha sido Jurado nacional para el Instituto Nacional del Teatro (INT).