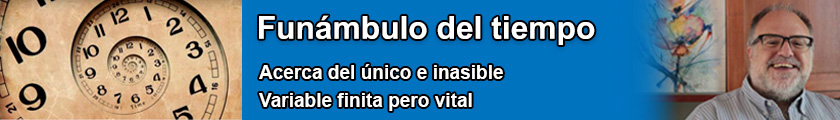(O cómo ganar sin mover una pieza)
No busques su nombre en los fríos manuales de ajedrez.
Lo que sucedió aquella tarde, entre los colchones tensos, la luz amarilla y los ojos clavados en una mesa larga,
fue otra cosa.

Una sinfonía sin partitura,
un partido de almas,
una trampa bendita que terminó siendo un acto de comunión.
Habíamos llegado a la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8 después del infierno del D2.
Con la piel marcada, el estómago vacío de risa y el alma tratando de no quebrarse del todo.
Y sin embargo -porque siempre hay un sin embargo tatuado en el hueso- algo en nosotros, terco como la yerba entre el cemento, insistía en vivir. A rasguños, sí, pero vivir.
Allí, en medio de todo, apareció el ajedrez.
Y con él, los personajes.
En una esquina del pabellón, como si fuera su palco propio, estaba Lopecito -Juan López Quiroga-,
bajito, movedizo, con aires de rey acorralado pero altivo,
ex secretario del Gobernador Martínez Vaca,
detenido con nosotros por esos azares del poder que el régimen militar convertía en culpa.
Gritón, soberbio, pero buen tipo en el fondo.
A su alrededor, un séquito de aduladores que asentía todo con la cabeza.
A su lado -en la otra punta emocional del tablero- estaba el Abogado,
Alfredo Porras, sanrafaelino, brillante jugador, de sonrisa fácil,
y una ironía elegante que sabía cuándo golpear.
Los dos se desafiaban cada tanto,
como si en cada jaque se les fuera el alma.
Y quizás era así. Porque tras las rejas, hasta el orgullo más vano es un acto de resistencia.
Un día, Alfredo me miró y, con la sonrisa del que ya empezó a tramar algo, me dijo bajito:
-Vos vas a ser el tapado-.
-¿Qué tapado?-.
-Vos vas a jugar contra los dos… pero a ciegas-.
Él y su grupo se encargaron de que la noticia le llegara a Lopecito:
que un tal Mario Santos se atrevía a desafiarlos a ambos -a él y al abogado- en simultáneo, a ciegas, sin mirar los tableros.
Una locura.
Era una trampa piadosa, sí. Pero muy bien armada.
Y como buen político, Lopecito -más desconfiado que mula tuerta- se sintió obligado a aceptar el duelo.
La mecánica era simple y perfecta:
Yo me senté en el centro de la mesa, con los ojos cerrados.
A la derecha, Lopecito; a la izquierda, el abogado.
Dos tableros, uno para cada uno. Dos asistentes, uno por lado, como acólitos en una misa laica.
Yo comenzaba las jugadas, y los asistentes llevaban mi movimiento a cada rival.
Pero el truco era este: yo no jugaba realmente.
Solo hacía de espejo.
Lo que Lopecito jugaba, lo llevaba el asistente al tablero de Alfredo,
como si fuera mi respuesta.
Y lo que Alfredo respondía, lo devolvíamos a Lopecito como si fuera también mío.
Jugaban entre ellos sin saberlo.
Yo solo transmitía las jugadas, fingiendo concentración profunda,
mientras disimulaba las pausas necesarias con un carraspeo o un pedido de agua.
Una partida invisible.
Pero real.
Aquella tarde, el comedor se transformó en un santuario.
Los colchones apilados. Las camas corridas.
Los cuerpos en tensión, como cuerdas de arco.
Ochenta detenidos en silencio.
Yo, en el centro de la escena,
con los ojos cerrados y el alma abierta de par en par.
Y entonces empezó la sinfonía.
Primero, Alfredo. Una jugada fuerte. Un “¡ojo!” contenido en su grupo.
Luego, mi respuesta (que era, en verdad, la jugada de Lopecito).
Y un murmullo entre ellos, como diciendo:
-Tomá mate… y ahora a ver cómo salís-.
La partida avanzaba.
Cada jugada era un gesto. Un “¡ah!” contenido.
Una cabeza que se giraba.
Un silencio lleno de asombro.
De pronto, el juego nos absorbió a todos.
Nadie hablaba. Nadie se movía.
Solo se escuchaban los pasos de los mensajeros y los suspiros del alma.
La partida duró lo que duran las cosas eternas en el tiempo breve.
Lopecito, tras pensar largo, movió su rey y esperó.
El mensajero vino, me susurró la jugada.
Respondí sin abrir los ojos.
Y ahí mismo, en esa jugada, se terminó.
El silencio fue total.
Y luego, un murmullo de asombro.
Aplausos contenidos, miradas que brillaban.
Lopecito vino hacia mí. Me tendió la mano.
Con respeto, con una mezcla de dignidad herida y admiración honesta.
Y yo lo abracé.
Porque sabía que él también, por un momento, había salido del encierro.
Unos minutos después, uno del grupo de Alfredo fue y le contó la verdad.
Le dijo que todo había sido una puesta en escena.
Una trampa blanca.
Un acto de ternura con disfraz de torneo.
El rostro de Lopecito fue un arco iris entero:
del asombro a la ira,
de la ira a la vergüenza,
de la vergüenza a la sonrisa,
y de la sonrisa al abrazo.
Y ahí, en ese momento, todos entendimos.
Había sido una jugada maestra, sí.
Pero no de ajedrez.
Una jugada humana.
Una manera de decirnos que seguíamos vivos.
Que aún sabíamos crear belleza con lo que quedaba.
Y que, incluso en medio del encierro,

podíamos inventar una música que nadie compuso,
pero que todos, en silencio,
bailamos con el corazón en alto.

Columnista invitado
Mario Santos Amézqueta
Nació en Mendoza en 1946. Próximo a cumplir ochenta años, su voz sigue sembrando versos como quien riega una viña antigua. Su vida estuvo marcada por giros intensos: ingresó joven al seminario, donde la fe y las humanidades templaron su vocación de servicio. La guitarra y la palabra lo llevaron a villas de emergencia y patronatos de menores, siempre al lado de los más olvidados. Estudió periodismo, ciencias políticas y sociales y psicología, y fue docente universitario hasta que el golpe militar de 1976 lo convirtió en preso político y luego en exiliado. En Ecuador fundó agencias, publicaciones infantiles de pedagogía escolar, productoras audiovisuales y una organización de los niños por la paz. En España reinventó sus manos como artesano, mientras su pluma se abría en diarios y poemas. Hoy, después de haber vivido en tres países y atravesado tantas estaciones, continúa escribiendo con la misma vocación que lo sostuvo siempre: servir, compartir y dejar testimonio. Su obra literaria -intensa, cercana, marcada por la esperanza- es el fruto maduro de una vida que nunca se rindió.