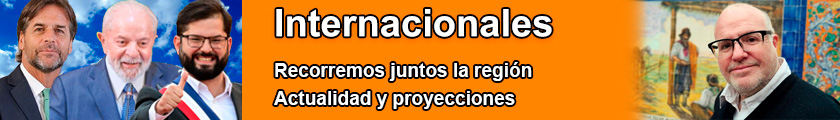“Hola amor, te he extrañado horrores… ¿vida, estás allí?”.
Martina lee la breve oración en la pantalla de su computadora y se siente recorrida por un intenso escalofrío. Diego y ella se buscan y se exploran desde hace tiempo. La construcción virtual de sus respectivos universos, parece haber llegado a su cenit. Cada uno ha ido disparando sobre el otro fantasías del más grueso calibre, y ambos sienten que el momento de hacerlas realidad no admite más dilaciones. Extensos y floridos diálogos a través del chat dan cuenta del sinuoso recorrido que ese hombre y esta mujer han venido transitando; y las palabras, al principio cuidadas, discretas, han ido mutando con el correr de los días en párrafos extensos y desbocados, donde uno y el otro, ya asumidos como un par de solitarios, cómplices y anhelantes, se sienten ahora a sus anchas relatándose minuciosidades íntimas y erotizantes. Creen conocerse desde siempre y bajo la ilusión magnética que encadena sus almas, y se prometen, esa misma noche, ir al encuentro de sus cuerpos.
Las últimas palabras de Diego, esa misma tarde, habían sido las soñadas… “-Espérame leve de ropas, perfumada y amante, la puerta de tu jardín abierta, y tu corazón expectante… y yo llegaré como una ráfaga suave, que envuelva tu alma y susurre a tu cuerpo todo lo que deseo amarte”.

La tarde del día pautado para el encuentro había estado abrumadoramente quieta, hasta el momento en que un vendaval se corporizó soplando desde el lado sur de la casa. Las ráfagas de viento, como piezas de artillería pesada, comenzaron a estrellarse contra las paredes resecas, castigadas por el sol inclemente que no les había dado tregua en las últimas semanas.
Lara, la gata de la casa, con los pelos de punta, corrió sigilosamente a buscar refugio entre las chapas del galpón de las herramientas. Su dueña, ensimismada en la lectura de un cuento olvidado, ni siquiera la vio.
En la galería entoldada del patio, bajo cuya sombra los treinta y nueve grados que marcaba el termómetro se sobrellevaban sin tanto agobio, las lonas del toldo empezaron a agitarse enloquecidas como las velas de un mísero barquito perdido en altamar.
La lluvia estaba ya tan cerca que se podía oler en la tierra y en el viento, incluso cuando las primeras gotas aún no habían comenzado a caer sobre el césped quemado del jardín.
Martina levantó la vista del libro, atraída por ese olor salvaje y cautivante que sólo tiene la naturaleza cuando alguna de sus fuerzas está por entrar en acción.
Se entretuvo unos minutos más en una suerte de contemplación arrobada de los densos nubarrones que se cernían, cada vez más amenazantes, sobre las perfumadas flores de la retama. – ¿Vendrá él?- se preguntó ante el fuerte tronar del cielo.
De cualquier forma, ella cumpliría su promesa de dejar la puerta trasera sin llaves. Parte del juego de seducción entre ellos consistía en prestarse de mutuo acuerdo a hacer cosas poco convencionales, y el sólo pensar en las formas y la magia que rodeaban a ese pacto, le provocaba un fuerte escozor de placer en todo el cuerpo.
Pensó en levantarse a cerrar los postigos de las ventanas antes de que el aguacero lo inundara todo, pero se sentía casi pesada, desganada, sin muchas ganas de moverse.
Transcurrieron unos segundos brevísimos, durante los cuales el único sonido que surcó el aire fue el de los truenos acompañados de relámpagos, cada vez más intensos.
Después, mucho después, se oyeron unos pasos por el fondo. Martina aguzó el oído y corrió a vendarse los ojos. Era parte del ritual.
Allí, a escasos metros de ella, el hombre por poco hervía en estertores imaginándola de tantas formas como le era posible, hallando todavía un gozo secreto en demorar casi hasta el éxtasis el momento de sorprenderla por detrás y, apretándola contra sí con brazos como tenazas, rodearle por fin los soñados pechos, hundirle el mentón entre su pelo, olerle cada rincón prohibido de su cuerpo antes de arrancarle brutalmente ropas y vendas para mirarla a los ojos mientras la poseía con aquel deseo salvaje y tortuoso que ambos habían engendrado a fuerza de palabras soeces y lascivas, entremezcladas con ternuras que ahora mismo le provocaban una erección, aún sin haberla siquiera rozado, teniéndola tan cerca.
El sonido de la respiración jadeante de Martina, tan próximo, le arrancó un grito de las entrañas. Ella caminó unos pasos hacia él, hacia el lugar de donde había provenido el fuerte gemido. A ciegas, estiró los brazos. El ansia era insoportable. Diego la empujó contra una pared, obligándola a permanecer de espaldas a sí mismo. Ella estaba hermosa con su pelo ensortijado, los breteles del corpiño deslizándoseles a los costados, la corta enagua de satén dejando traslucir su pubis, las blancas y turgentes colinas de su trasero insinuándosele como una provocación imposible de eludir.
Fue lo último que el hombre vio antes que una mano brutal lo asiera del cuello y estrellara, salvaje y final, su sien sobre la pared. Un mazazo seco, fatal, que hizo estallar su cabeza como si fuera una fruta madura que cae del árbol.
A escasos centímetros de su cuerpo inerte, Martina lo observaba con curiosidad, con aire ausente, desconociendo, ignorando casi indolente que aquel cuerpo esbelto y deseado era ahora solo un harapo sanguinoliento.
La muerte del pobre animal había sido rápida y limpia, la forma más apta para sus necesidades. Sólo la gata, hecha un ovillo junto a las chapas, había visto todo con sus pupilas completamente dilatadas y el pelo gris del lomo más erizado que nunca.
Una cadena pesada se enrolló como por arte de magia en las piernas laxas, y el cuerpo se izó pesado, como una res moribunda pendiente del hilo de la muerte que a ella daría vida.
Mientras la sangre humana se escurría en un balde, Martina sonrió, enigmática, única y mefistofélica en su atuendo de mujer fatal.
A lo lejos, una enorme mosca caía en la red de la gran araña que Martina alimentaba en cada período de abstinencia con la pasión de una madre primeriza.
Era el perfecto ritual que ella soñaba con perverso placer en cada uno de sus días, desde hacía más de mil años, desde aquel primer día en que un amor equívoco le había dado esa eternidad solitaria que solo conocen los vampiros.

Columnista invitado
Juan Rozz
Historietista, guionista, cuentista, escritor. Columnista en Revista TUHUMOR, edición digital, colaborador en NAC & POP Red Nacional y Popular de Noticias. Autor del libro “Historias de Desaparecidos y Aparecidos”, Acercándonos Ediciones. Creador de “El Caburé Peña de Historietistas” y “El Caburé – Cooperativa Editorial”. Creador, productor radial y columnista de “Gorilas en La Plaza” – EfeEmeUnydos. Colaborador en “Rebrote de la Historieta Argentina”. Colaborador en “Web Guerrillero” – Periódico Digital Internacional. Colaborador en “Museo de la Palabra” – Fundación César Egidio Serrano.