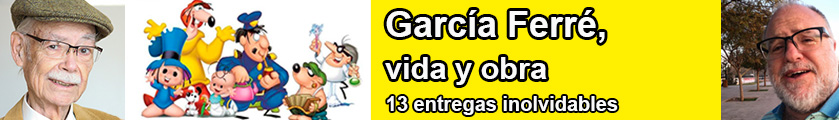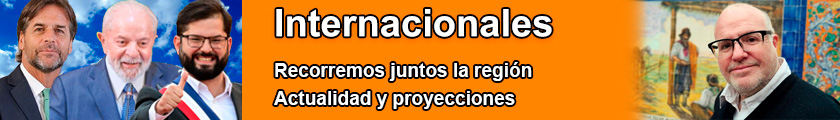Convivimos con la violencia. Lo repiten sin pausa los medios de comunicación, lo subraya el diario, lo vociferan con genuina y compungida indignación los periodistas y se vive en la calle, en el barrio, en la ciudad. Cada vez que se habla de violencia nos hermanamos en solidarios sentimientos de rechazo y rabia, en deseos de venganza y orden, en una unión civil y emotiva que nada parecía poder conseguir, ni siquiera las increíbles metamorfosis con que cada día nos hipnotizan los políticos. En este sentido, la violencia ha provocado efectos inesperadamente positivos en la población; al menos inesperados para la población misma; habría que preguntar a los políticos qué piensan de eso.
De seguir así, se cumplirá el deseo de tantos de que regrese una represión capaz de detener la “oleada de violencia”.
Pero la represión, como sabemos de sobra los argentinos que la hemos vivido, sólo lleva a la dictadura, a la falta de libertad, a la muerte.

Hay un elemento que se encuentra en la base y en el origen de esta violencia, y que más allá del uso que le den nuestros políticos, es parte de la conciencia de toda la comunidad. Este elemento es la desesperanza. No es el hambre, la miseria, el color de la piel. O sí, es todo eso, todo eso y mucho más, agravado por la desesperanza. En la Argentina, y en muchos otros lugares de Latinoamérica y del mundo, este sentimiento crece y genera violencia. Porque la destrucción de la educación le ha arrebatado su poder de movilizadora social, y la hipocresía de la escuela obligatoria y “contenedora” es un modo de asegurarse que esas grandes masas humanas nunca puedan levantar cabeza, cambiar de clase social ni acceder a lo que el hermoso y brillante mundo del consumismo ofrece. Que los jóvenes salgan de la escuela sin saber leer ni escribir no es casual; que a los más necesitados se les dé la limosna de subsidios que los marginan, los inhabilitan y los catalogan para siempre de “pobres”, no es casual; que las escuelas se hayan convertido en correccionales adonde los maestros están tan encerrados como los alumnos, sin poder enseñar, soportando presiones colosales para no desaprobar ni castigar a un chico, no es casual. Todo este sistema tan bien pensado, porque aparece ante los ojos de la sociedad como avanzado, contenedor, psicopedagógico, abarcador, etc., etc., es solamente el plan devastador que ha arrasado con la posibilidad de que los de abajo algún día puedan subir el escalón de la dignidad material, cultural y anímica.
Ya no funciona en Argentina la ecuación de “M’hijo el dotor”, la obra de Florencio Sánchez, porque el hijo del pobre va a seguir siendo pobre y abriendo la puerta para que entren los privilegiados, ya que aunque tenga título secundario, no está capacitado verdaderamente para seguir estudiando. Y la entrada a la universidad se convierte así en la entrada a un mundo prohibido.
Por supuesto estas cada vez más grandes masas de la población se dan cuenta perfectamente de esta situación, y entonces se agrava el desastre educacional, pues ¿qué interés en estudiar puede tener un joven pobre que sabe que no está adquiriendo una herramienta valedera para cambiar de situación? Y es allí adonde se fermenta el humus de la violencia, y se llama desesperanza.
Nada puede detener la fuerza devastadora de este sentimiento, que engendra rabia. Porque hay una parte de la población cada vez mayor que mira el mundo a través de un vidrio blindado, un mundo al que jamás podrá acceder, un mundo promocionado como indispensable para lograr la felicidad, por la televisión, la publicidad, los lujosos centros comerciales. Entonces la única salida a la rabia es la destrucción; se destruye lo que no se puede tener.
El teatro podría tener un papel muy importante en la descompresión de esta rabia generada por la desesperanza. Pero no se puede pedir a los artistas que se autofinancien y por su cuenta monten espectáculos en los barrios marginales, como no se les puede pedir a los barrios marginales que reciban a un grupo de teatro si no han satisfecho antes necesidades primordiales, o al menos si no han calmado su devastadora desesperanza.
Basta muy poco para revertir situaciones que velozmente producirían cambios sociales beneficiosos para todos. Porque en muy poco tiempo no habrá barrios privados, alarmas, policía ni ejército que logren detener la marea de desesperanzados que se lanzará sobre las ciudades y el mundo entero. Y el único modo de desarmar esta bomba de tiempo es devolver la esperanza. Si vivimos en un sistema materialista, entonces hay que devolver la esperanza de lo material, para que desde allí los excluidos puedan acceder a la cultura, y desde allí a lo espiritual. Es el único remedio para la violencia.
Cuando en la escuelas los voceros del sistema hablan (imponen) la “inclusión” y el “trabajo con las diferencias”, están siendo tan hipócritas como los que dicen “no vidente” para significar ciego, o “con capacidades diferentes” para aludir a una persona con retraso mental; y aún más, están fundamentando y legalizando la discriminación. Porque es en esa comunidad forzada donde no sólo los niños comunes no podrán aprender, sino que aquéllos “diferentes” sentirán hasta el fondo que son inferiores a los demás. Aunque hay que reconocer que en algo se acomuna a todos los niños y jóvenes que cumplen con el ciclo de educación obligatoria: todos ellos, sin distinción, serán incapaces de afrontar el mundo que los espera, en lo intelectual, en lo laboral, y hasta en la misma convivencia social.
Si vemos la realidad desde un punto de vista diametralmente opuesto al que nos venden el sistema (a través de los gobiernos) y los medios de comunicación, entenderíamos que la violencia, y por lo tanto las raíces de ésta en la desesperanza, pueden revertirse con un proceso mucho más efectivo que la represión y mucho más veloz que un cambio en la economía (cambio que parece imposible, vista la cadena de crisis “inevitables” a que se ve sometida la clase productiva). Es indispensable volver a transformar la educación en el escalón necesario y verdadero para la movilización social, barriendo con los miles de “especialistas en diversidad” que no son capaces de pararse frente a un curso y enseñar las nociones básicas de humanismo, sino que cuestan millones al país con sus planes innovativos inmediatamente reemplazados por nuevos planes innovativos que al año siguiente será viejos, y cuya única diferencia de un año a otro es el cambio de denominaciones y formas, mientras que el contenido sigue siendo, desde hace décadas, la destrucción sistemática de la educación. Desde esta base se podría empezar, entonces, a enviar a los barrios los productos básicos de la canasta familiar de la cultura: teatro, música y danza, en sus mejores expresiones. No sería necesario ni siquiera enviarles cultura chatarra predigerida con la excusa de que no pueden entender otra cosa, ya que con Antígona se enseñarían los derechos humanos; con Macbeth los peligros de la ambición; con Ricardo III las consecuencias de la dictadura, con Casa de Muñecas lo nocivo de la violencia familiar, con las obras del argentino Pavlovsky las patologías familiares y sociales provocadas por la represión militar, para citar algún ejemplo en el área de teatro. Poco después del comienzo de este proceso, serán los mismos habitantes de los barrios marginales quienes acudirán a los teatros de la ciudad, y empezarán a sentirse integrados a la raza humana, aquélla que goza de los beneficios de la inteligencia.
Latinoamérica cuenta con ventajas únicas frente al resto del mundo marginado, o “tercer mundo”, o mundo subdesarrollado, como quiera llamárselo: es fértil, adonde se cultiva se recogen cosechas, y adonde se cosecha no hay hambre. Esto es tan válido para la tierra como para sus habitantes. Quinientos años de opresión no han logrado matar la vida, la creatividad y la fertilidad de este suelo que, además de su fecundidad, habla el mismo idioma.
Quizás ya no sean los tiempos de las antiguas revoluciones, pero sin duda es indispensable una revolución, una intra-revolución que tenga como finalidad la restitución de los derechos humanos, y por lo tanto la derrota de la desesperanza. Y el teatro puede tener, en esta transformación, un papel protagónico como educador, transformador, incentivador y culturizador, sin perder en lo más mínimo su carácter de espectáculo popular para la entretención y liberación de emociones.

Columnista invitado
Daniel Fermani
Profesor de Enseñanza Media y Superior en Letras y Licenciado en Lengua y Literatura Españolas, diplomado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Ha llevado adelante una profunda investigación en el campo del arte, trabajando el concepto del tiempo, la experimentación con la escritura en teatro, novela y poesía. Ha indagado en las raíces de la Posmodernidad en busca de nuevas técnicas actorales y dancísticas y sus consecuencias en la dramaturgia y en el trabajo teatral. Publicó cuatro novelas, dos de ellas en España y Argentina; cuatro libros de poesía; y tres volúmenes de obras teatrales. Desde 1999 dirige la compañía de Teatro Experimental Los Toritos, fundada en Italia y que prosigue sus actividades tanto en su sede de Roma como en Mendoza, y con la cual lleva a delante su trabajo sobre técnicas de teatro experimental. Ha ganado dos veces el Gran Premio Literario Vendimia de Dramaturgia; el Premio Escenario por su trabajo en las Letras; la distinción del Instituto Sanmartiniano por su trabajo a favor de la cultura, y una de sus obras de teatro fue declarada de interés parlamentario nacional al cumplirse los 30 años del golpe de Estado de 1976. Fue destacado por el Honorable Senado de la Nación por su aporte a las letras y la cultura argentinas. Ha sido Jurado nacional para el Instituto Nacional del Teatro (INT).