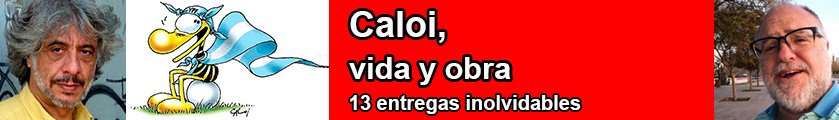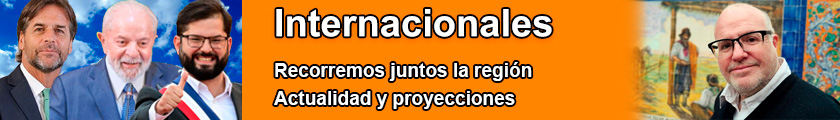La dramaturgia es el arte (o el oficio) de escribir obras teatrales. Parece ser que este arte fue inventado por los griegos de Atenas aproximadamente en el siglo VI a.C. Unos veintiséis siglos después, en Mendoza somos varios los que emulamos a estos antepasados ilustres y escribimos obras de teatro, o decimos que lo hacemos, o lo hacemos pero sin los mismos resultados. Por empezar, es muy difícil definir un texto teatral, al menos en nuestros días, donde no tenemos el derecho de hacerlo citando el guion de diálogo o las acotaciones o las indicaciones escénicas.
En todo caso podemos decir que es un texto hecho para ser representado, y ya con eso demostramos una soberbia inconmensurable y una notable autojustificación por su muy probable mediocridad. ¿Quién asegura que ese texto sublime que ha surgido de nuestra inspiración esté destinado a ser representado sobre los escenarios vernáculos y extranjeros, y no sea su finalidad alimentar el calefón a leña de alguna casa pobre de Ugarteche?, sólo nuestra propia autoestima, necesaria, es más, indispensable para asegurar -al menos temporariamente- la supervivencia del famoso texto. Sin embargo, yo creo que todos los que nos decimos dramaturgos deberíamos olvidar nuestra genialidad y dejar de escribir teatro.
Deberíamos estudiar más la filosofía oriental y dedicarnos a perfeccionar durante decenios la ceremonia del té, por ejemplo, algo tan hermosamente inútil según nuestro punto de vista occidental y cristiano, que nos permitiese afinar el arte de la paciencia y reflexionar lo suficiente, toda la vida si es posible, sobre la exacta vanidad de nuestras pretensiones artísticas. Porque si sencillamente leemos una sola obra de Esquilo, o para ser más contemporáneos, de Shakespeare, nos daremos cuenta de cuán perdidos van nuestros esfuerzos por dejar una sola línea escrita que nos sobreviva; o sea que valga la pena.

Pero ensuciemos papel, a ver, propongámonos ser muy originales e imitemos a alguien poco imitado, o muy imitado y mal, porque seguramente lo podemos imitar mejor nosotros. A ver, ¿a quién plagiamos? ¿A Sófocles? Claro, podríamos ubicar a la audaz Antígona en la Patagonia, por ejemplo, y dotar a Creonte de unas boleadoras de cuero crudo para que castigue a la culpable de haber enterrado a ese hermano montaraz y retobado. ¡Qué originalidad indiscutible! Ni al mismo Sófocles se le habría ocurrido, ni aunque se lo hubiera pedido Pericles en persona, o la esposa de Pericles que no sé cómo se llamaría pero que tal vez tenía algún peso político en aquella Atenas tan floreciente del siglo V.
En fin, por más original y autóctona que suene la idea, ya fue hecha, al menos en este país, que se lleva el cetro de la originalidad en cuanto a copiar se refiere, y desgraciadamente no siempre a Sófocles. Pero vengamos a Mendoza. Si no nos animamos a proponer a Edipo meditando su suerte trágica frente al canal cacique Guaymallén, ni a Hamlet paseando iracundo alrededor de los portones del Parque, tendríamos que ver qué cosa escribimos para ser originales. La cuestión es muy difícil. A lo mejor deberíamos preguntarnos si en realidad debemos ser originales a ultranza, como esos actores que hacen teatro colgados de los pies, o pisando piedras puntiagudas; de ésos he visto en Mendoza, pocos, pero hay.
En cuanto al texto dramático, si queremos que su dramatismo consista en que está destinado al teatro y no en que es tan penoso que da lástima hasta leerlo, por más que haya sido pluripremiado en los floridos concursos locales, tendríamos que intentar una suerte de nueva originalidad. Se me ocurre, por ejemplo, copiar palabra por palabra el Otelo de Shakespeare en letra de computadora tipología 12, a doble espacio, con número en el centro de la página y los centímetros correspondientes a derecha, izquierda, arriba, abajo, siempre en hoja A4, y al final firmar con nuestro nombre, que tan bien queda en la última -y en la primera también- página de una obra maestra.
Nadie podría discutirnos la maestría de una obra como Otelo, y por otra parte, que la hubiera escrito hace cuatro siglos un colega y contrincante llamado Shakespeare no quiere decir que antes de él no la haya escrito nadie más de cuyo nombre no podemos acordarnos, y que pasando los siglos suceda lo mismo y que al final el Otelo que sobreviva dentro de cuatrocientos años no sea el que firmamos nosotros y quién se acuerda de ese inglés que para colmo dicen que era bisexual. Sí, es un recurso, pero ¿quién está dispuesto a esperar cuatro siglos para gozar de los laureles de la gloria que los dramaturgos mendocinos ansiamos ahora, siempre siguiendo la filosofía occidental y cristiana, y consumista y no la de los mencionados maestros orientales del té?
Hay que buscar otros modos. A lo mejor inventando metáforas, que son un recurso tan antiguo pero tan delicado y efectivo como nos demuestran siglos y siglos de poesía. Las metáforas siempre son bien vistas, y mejor oídas, así es que podríamos escribir una obra metafórica, llevando la metáfora a su máxima expresión, por ejemplo aprovechando el poder evocador de otra realidad que tiene la metáfora, de modo tal que aunque nuestra obra sea una bazofia, su mediocridad pase como metáfora de quién sabe qué pensamientos sublimes que están escondidos tras los floripondios de las palabras que tan minuciosamente habremos sabido elegir. Nunca se sabe. En una de ésas alguien entiende y ¡eureka! descubre que nuestra obra no es un simple cúmulo de lugares comunes y de aburridas escenas arrastradas una tras otra por la fuerza de la inercia o por el movimiento de rotación de la Tierra, sino una gran metáfora de la mediocridad universal que en estos tiempos aqueja a la raza humana y ni hablar de los dramaturgos.
Claro, tampoco es tan fácil. Muchos lo intentaron y se murieron esperando que alguien hiciera este maravilloso descubrimiento, pero al final lo único que consiguieron es que en vida les brindaran el menosprecio y la indiferencia que la poquedad de su obra merecía, y que después de muertos los sepultaran en un justo olvido, para no atiborrar el mundo con más papeles de los que los bosques pueden brindar en generaciones enteras. Seguimos sin resolver cómo los dramaturgos mendocinos vamos a lograr ser originales, duraderos, buenos, en pocas palabras, al menos buenos escritores si no alcanzamos el fin más elevado y consistente de ser buenas personas. Esto último lo podemos disimular, recorriendo la avenida San Martín con cara de perro por ejemplo, para que los demás teatristas -que en el fondo son los únicos que nos conocen, por bien o por mal-, digan “mirá qué personalidad fuerte tiene fulano, siempre tan frío y concentrado en sí mismo, seguro que va pensando en una metáfora para su última obra”. O podemos poner cara de payasos y caminar sonriéndole a todo el mundo, para que en cambio nuestro paso genere comentarios como por ejemplo “fijáte qué simpático que es personalmente, a pesar de esos bodrios que escribe que no los entiende ni él”.
Con estos simples y económicos recursos podemos suplir nuestras carencias espirituales y ya libres de la preocupación de nuestra persona misma, dedicarnos a la sesuda búsqueda de la obra maestra que nos brinde la llave de la eternidad. No. No es fácil ser un dramaturgo en Mendoza. Mucho menos si se tiene en cuenta la virulenta proliferación de obras producto de la “creación colectiva” que pululan en las compañías autóctonas, y que son puestas en escena con imperante orgullo como textos muy valiosos, olvidando que ni en la historia del arte, ni en la historia de la humanidad misma, el concepto de “creación colectiva” existió jamás, a no ser para fenómenos de guiness de los récords, tipo “la torta más grande del mundo” o “el vestido de novia con la cola más larga”, producto de la paciencia absurda de cientos de reposteros de Minessotta o de miles de modistas de Indianápolis, o algo así. Claro que para la infalibilidad dramatúrgica también queda el recurso del collage de textos. ¿Quién puede equivocarse si toma un poco de Eurípides, un poquitito de Shakespeare, unas gotas de Beckett y lo sazona, para no olvidar el nacionalismo suicida, con unos versitos de Alejandra Pizarnik? No cabe duda de que se tratará de una obra inolvidable, especialmente porque debe producir en la mente del espectador el mismo efecto surmenage que habrá experimentado la criatura del doctor Frankenstein cuando se miró por primera vez al espejo y se vio un ojo de cada color, una mano de cada tamaño, un brazo más largo que el otro, y lo peor de todo, un cerebro machacado por la inoperancia del ayudante cirujano.
Sí. Los dramaturgos somos indispensables. Porque de todas esas obras inolvidables que acabo de mencionar, a las generaciones de mañana por la mañana no les quedará ni el asomo del recuerdo. En cambio ¿quién se olvida de los griegos, teniendo frente a los ojos los textos de sus tragedias? Y como escribimos para no ser olvidados (no porque tengamos algo que decir, en eso disiento de la mayoría de los escritores. Yo creo que en realidad tenemos mucho para callar, sólo que somos incapaces de soportar nuestro propio silencio). Como decía, como escribimos para no ser olvidados, cada vez que atacamos el papel o la pantalla de la computadora, es con la finalidad de labrar el pasaporte que nos asegure el paso hacia la inmortalidad. Pero se nos hace difícil. Porque escribimos muy mal. Porque decimos verdades de Perogrullo. Porque ni siquiera sabemos decirlas de un modo convincente. Porque somos aburridos, obvios, manidos, mediocres, envidiosos, pretenciosos, soberbios, sabelotodos, criticones, en fin, humanos y para colmo dramaturgos.
Hay algunos que acortaron camino y ponen en escena sus propias obras, con lo cual se aseguran, en primer lugar, que alguien en el universo lea esos mamotretos, y encima se los tenga que estudiar de memoria y repetirlos innumerables veces, con placer infinito del escritor en cuestión; en segundo lugar, que del papel pasen al escenario impecablemente idénticos a como se los imaginó en su afiebrada creatividad el energúmeno dramaturgo; y en tercero y no último lugar, que siempre haya algún incauto que pague una entrada para ver el resultado de ese arduo trabajo destinado a la gloria sempiterna (aunque circunscripta a Mendoza, a esa sala y a esa noche en especial) del incomprendido escritor. Pero no son la mayoría. La mayoría, en cambio, debe someterse a la buena voluntad primero y después al capricho de los directores teatrales locales, que no les van en saga en soberbia y ansias de eternidad, y que acuchillan encarnizadamente los preciosos textos con la excusa de darles un toque personal y de demostrar que en el fondo eran una porquería, pero que gracias a su maravillosa puesta se convirtieron en verdaderas obras de arte. Y cuando tanto autor como director logran concluir tan fatigoso proceso con discreta afluencia de público en salas para veinte o veinticinco espectadores, los pocos inapreciables periodistas que escriben sobre teatro en Mendoza toman sus tijeritas, y como si se tratara de papel glacé hacen un lindo origami con las justas palabras del creador y salen publicando cosas tan contundentes e incomprensibles como “fulano dice que los actores no deben pensar”, o “mengano quiere destruir el teatro”, con lo cual el laborioso dramaturgo se queda con el café en la mitad de la garganta y se pregunta por qué no siguió los consejos de su padre veinte años atrás.
En resumen, la dramaturgia mendocina no tiene solución, y los dramaturgos deben absolutamente renunciar a la pretensión de escribir, por todas estas razones antes expuestas. No nos dé miedo. Nadie se va a dar cuenta. Ni siquiera los actores. Les vamos a sacar un peso de encima a los directores; vamos a liberar de un compromiso a los jurados de concursos y festivales, acosados por distintos motivos de índole personal, corporal o sentimental a otorgarnos premios, giras y menciones; vamos a impedir a los periodistas que se ceben usando fragmentos de nuestras bienintencionadas declaraciones, y finalmente vamos a alivianar al mundo de tanto palabrerío inútil, como inútiles son estas palabras.

Columnista invitado
Daniel Fermani
Profesor de Enseñanza Media y Superior en Letras y Licenciado en Lengua y Literatura Españolas, diplomado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Ha llevado adelante una profunda investigación en el campo del arte, trabajando el concepto del tiempo, la experimentación con la escritura en teatro, novela y poesía. Ha indagado en las raíces de la Posmodernidad en busca de nuevas técnicas actorales y dancísticas y sus consecuencias en la dramaturgia y en el trabajo teatral. Publicó cuatro novelas, dos de ellas en España y Argentina; cuatro libros de poesía; y tres volúmenes de obras teatrales. Desde 1999 dirige la compañía de Teatro Experimental Los Toritos, fundada en Italia y que prosigue sus actividades tanto en su sede de Roma como en Mendoza, y con la cual lleva a delante su trabajo sobre técnicas de teatro experimental. Ha ganado dos veces el Gran Premio Literario Vendimia de Dramaturgia; el Premio Escenario por su trabajo en las Letras; la distinción del Instituto Sanmartiniano por su trabajo a favor de la cultura, y una de sus obras de teatro fue declarada de interés parlamentario nacional al cumplirse los 30 años del golpe de Estado de 1976. Fue destacado por el Honorable Senado de la Nación por su aporte a las letras y la cultura argentinas. Ha sido Jurado nacional para el Instituto Nacional del Teatro (INT).