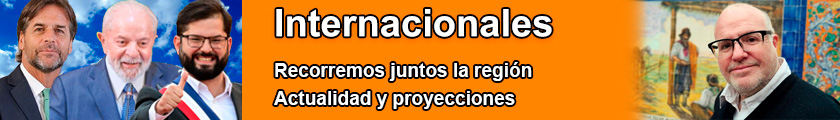El frío de la Penitenciaría de Mendoza nos mordía los huesos cuando nos tragaron en octubre del ’76.
Cincuenta nombres borrados, “políticos” en los papeles sucios del miedo.
Piedras que sudaban siglos de silencio.
Chinches como signos de puntuación en la oración inmunda de los colchones.
Patios de cemento gastado donde las huellas desaparecían con el viento, igual que nuestra humanidad.
Si cerrabas los ojos, hermano, verías el plano de ese infierno: un círculo de cemento dividido en gajos irregulares.
Cada porción, un patio con rejas comidas por el óxido; cada corte, un pedazo de alma abandonada al olvido.
La víspera de Nochebuena nos clavó su daga.
Nos sacaron de la celda -jaulas de tres metros por dos y medio, donde las pulgas bailaban sobre el sudor- y nos sentaron en el pasillo desnudo.
Y entonces, en otro gajo de esa pizza rancia, lo vi: un árbol viejo, rajado hacia el cielo vacío.
Alguien le colgó pelotitas de Navidad.
Luces diminutas parpadeaban en la oscuridad como sonrisas torcidas.

Yo, en cambio, sentí el sabor a hiel en la garganta.
Olí el turrón de mi padre, el clericó que mi vieja preparaba para esa noche de diciembre, la risa de mi hijo pegada al árbol de casa…
y el animal de la tristeza me mordió las entrañas.
No lloré.
Tragué el llanto como se traga una mentira: con ruido de cadenas.
Amaneció el 24 con promesas envenenadas: “¡Visitas! Nombren dos”.
Dije: “Mi viejo, mi vieja”.
Ni mis hijos -que no vieran al padre convertido en espectro-.
Ni mi mujer, víctima a la fuerza.
Después, el baño bajo el chorro helado; el intento vano de lavar el olor a derrota.
Y de pronto… ¡el estruendo!
“¡Libertad! ¡Libertades!”.
Un trueno antes del mate cocido.
Cinco o seis hombres salieron como alma que lleva el diablo… y volvieron diez minutos después, desencajados, gritando:
“¡Listas del PEN! ¡Salimos!”.
Aparecieron entonces tres alcaides gordos como ídolos de barro, sus uniformes azules brillando bajo el sol como armaduras de cartón.
Leyeron la lista: nombraron. Uno. Uno. Uno.
Cuando pronunciaron mi nombre, le regalé mi camiseta -último jirón de mi piel- a Guido.
“Quedate este pedazo de verano”, le dije.
Él entendió: era mi sudor, mi miedo, mi adiós.
Pero la libertad tenía cadenas más largas.
En el patio inmenso, bajo la mirada de buitre de los coroneles, nos escupieron la última mentira:
“¡Inmerecidos! ¡Libertad vigilada!”.
Y allí, frente a Sheró -hombre de carpeta gorda y sonrisa de escarcha- escuché la farsa:
“Usted es ideólogo del ERP”.
“¿Ideólogo de qué? No soy marxista”, quise rugir.
“Soy cristiano y peronista. ¿Diez meses de inteligencia para esta comedia?”.
Su consejo, un susurro con olor a menta y muerte, me heló la sangre:
“Váyase a Venezuela, país donde se pudren las ganas de vivir.
Y no duerma dos noches seguidas en la misma casa… que lo matarán.
Y no seremos nosotros”.
Afuera los parlantes del penal seguían repitiendo a NiNo Bravo con su canción “Libre”.
Y ahora venía el absurdo mayor en forma de consejo paternal:
“Y no te olvidés de regresar… que Argentina necesita gente como vos”.
La salida fue un torbellino de bocinas y lágrimas.
Las tres de la tarde.
La vereda de enfrente, sobre la avenida Boulogne Sur Mer, era un bosque de brazos abiertos: ochenta rostros de los míos.
Mi viejo tembloroso. Mis dos pequeños y su madre felices.
Corrí. Sentí las piedras cortando las suelas de los zapatos sin cordones.
Los abracé hasta que nuestros huesos creyeron fundirse.
“Hijo de mi alma, te trajimos la vida”, sollozó mi madre.
Y sí, hermano: la vida olía a pan recién horneado y a miedo viejo.
La cena en la casa de mi hermana fue un milagro frágil.
Sándwiches de miga que sabían a cielo.
Mi vieja, radiante, se había disfrazado de Papá Noel y repartía regalos con manos que aún temblaban.
“Hermanito… sorpresa…”, susurraron mis hermanas.
Y cuando el reloj marcó la una, entre risas y canciones, apareció él.
Pagela.
Mi verdugo.
Venía sonriente, con su mujer y sus niñas.
Mi familia, ciega de amor, aplaudió.
Vi sus manos -las mismas que ajustaron electrodos a mis sienes- tendidas hacia mí.
Y no pude contener la violencia de mi sangre:
la rabia saltó y un golpe seco rompió la calma.
Él cayó entre las sillas como un fardo.
Alcanzó a levantar su deformación, espetó, con la boca llena de vergüenza:
-“¡Estás muerto!”-
y se fue, arrastrando su propia sombra.
Al día siguiente, fui aL Comando.
Sheró no se inmutó:
“Te lo dije: andá a la Federal a buscar tu pasaporte… Rajá.”
Seis días de vértigo. Oficinas grises donde el miedo olía a tinta.
La última esperanza: el Padre Rey.
Le conté mi huida. Sin hablar, me pasó la máquina.
Las teclas martillaron mi súplica:
“A los hermanos sacerdotes del mundo:
Este hombre huye de la bestia.
Auxílienlo.
Por el Dios que también fue perseguido”.
Lo plastifiqué con manos temblorosas, como quien empuña un arma hecha de palabras.
El avión a Chile fue un grito ahogado.
Al aterrizar vi a Chiqui, mi hermana.
Su abrazo olía a libertad!
Las cicatrices (epílogo para los que sobrevivimos)
No, hermano:
ni la libertad borra
el olor a orín en los calabozos,
ni el sabor a sangre en la boca
después del golpe,
ni el peso del plástico
del pasaporte-escudo
en el bolsillo del pantalón.
Pero cuando la noche
te acorrale con sus fantasmas,
recuerda:
aquellos monstruos
no pudieron arrancar
la raíz más profunda:

esa rabia sagrada
que hoy nos hace
seguir vivos
y contar
esta historia.
Y que los hijos de nuestros hijos
no olviden.

Columnista invitado
Mario Santos Amézqueta
Nació en Mendoza en 1946. Próximo a cumplir ochenta años, su voz sigue sembrando versos como quien riega una viña antigua. Su vida estuvo marcada por giros intensos: ingresó joven al seminario, donde la fe y las humanidades templaron su vocación de servicio. La guitarra y la palabra lo llevaron a villas de emergencia y patronatos de menores, siempre al lado de los más olvidados. Estudió periodismo, ciencias políticas y sociales y psicología, y fue docente universitario hasta que el golpe militar de 1976 lo convirtió en preso político y luego en exiliado. En Ecuador fundó agencias, publicaciones infantiles de pedagogía escolar, productoras audiovisuales y una organización de los niños por la paz. En España reinventó sus manos como artesano, mientras su pluma se abría en diarios y poemas. Hoy, después de haber vivido en tres países y atravesado tantas estaciones, continúa escribiendo con la misma vocación que lo sostuvo siempre: servir, compartir y dejar testimonio. Su obra literaria -intensa, cercana, marcada por la esperanza- es el fruto maduro de una vida que nunca se rindió.