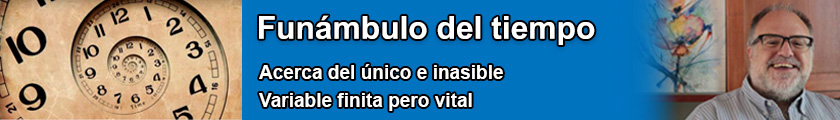9. Hay que regresar a Buenos Aires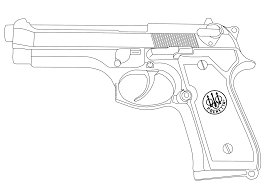
La agitación que había vivido en la ciudad, previo a los días en que cambio la historia -rápidamente tomó el nombre de Cordobazo- sumada a la paranoia que vivió intensamente a partir de esos convulsionados días, cambiaron la percepción y el lugar que se había reservado para sí mismo el joven militar, ahora en ascenso.
La Beretta calibre 22 pasaba ahora más tiempo moviéndose de un lado a otro, que reposando tranquila en un estante de la biblioteca, o guardada en el armario del dormitorio. Incluso tuvo algunos resfríos, productos de los bruscos cambios de temperatura.
Fue sacada rápidamente de su cómodo lugar al abrigo del abdomen. Arrancada eso sí, con cierta torpeza. Fue una noche cuando volvía a casa calzada en el cinturón que sujetaba sus ropas de paisano. El uniforme reglamentario no lo usaba más en la calle, se había mimetizado con el entorno. Bueno al menos eso es lo que trataba de hacer con toda su intención.
Los humos de las barricadas del Cordobazo se habían apagado ya. Pero aun había en las calles un ánimo de insurrección permanente. El sentía que en cualquier momento se podía armar una nueva protesta, una nueva quema de gomas y maderas de cualquier tipo. Entonces sí que allí, tal y como lo intuía, le podían faltar el respeto.
Esa vez volvía de una reunión de “los cursillistas”. Habían estado repasando cómo quedaba armado el mapa militar en las guarniciones del país con el desplazamiento de Onganía que ya se olía en el aire.
Caminaba por las calles céntricas, vacías en la noche. Se balanceaba al caminar como quien va despreocupado rumbo a su hogar luego de una larga jornada de trabajo. Era tan grande el esfuerzo por parecer natural que le latía la vena de la sien y sentía que la cabeza le iba a estallar.
No podía soportar que todo se hubiera desestructurado tan fácilmente y que tuviera que andar por la vida fingiendo lo que no era. Tenía que terminar de ordenar sus ideas, y en eso estaba, mientras sorteaba las baldosas desparejas en el camino por las veredas que lo llevaban a su departamento en el centro de Córdoba.
Antes de llegar a la esquina una sombra se abalanzó con un grito como ahogado; un gorgojeo de queja, pero en forma de alarido. El susto fue mayúsculo, así que cuando manoteó la Beretta calibre 22, con su torpeza estuvo a punto de hacer caer el arma de su mano.
Al fin del alboroto, el lamento quejoso del linyera quedo ahogado por el grito de sorpresa que rebotó en las sombras de la esquina, donde la claridad mínima de la cercanía le permitió distinguir la imagen del linyera, al que reconocía de algun lugar.
Varias veces había visto a esa persona, que usaba para dormir el resguardo del zaguán del almacén. Seguramente se había incorporado, como siempre, pidiendo un refuerzo para beber y pasar el frio de la noche. Masculló un insulto y guardando la Beretta calibre 22 cruzó la calle y se metió a su departamento.
No dijo nada de lo que había pasado, al fin nada había sucedido. Pero mientras dejaba correr el agua caliente por su cuerpo bajo la ducha, fue sintiendo la necesidad imperiosa de cambiar. El encuentro fortuito con el linyera le había mostrado una faceta desconocida.
Había sacado la Beretta calibre 22, un objeto que durante años había sido para él más que una herramienta: un talismán de poder, una extensión simbólica de su autoridad y su capacidad de decisión. Exponerla era más que un gesto físico; era un acto cargado de significado. Implicaba transformar la mera posibilidad de usarla en una intención concreta, en un paso hacia el acto definitivo. Ya no se trataba del potencial aristotélico del arma -esa latencia universal que poseen todas las herramientas de cumplir su propósito-, sino de encaminarla deliberadamente hacia su función más oscura: ser el instrumento de la violencia.
Hasta esa noche, la Beretta había sido para él un objeto de cuidado obsesivo, casi ritual. La limpiaba con dedicación, asegurándose de que cada pieza encajara perfectamente, no solo para que funcionara bien, sino porque en ese acto encontraba una calma que le ayudaba a ordenar su percepción del caos que lo rodeaba.
Pero ahora, al sostenerla con la intención latente de disparar, dejaba de ser un fetiche inofensivo para convertirse en una prolongación de su voluntad. Era el umbral entre lo simbólico y lo real. Ya no era solo una posesión, sino una declaración: él estaba dispuesto a cruzar la línea, a decidir para qué y para quién iba a servir.
La línea que se le cruzó en aquella noche fue la chispa que puso a prueba su temple. Haber disparado habría significado no solo la muerte de aquel hombre anónimo —alguien que en su análisis frío era, como le habían enseñado en sus entrenamientos, un “daño colateral”, un elemento insignificante dentro del cuadro mayor—, sino también un error estratégico fatal. No era el momento, no había contexto, no había justificación. No hubo intención real, solo un impulso reflejo, un manoteo torpe que terminó en la nada, como un ensayo fallido de lo que estaba por venir.
Mientras el agua de la ducha caía sobre él, arrastrando el sudor pegajoso y la adrenalina de aquella noche, pensaba en lo que había sucedido. En ese instante, comprendió que algo había cambiado para siempre. La paranoia que antes lo atormentaba ahora parecía darle una claridad inquietante: estaba listo. Aquella noche no había hecho más que confirmar lo que el medio que lo rodeaba le exigía, lo que sus superiores le venían insinuando con creciente presión. Había llegado el momento de obedecer, de dejar de ser un mero portador de órdenes para convertirse en el ejecutor que el entorno necesitaba.
Se preguntó si aquella transformación le pertenecía realmente o si era el resultado de un entorno que lo había moldeado como la corriente desgasta la piedra. Pero ahora eso le importaba poco. Había cruzado el umbral. Era consciente de que el verdadero poder del arma no estaba en su mecanismo, sino en la voluntad de quien la empuñaba. Y por primera vez, estaba preparado para ejercerlo.
Le había costado tomar la decisión de volver a Buenos Aires. Lo que había empezado como una idea en medio del estruendo causado por el Cordobazo. Había trocado en una determinación firme y un deseo que le brotaba confusamente desde el vientre, al costado del lugar en que calzaba la Beretta calibre 22.
La vida de todos los días en Córdoba le había permitido establecer lazos con oficiales que tenían el manejo de los resortes que aceitaban traslados y ascensos. Alguien le sugirió que apurara el pedido para que lo destinaran a Buenos Aires antes que el desgaste del Gobierno de Onganía barriera con todo. Después habría tiempo de ver de qué lado quedaban y no era bueno jugar el futuro a la timba de los “fragotes”, le dijo uno que manejaba la jerga que se hablaba en los cuarteles sin ser un oficial del ejército.
El militar no se daba cuenta hasta donde se había sumergido y cuanto había cambiado hasta su vocabulario. En la vida cotidiana lo militares, aunque también algunos políticos solían preguntar por el general Rosendo Fraga diciendo “¿qué pasa con Fraguita?”, la respuesta habitual era “fragoteando”. Porque en la casa de ese militar se venían haciendo reuniones conspirativas planificando golpes de estado desde la década de 1950. En particular contra los presidentes constitucionales Arturo Frondizi y después Arturo Illia, pero también contra presidentes de facto de origen militar.
Activando los contactos logró el traslado a Campo de Mayo, ese conglomerado militar cercano a la ciudad de Buenos Aires que alberga a una miríada de batallones, compañías e institutos militares de las diversas ramas del ejército.
El viaje de regreso a su casa del barrio cercano al aeropuerto de Ezeiza esta vez lo hizo sentado en el camión de mudanza.
Le pidió a su esposa y sus hijos que se fueran en un colectivo de larga distancia. Él quería asegurar que todo llegara a destino. Estaba obsesionado con que lo asaltarían en el camino para robarle y quien sabe que más.

Así es que guardó la Beretta Calibre 22 en un bolsillo interno de una chaqueta de pana que lo abrigó todo el camino. Tenía los pies helados por el aire frio del comienzo del invierno que se colaba por todos lados en la cabina del destartalado camión que consiguió para hacer el viaje.
El tipo que manejaba, que había hecho la faena de cargar todo en el camión, parecía tener energía para manejar todo el viaje y descargar la casa también.
Lo vigiló todo el viaje mirando por el rabillo del ojo. Por ahí le pareció que tomaba una pastilla, pero no quiso averiguar que era, tampoco le importaba. Entre el miedo de que se quedará dormido y atento a la posibilidad del asalto, el militar llegó a la casa del barrio con lo justo para tirarse a dormir sobre un colchón. Mientras tanto el chofer y su familia, que lo estaban esperando se hicieron cargo de rearmar la casa otra vez en Buenos Aires.

Columnista invitado
Rodrigo Briones
Nació en Córdoba, Argentina en 1955 y empezó a rondar el periodismo a los quince años. Estudió Psicopedagogía y Psicología Social en los ’80. Hace 35 años dejó esa carrera para dedicarse de lleno a la producción de radio. Como locutor, productor y guionista recorrió diversas radios de la Argentina y Canadá. Sus producciones ganaron docenas de premios nacionales. Fue panelista en congresos y simposios de radio. A mediados de los ’90 realizó un postgrado de la Radio y Televisión de España. Ya en el 2000 enseñó radio y producción en escuelas de periodismo de América Central. Se radicó en Canadá hace veinte años. Allí fue uno de los fundadores de CHHA 1610 AM Radio Voces Latinas en el 2003, siendo su director por más de seis años. Desde hace diez años trabaja acompañando a las personas mayores a mejorar su calidad de vida. Como facilitador de talleres, locutor y animador sociocultural desarrolló un programa comunitario junto a Family Service de Toronto, para proteger del abuso y el aislamiento a personas mayores de diferentes comunidades culturales y lingüísticas. En la actualidad y en su escaso tiempo libre se dedica a escribir, oficio por el cual ha sido reconocido con la publicación de varios cuentos y decenas de columnas. Es padre de dos hijos, tiene ya varios nietos y vive con su pareja por los últimos 28 años, en compañía de tres gatos hermanos.