La Clementina y los micro mundos
Contra todo sentido de correcta escritura, adelanto lo que debería ser una digresión más adelante.
La descripción como resultado del ejercicio de observación es siempre paradójica porque su producción es el resultado de haber indicado (señalado) aquello que se pretende describir y simultáneamente diferenciarlo con los conceptos que el observador pone en acción; cuestión que obliga a renunciar a una objetividad absoluta, habida cuenta de los innumerables observadores que pueden producir otras descripciones. Es decir que describe porque no describe o, si quieren, a partir de lo que no describe.
Mientras escribo y pienso en esto escucho a Sona Jobarteh de Gambia que canta en su lengua natal -el mandingo- así es que no hay posibilidad alguna que yo sepa qué dicen sus canciones, sin embargo, lo que comunican su instrumento -la Kora, arpa africana-, la música, la vestimenta, los músicos, el matiz y textura de las voces, el ritmo, hacen que yo imagine lugares, vidas, formas de sentir; pero todas estas cosas que son parte de mi imaginación -nunca fui, ni iré a Gambia-, sin embargo, pasan –así como las imagino- a ser parte de mi mundo en condición de realidad a partir de la percepción de lo que transcurre en este momento.
La percepción es un ejercicio subjetivo que pone límites a cualquier observador. El observador está dentro de la propia descripción, en consecuencia, los micro mundos actualizan historias, experiencias, intereses y expectativas individuales, o de grupos, al interior del todo que es la sociedad.
Esto no me excluye, de modo que otras descripciones que me acerquen serán bienvenidas
La Clementina -mi suegra- enorme vieja sabia, como tantas de las periferias urbanas que no necesitaron escuela, en este caso de la ruralidad mendocina, cuando veía en la tele lo que ésta refleja del mundo ella decía: eso ocurre “pa’ juera”; su mundo -entendía- estaba muy lejos de todo eso. La validez operativa de ese conocimiento de lo lejano no le aportaba nada -deduzco que le parecía a ella- para su vivir cotidiano, el adentro. Era sólo una curiosidad. Es más, hasta sus años adultos, ni sabía que esas cosas existieran.
“Pa’ juera” supone la construcción de una geografía con límites concretos, de un tiempo con una dinámica y medición también particular, más allá de calendarios y relojes. Es parte de la construcción inconsciente del propio ser que no reclama otra cosa para serlo.
La revolución tecno-comunicacional llevó el “ajuera” a la luna y más allá. La Clemen no conoció los celulares ni los micro-ondas, del internet ni hablar y pienso que no creía que la humanidad hubiera llegado a luna. Sin embargo, nos impregnó a los que la rodeábamos con esa natural necesidad de vivir con ella en su micro mundo y me sumergí en él por motivos que ella también manejaba en silencio- la Clementina, se nos fue a principios de los 90.
Ese extrañamiento de lo propio en la apropiación del “ajuera” -alienación decía Carlos Marx- no pudo con ella: las viñas, la cosecha como momento de reunión y festejo, fue una constante -el menduco aporteñado supo lo que es cargar el tacho cosechero de veinticinco kilos y cómo hay que acomodarlo para no terminar con el hombro arruinado-.
La ruralidad de los habitantes por siempre inquilinos de estas tierras en el siglo XX de Mendoza. El Tío Polo, cuando las nubes amenazaban granizo, al borde de las hileras que llegaban cerquita del patio, consumiendo tabaco sin límite, me decía mirando el horizonte por donde venía la tormenta, “está en la boca del río” decía.
La casa del contratista, personaje hacedor de riquezas ajenas -siempre pasajera- pero siempre igual en aromas y rutinas, en reproducción interminable. Galería frente a la viña, patio que se confunde con el paisaje; en noches de verano las sombras producidas por el fuego de sarmientos convirtiéndose en brasas para el asado -escenario especial para alguna caricia subrepticia con las chicas de la casa-; aroma a brasero en invierno.

Todo esto era su universo de valores operativos, aun cuando ella ya hubiera cambiado la viña por el barrio suburbano. En fin, la localía originaria como cosmogonía única y absoluta en tanto condición de posibilidad de su vida cotidiana, en el aquí y ahora de su contexto personal. Religión que le imponía regresar a ese ámbito todos los fines de semana.
Seguramente excediéndome en la analogía -y más allá del anecdotario personal-, Mendoza se me aparece viviendo en su micro mundo -como la Clementina- que llega hasta el Desaguadero por el Este y a Jocolí por el Norte. La frontera Sur es más difusa; ¿es Pareditas, fin del continuo que parte del Oasis Norte y se prolonga con el Valle de Uco? o ¿es el Oasis Sur? No hace falta mencionar el límite Oeste que vemos todas las mañanas cuando salimos al patio o nos asomamos a las ventas y cuya presencia constitutiva es uno de nuestros símbolos.
¿Somos una urbe con periferia rural? o ¿somos una aldea rural semiurbana? No me refiero a las características geográficas sino a la hechura de nuestros sentidos sociales generalizados.
Uno creía que los límites del micro mundo se habían ampliado en algo más allá de las tradiciones hasta que Alfredo Cornejo, ex gobernador, en la segunda década del siglo XXI imaginó una independencia de la provincia del resto de la República Argentina.
Pero lo paradójico es que los límites definidos de aquella cosmogonía, son lábiles y porosos; la afirmación literal de un “ajuera” es la confirmación del conocimiento de que el “ajuera” existe y éste conocimiento legitima, entonces, el adentro; no existen en forma independiente.
La Clemen tenía muy en claro esta cuestión, su micro mundo era una elección “su elección” y permitía la entrada en él de lo que creía conveniente del exterior.

Esta reflexión me genera preguntas obvias: ¿cuál es nuestra elección hoy? ¿El micro mundo de la Clemen imposible de recrear a esta altura de los tiempos? ¿El micro mundo de la élite provincial reflejado en los dislates de Cornejo? ¿Cuál es el micro mundo de esta élite; micro mundo que permanece inmutable desde los inicios del siglo XX? ¿El micro mundo del sistema político cuya existencia está determinada sólo por el sistema electoral? ¿El micro mundo de la marginalidad que también existe, ahí nomás, basta mirar con atención? Por fin, ¿el micro mundo de la ceguera voluntaria individual para no ver los otros?
La localía -que reivindico-, en tanto la auto referencia supone condición de posibilidad de la propia conciencia, existe en la medida en que, siendo distinta al todo pertenece a él.
La paradoja de vivir el micro mundo cotidiano sin perder de vista el macro mundo, todo un esfuerzo que merece un momento de reflexión para evitar que la vida se convierta en el reino del clonazepan para alegría de los laboratorios medicinales.
Reflexión que nos depositará en el debate político… pero ese es otro tema…, o quizás sea EL TEMA, en el que seguramente nos vamos a meter por acá más adelante.
Y… siempre hay alguien que describe mejor que uno y, quiénes sino los poetas; y entre ellos, quién si no es nuestro siempre recordado Jorge Marziali…

Mendoza está
En cierto modo aburrida
pero igualmente querida
esta ciudad nos dio la vida
y hay que cuidarla nomás
para que viva, por toda una eternidad.
Individual, moderna aldea
fina y sensual y a veces fea
Mendoza camina lento
con un lastre de moral de otros momentos
Con su verdor y sus montañas
con poco humor y muchas mañas
las pobrezas interiores
le suelen aparecer con los temblores
Una parada señor fabricándose un destino
muy material bien regadito de vino y algún metal
siempre cantora y cordial
siempre tenaz y serena Mendoza está
esperando alguna buena oportunidad

Acequia más, vereda menos
Mendoza está pariendo buenos
filósofos y pintores
que no piensa alimentar cuando mayores
Si hay que elegir después de muerto
elijo el sol de este desierto
elijo sus empanadas, sus frutas
y su mujer por la mirada
Quién la ha visto y quién la ve
ladre el choco donde ladre
podrá escuchar un sospechoso ¡Compadre!
y a negociar
Una parada nomás como una gordita fina
superficial, confundiendo la moral con moralina
Mendoza está, mi tierra está, Mendoza está!
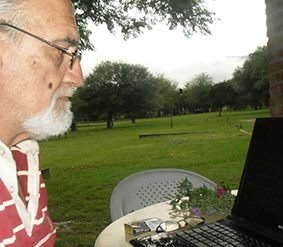
Columnista invitado
Norberto Rossell
Para muchos de los ’70 la política -y el amor- nos insumió más tiempo que el estudio sistemático: dos años de Agronomía, un año de Economía, un año de Sociología. Desde hace años abocado -por mi cuenta- al estudio de la Teoría de Sistemas Sociales de Niklas Luhmann. Empleado Público, colectivero, maestro rural, dirigente sindical, gerente en el área comercial en una multinacional, capacitador laboral en organización y ventas. A la fecha dirigente Cooperativo y Mutual. Desde siempre militante político del Movimiento Nacional y Popular.










