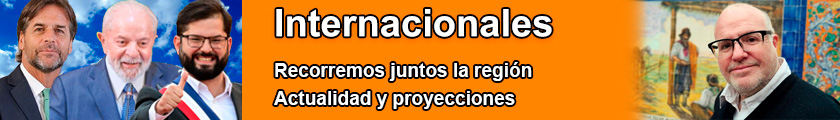Roberto Arlt era brillante. Lo tenía todo para “progresar”, en el sentido en que nuestras limitaciones bajadas de los barcos entienden la palabra. Se vio obligado a prostituirse vendiendo crónicas (magistrales) a los diarios de la época; la potencia de su afición literaria lo convirtió en un “escritor en sus ratos libres” y luego alcanzó algún reconocimiento, casi siempre opacado por la producción de algún otro (por caso, Borges) o directamente sepultado por la falta de empatía y comprensión de un público siempre desértico.
Arlt venía de una familia espantosa, miserable, autoritaria. Fuertemente dominada por un padre atroz, que imponía disciplinas absurdas para “mantener el orden” en un ámbito de casa paupérrima, enclavada en la parte menos favorecida de un barrio periférico. Una madre condescendiente a las arbitrariedades del Jefe de Familia completaba el cuadro repulsivo de ruindad voluntaria en todos los órdenes, una burbuja infame como tantas hubo y habrá (familias, oficinas, países), que vomitó dos mujeres finalmente muertas de tuberculosis y al propio Roberto, expulsado de todos los colegios, pagado a moneditas, editado en papel de bajísima calidad y, en resumen, muerto a los 42 años por acción piadosa de un paro cardíaco.
Desde esa debilidad estructural y siempre pisoteado por la erosión incesante de una estructura aborrecible y represiva, Arlt generó -mientras pudo- una producción que los años posteriores a su muerte fueron relevando entre lo mejor de la literatura argentina.

Es muy difícil leer a Arlt. Según veo, su obra es una catarata de denuncia sublimante de todo lo que le pasó, estilizada hasta la lágrima; a la vez que un compendio de todo el conocimiento vulgar y más o menos técnico que fue adquiriendo a través de incursiones autodidactas.
Pero no es por el torrente de enunciados a veces forzados que se produce la dificultad en quien aborda cualquiera de sus obras.
En primer lugar, Arlt destruye todo optimismo, y toda posibilidad de acción efectiva contra el poder. Igual que Sartre; con la diferencia de que Sartre también destruye el pesimismo.
Sin embargo, lo que quizás conlleve más frustración en el lector es el camino de hierro hacia la debacle que plantea Arlt; o más bien, la consciencia real acerca de que estamos arrojados en un espacio en el que siempre –en el sentido de eternidad, un infinito hacia el comienzo de los tiempos y otro hacia el final- siempre hemos vivido en una dinámica de sometimiento y limitación; siempre también por culpa del “orden humano”.
Si uno empieza por las Aguafuertes Gallegas, por ejemplo, tan absolutamente cargadas de lirismo –la escena de la pesca del pulpo, la descripción de la plaza de piedra- se llevará un golpe en el alma cuando vea el destino final de la esposa de Remo Erdosain, condenada a fondear la libertad con el motor de su angustia, vagando sin rumbo hasta la muerte en una nota al pie que es un compendio de existencialismo. La metáfora proto-técnica de la galvanización de la rosa explica, con dificultad para el lector, cuán de imposible es eternizar la felicidad, efímera y expuesta a la desintegración. La rosa galvanizada, además, no le interesaba a nadie.
Para algunos, la trascendencia viene dada por su continuación a través de los hijos y los nietos; quizás, por algún tipo de obra (una casa, algo que dejar a alguien). Para otros, el camino hacia la permanencia vital es la obra. Para Roberto Arlt, demasiado humano, las únicas posibilidades de trascendencia (o más bien, de “aparición” en un mundo que sojuzga) son la traición y la humillación personal.
Es difícil leer a Arlt, porque empatizar con Arlt es caer prisioneros de nuestra esencia, y de las mentiras que construimos para sobrevivir, arrojados a la escena como estamos.
— . —
Lo que no era mentira eran las amenazas de Karl, el padre de Roberto. El tipo había nacido en la antigua Prusia y crecido al calor de la influencia de Otto von Bismarck, disciplinarista de la unificación alemana. Para Karl, también degradado espiritual, el rigor era la regla. De esa manera horrible de abordar el mundo se había enamorado Ekatherine, la mamá de Roberto y de sus hijas desgraciadas, quién sabe por qué necesidades de su psiquis alterada. Ambos, como les gustaba, terminaron sus días en un aglomerado rasposo de adobe y chapa del barrio de Flores. Su única misión valiosa fue concebir –horrorosamente- a uno de los mejores escritores argentinos que jamás habrá.
Arlt cuenta –ahora no recuerdo dónde, pero creo que es en Los Siete Locos, o en El Juguete Rabioso, no sé- que luego de una falta de niño que Roberto cometiera, su papá, a lo Justine de Sade, le decía: “Mañana a la mañana te voy a castigar”. Entonces Roberto se remordía toda la noche, pensando en los terribles golpes que iría a recibir, en los insultos, en el dolor que le iban a provocar no bien despuntara el sol, en los gritos de su padre, en el asentimiento silencioso de su madre, en el llanto o el pavor sin gemidos de sus hermanas, en la hebilla del cinturón chicoteando en la carne, en su entereza desarmada ante la mano más fuerte, en la pasividad temerosa de los vecinos; en la inutilidad de todo recurso, de toda estrategia de la razón, para evitar ser vejado; en la exposición bochornosa de esa vejación.
“Mañana a la mañana te voy a castigar”.
— . —
Arlt de alguna manera “pudo” y vivió hasta los 42 años. Su legión interior, su visión lúcida y tremenda del mundo está en una obra que, estimo, no todos pueden tolerar. Un tipo al que sólo vi pocas veces me dijo que había terminado de leer Los Lanzallamas en una cama de hospital; le pregunté cómo lo había soportado, y me dijo: “no lo soporté”. Las hermanas de Arlt no pudieron. A la mamá todo eso le gustaba, y seguramente llevó una vida feliz, como las meretrices alcahuetas de Los 120 días de Sodoma.
Yo veo que nuestra decaída Argentina de hoy, como la madre de Roberto Arlt, ha elegido voluntariamente enclavarse en un sitial similar al de aquella pocilga de Flores; y ha entregado armas de dominación a los designios de un orden perverso, que “ordenará” la miseria según un criterio patológico de patología avanzada. Un “nuevo orden” insano como tantos, que producirá dolor intencional con el asentimiento de otros enfermos mayoritarios. Un sótano acunado en el silencio de aquellos que preferirán morir en sus esfuerzos de adaptación, quizás para, algunos minutos antes, ver con satisfacción cómo mueren los demás.
“Mañana no podrás comprar tus alimentos”. Hasta que tomó consciencia acerca de que esa amenaza IBA REALMENTE A EJECUTARSE, el niño-pueblo (también perverso) desoyó los consejos de la Razón y durmió tranquilo; o confió en que, llegado el momento, nadie que quiere tu bienestar te infligiría estrías de sangre con golpes de cuero mojado y metal espinoso. Pero poco a poco, comenzó a percibir la nueva realidad.
“En el invierno no podrás calentarte”. “Hoy no podrás tomar café; mañana no podrás curar tu cuerpo”.
“Mañana deberás ir caminando a tu trabajo; pasado mañana no tendrás zapatos para caminar”.
“Si protestas hoy, mañana irás a la cárcel”. “Si caes en la cárcel hoy, mañana te golpearé”.
“Mañana te haré trabajar de día para que estudies de noche, si te alcanza la fuerza”.
“Mañana cerraré los cementerios”.
“Mañana quemaré tu cuerpo”.
Nuestro país es hoy la Pocilga de Flores, ésa en la que reinaba la crueldad consentida. Los que no queremos ese Infierno psiquiátrico hijo de la Madre Mediocridad, sucumbimos ante la fuerza de los chicotazos, nos expulsan de donde vamos, nos vemos obligados a construir una mística del fracaso, nos sabemos insuficientes, nos vemos en el espejo de la angustia. Estamos convencidos que, como los vecinos de Arlt, NADIE nos vendrá a socorrer. Estamos convencidos que quien nos debía cuidar será quien consienta nuestro castigo, a manos de quien también nos debía proteger: ambos nos gritan que la única y la más justa respuesta por nuestras acciones es ser golpeados, que merecemos esos golpes.
Sí, como en Auschwitz: la misma filosofía.

Y estamos también convencidos de que la “locura” de quien nos sanciona y humilla es una locura voluntaria, fruto de su perversión, sostenida por la perversión de los demás y por la ignorancia repugnante de quienes aplauden, incluso de quienes mórbidamente aplauden su propio castigo. Alguien “puesto ahí” a castigar, inducido por otros a quienes les conviene que seamos castigados; y sostenido y aceptado por millones de contrahechos psicológicos que, motorizados por un cúmulo abarrotante de antivalores transmitidos por su linaje de latón, entienden desde sus impulsos precámbricos que “así debe ser”.
Recientemente nos hemos organizado para sofocar una dictadura. Ganamos; pero nuestros líderes, salvo quizás las excepciones honrosas de siempre, aprovecharon la victoria para reacondicionar sus espacios de confort. Y así lo volverán a hacer; porque el que es, es.
Morir, pelear sin armas ni conductores virtuosos contra un orden total, reeducar a los degradados (tarea que lleva dos generaciones), olvidarse de la idea de Prójimo, huir, ilusionar que no estamos vencidos, ilusionar que somos dignos en un contexto de indignidad voluntaria: todas opciones inútiles. Nuestras opciones vitales de hoy.

Columnista invitado
Eddy Whopper
Argentino, Abogado, más de medio siglo. Porteño de nacimiento y residente de Mendoza por elección. Algunas publicaciones de derecho, algunos comics, algún intento de novela, alguna poesía, algunas canciones, varias críticas de cine, alguna experiencia como actor y cantante. Apuesto por el Bien, que es la fuerza más débil.