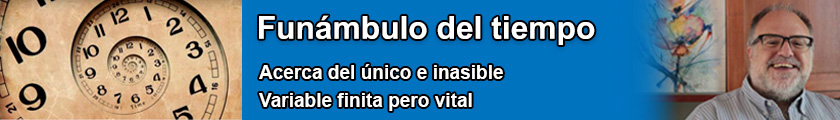¿Podemos seguir presuponiendo que el texto dramático debe ser construido con las mismas premisas de hace dos mil quinientos años? Tal vez sí. Y ése es el problema más punzante que enfrenta en nuestros días la cuestión de la escritura teatral.
Si analizamos las palabras de Heiner Müller y aceptamos que “sólo un texto capaz de destruir al teatro puede aportar algo nuevo al teatro”, vamos a detener el caballo de la escritura, como el Rocinante de Don Quijote ante el cruce de caminos, y será indispensable que nos replanteemos todo: desde la técnica hasta la forma, antes de lanzarnos a la aventura de escribir una nueva obra de teatro.
Cuando los antiguos griegos -merced al acuerdo entre Apolo y Dionisos, tal vez…- abrieron el camino a la creación teatral, y en ella a la escritura dramática, dieron un paso primero, único y genial en la historia del arte, y en cierto modo en la historia de la literatura. O sea: sacaron un mínimo episodio del material que ya poseían y sabían de memoria, la epopeya, y lo transformaron en dramaturgia. Este paso, que a nosotros hoy puede resultarnos muy natural, significó en su momento un cambio de óptica verdaderamente paradigmático y revolucionario que ya no se repetiría en la historia de la literatura, y que determinaría la génesis definitiva del texto teatral. Arrancar a los personajes del papel para llevarlos al escenario fue un gesto propio de la consideración divina con que trataban los griegos al arte, y en esto no podemos dejar de reconocer el estrecho vínculo de los antiguos con sus dioses en el momento de la creación, y la indiscutible presencia de lo divino en toda acción de los hombres de aquel mundo.

Para nosotros, como lo fue desde el siglo VI a. C. para todos los dramaturgos de Occidente (con la obvia excepción de la Edad Media y su persecución a la actividad teatral), desde ese primer gesto cumplido en ese pasado ateniense es muy natural tomar cualquier tema, cualquier prosa, y hasta cualquier poesía, y convertirlos en dramaturgia. Se trata de llevar al diálogo la narración y la descripción, y dejar que la acción que esta forma exige, caracterice a los personajes y los mueva en un espacio que sin dudas será mucho más amplio que el mismo escenario en donde los actores encarnarán a estos personajes y dirán estos diálogos.
Pero justamente esa naturalidad con que podemos escribir textos dramáticos nos empieza a resultar sospechosa a los dramaturgos del siglo XXI. ¿Por qué? Tal vez por el eco que las palabras de Müller provocan en nuestra conciencia; tal vez simplemente porque nos damos cuenta de que todo está dicho; o tal vez porque no seremos capaces de igualar a Sófocles, ni tampoco a Shakespeare, para no hablar de Beckett.
Si fuera así, nuestro dilema sería mucho más sencillo de definir, aunque no de resolver.
No se trata de nada de eso. Sino de que hay algo que ya no nos satisface. Sería como volver a escribir Hamlet. Con talento y destreza, incluso más dinámico que el Hamlet de Shakespeare. Pero ya fue escrito.
Entonces nos vuelven a la mente las palabras de Müller, y avanzamos por el campo minado de la experimentación, a veces olvidando que existimos y trabajamos en un mundo en el cual la cultura se reduce cada vez más a muy pocos códigos banales que no requieren interpretación y son de lectura lineal. Y también nos topamos con la crítica de quienes esgrimen la defensa de la cultura, que nos acusarán de destruir el teatro, como los sacerdotes implacables de una Inquisición teatral en defensa del dogma del guion de diálogo.
Tenemos que buscar nuevos caminos. Pero también tenemos que hacer las cuentas con el mundo en que vamos a hacer teatro. Porque corremos el riesgo de romper a tal punto las convenciones que los únicos capaces de atrapar los fragmentos y recomponerlos en clave contemporánea y teatral sean solamente los integrantes de un grupúsculo de intelectuales tan decididos a demoler tabúes como nosotros, y tan separados de la sociedad consumista como nuestra obra. Y empezaremos a hablar de élites y de teatro popular y de todas las nimiedades en que se empantanan los autodenominados hacedores culturales subsidiados o contratados por el gobierno de turno.
Evidentemente el arte debe estar por encima de todo eso. ¿Pero cuál es la distancia ideal, la que permita que se descifren sus enigmas, manteniendo la ambigüedad y también la seducción? Quisiéramos creer que no será el guion de diálogo el parámetro de esta medida. Pero caemos una vez más en la inútil dicotomía de suprimirlo o seguir usándolo, cuando lo que debemos plantearnos es cómo renovar la escritura teatral desde su médula, haya guion o no, inyectándole una sangre que devuelva fulgor a sus mejillas demasiado deseosas del favor del público.
Si Müller destruyó las convenciones y usó el guion como quiso y cuando quiso lo suprimió, si utilizó las acotaciones como texto y semantizó las mayúsculas y escribió en prosa y en verso y en lista de supermercado, ya está. Ya fue hecho. Es más, fue hecho el milenio pasado. ¿Qué haremos ahora los dramaturgos que seguimos produciendo, para renovar nuestra escritura teatral? Tal vez dejar de escribir; en todo caso ahorraríamos papel a la gran tala de árboles del mundo. Pero sabemos muy bien que no lo haremos, porque queremos escribir a toda costa, ser originales, innovadores, y por qué no, populares. Pero hay que reconocer que la brecha entre el gusto del público en general y el camino del arte en particular es cada vez más profunda, y hasta diría infranqueable. Construir un puente sobre este abismo es cada vez más utópico, por no decir comercial.
Entonces vamos a leer y releer las obras clásicas y las obras consagradas y vamos a llegar a cometer la insensatez de preguntarnos, como preguntó al doctor Ruiz Díaz, hace años, en la Facultad de Filosofía y Letras, aquel aspirante a poeta: “¿a quién tengo que copiar para ser original?”. En ese caso, lo mejor sería que nos convenciéramos que nunca podremos igualar a los maestros de la dramaturgia universal, que los temas que nos brinda nuestro joven pueblo no pueden competir con Maratón y Salamina, o que después de todo, para qué vamos a escribir teatro.
También es probable que no nos interesen los dos mil quinientos años del guion de diálogo, y ataquemos la psicología femenina, o masculina, en sesudas obras que intenten deshojar las ya muy ralas posibilidades del follaje de la conducta humana. O podemos hacer que regresen a nuestras tragedias los sátiros que desterró Pratinas de Fliunte e invitarlos a que derramen sus cántaros de procacidad en nuestras páginas, como para dar un aire de trasgresión a nuestra escritura.

Pero nada de esto servirá. Nos hallamos todavía ante el cruce de caminos quijotesco, y nuestro Rocinante no se decide mientras reflexiona sobre su condición de rocín, antes, y su actual tarea de llevar a la grupa un caballero loco.
Tras la ruptura de las convenciones podríamos rearmar los fragmentos de manera muy singular, diciendo como Picasso después de Les demoiselles d’ Avignon, “pinto las cosas como las pienso, no como las veo”, pero corremos el riesgo que nuestro pensamiento, o sea nuestra obra, siga pareciendo abstrusa al público, que no contará con el casi siglo de vida del mencionado cuadro de Picasso para contemplarla y reformular su opinión, sino que bastará una representación para que ya no acuda nadie al teatro. Y en este caso el dilema se complejiza, porque tendremos que cuestionarnos si escribimos para un público, para todos los públicos, o si nos interesa verdaderamente que el público nos comprenda. Siempre nos queda la posibilidad de Kafka, o sea no mostrar mientras vivamos nuestra obra y dejarla en manos de un amigo con la secreta esperanza de que no la queme y que las generaciones venideras la veneren como visionaria.
Ninguna de estas posibilidades puede tranquilizar al dramaturgo contemporáneo, porque más que ningún otro artista se encuentra con la preciosa herencia que no es capaz de destruir y no sabe cómo transformar, y a diferencia del novelista, el poeta, el músico o el pintor, que rearman y reelaboran permanentemente sus modelos artísticos, tiene conciencia que es indispensable una renovación total, un cambio radical, una revolución desde la raíz, y que tal vez esto también fue hecho, pero no existe aún la nueva forma. Y en este laberinto ciego avanza con las manos hacia delante, no sólo para palpar las paredes o la falta de ellas, sino especialmente para atajarse los puñetazos de los inquisidores del Santo Oficio teatral.

Columnista invitado
Daniel Fermani
Profesor de Enseñanza Media y Superior en Letras y Licenciado en Lengua y Literatura Españolas, diplomado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Ha llevado adelante una profunda investigación en el campo del arte, trabajando el concepto del tiempo, la experimentación con la escritura en teatro, novela y poesía. Ha indagado en las raíces de la Posmodernidad en busca de nuevas técnicas actorales y dancísticas y sus consecuencias en la dramaturgia y en el trabajo teatral. Publicó cuatro novelas, dos de ellas en España y Argentina; cuatro libros de poesía; y tres volúmenes de obras teatrales. Desde 1999 dirige la compañía de Teatro Experimental Los Toritos, fundada en Italia y que prosigue sus actividades tanto en su sede de Roma como en Mendoza, y con la cual lleva a delante su trabajo sobre técnicas de teatro experimental. Ha ganado dos veces el Gran Premio Literario Vendimia de Dramaturgia; el Premio Escenario por su trabajo en las Letras; la distinción del Instituto Sanmartiniano por su trabajo a favor de la cultura, y una de sus obras de teatro fue declarada de interés parlamentario nacional al cumplirse los 30 años del golpe de Estado de 1976. Fue destacado por el Honorable Senado de la Nación por su aporte a las letras y la cultura argentinas. Ha sido Jurado nacional para el Instituto Nacional del Teatro (INT).