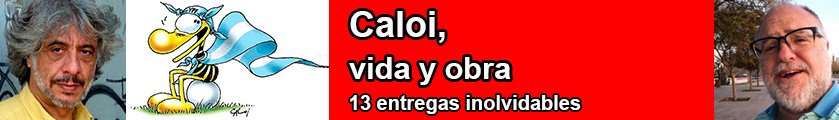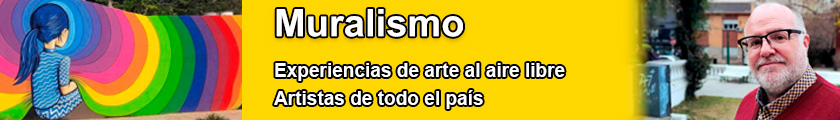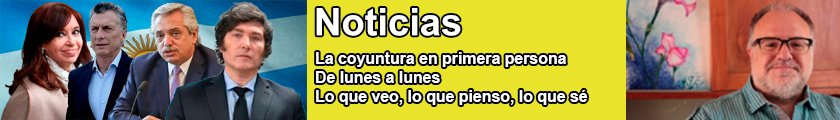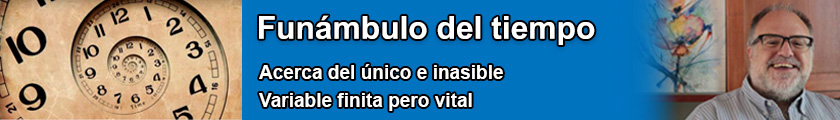Consideremos que una estructura es una construcción en permanente movimiento, no es algo fijo ni definitivo. Pero a su vez es un orden armónico, funcionante, que permite no sólo el movimiento sino a través de éste la creación de nuevas formas.
Si tenemos en cuenta que la Tierra se mueve sobre su eje y alrededor del Sol, que éste a su vez se mueve en la galaxia y ésta en el universo, comprobaremos que el movimiento es indispensable para crear las condiciones de equilibrio que hacen posible la vida. Sin embargo, nos apoyamos en un suelo aparentemente quieto. Esta quietud no significa estatismo, sino un estado de serenidad creativa, fértil. Es el estado que debemos buscar en nuestro cuerpo para organizar la complejidad y abrir el camino hacia el conocimiento del propio organismo y, a través de él, del propio espíritu. No incluyo a la mente en esta reflexión, porque nuestra mente en algunos casos es nuestra enemiga. Es la enemiga del cuerpo teatral en cuanto impone estructuras, modelos y estereotipos, y lo más sano que puede hacer un aspirante a actor durante el entrenamiento, es tratar de blanquearla o engañarla para poder trabajar con su organismo libre.
Si bien el río de Heráclito cambia constantemente y sus aguas no regresan jamás, su apariencia es constante, casi podría decirse inmutable en su permanente mutabilidad. Del mismo modo podemos, con nuestro cuerpo, construir máquinas que repliquen mecánicamente movimientos de repetición exacta y constante, en modo de fijar las diferencias y evidenciar la evolución.

En la vida cotidiana no podemos percibir la variación constante de la materia y de la no materia. Sólo si montamos en nosotros mismos una estructura simétrica que podamos construir y reconstruir a voluntad, superando la propia voluntad, en un movimiento orgánico y psíquico que tienda al infinito, podremos captar las diferencias, nuestros propios latidos, el movimiento que subyace debajo de la quietud. Sólo de esta manera podemos lograr la percepción del cambio, que es el germen y esencia de la vida misma.
El movimiento continuo no es inercia, porque tiene espíritu y despierta la conciencia de sí mismo en lugar de adormilarla. La lucha contra la inercia es la lucha contra los hábitos que bloquean y niegan el flujo de energía.
Para construir una máquina corporal debemos mecanizar y repetir, y cuando hayamos conseguido esto –proceso que incluye no sólo los movimientos corporales externos, en un camino de ida y vuelta, sino también mirada y respiración-, es necesario llevar la estructura hacia adentro, de manera tal que pueda ampliarse o empequeñecerse según impulsos íntimos, siguiendo pautas orgánicas.
Una máquina corporal dotará al actor de una herramienta múltiple y compleja, de innumerables recursos. Pero también le dará la posibilidad de adentrarse en sus propios laberintos, para palpar el tiempo y manipular su convención, y para caminar hacia su propia verdad interior.
La máquina corporal tiene varias consecuencias en el actor, la primera de ellas es la disciplina y la superación del cansancio, porque lo armoniza con el movimiento de la materia circunstante, en especial el mismo movimiento rotatorio de la Tierra. La sistematización de movimiento, mirada, respiración, llevará a una armonización y control de los latidos del organismo completo. El actor podrá después organizar su máquina de manera tal que podrá utilizar fragmentos, repetir partes aisladamente al infinito, empequeñecerlas o magnificarlas. La multiplicación es no sólo una reflexión del movimiento, sino su transformación en otra cosa, una resignificación que supera la misma metáfora.
La máquina corporal puede llevar al actor a suspender el curso temporal convencional, porque la repetición y la multiplicación geométrica del movimiento provocan una distorsión del tiempo. Si la organización maquinal del organismo en un movimiento repetitivo llega a la sistematización, el actor podrá manipular el tiempo propio y emanar un cambio temporal a su alrededor.
Teatralmente la acción externa de esta máquina orgánica es indispensable para introducir al espectador en el tiempo de la ficción, de manera tal que el actor y su espacio de trabajo, el escenario, se vuelven una vorágine en la cual el espectador se precipita con su mente y su espíritu.
Internamente, el actor también revela modificaciones que tienen que ver con su camino intelectual y espiritual. La práctica consciente y constante de esta maquinización llevará al actor hacia un estado de revelación, una condición psicoespiritual necesaria para la comprensión de sí mismo. En este sentido, estos ejercicios se aproximan a las prácticas de los yoghis de la India o los budistas tibetanos, que a través de la meditación y la concentración, logran modificar la propia materia, liberándose de las necesidades corporales, superando la palabra hablada, y modificando su entorno.
En este sentido, el entrenamiento teatral supera lo específicamente teatral y propicia un camino de auto conocimiento y elevación espiritual. Podemos hipotizar que la práctica del arte en todas sus manifestaciones también implica un proceso de crecimiento, de iluminación. Pero ningún arte como el teatro obliga a la persona a realizar este proceso desde su propio cuerpo, de manera tal que lo orgánico se pliega a lo espiritual, trazando un camino difícil y extraordinario.

Columnista invitado
Daniel Fermani
Profesor de Enseñanza Media y Superior en Letras y Licenciado en Lengua y Literatura Españolas, diplomado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Ha llevado adelante una profunda investigación en el campo del arte, trabajando el concepto del tiempo, la experimentación con la escritura en teatro, novela y poesía. Ha indagado en las raíces de la Posmodernidad en busca de nuevas técnicas actorales y dancísticas y sus consecuencias en la dramaturgia y en el trabajo teatral. Publicó cuatro novelas, dos de ellas en España y Argentina; cuatro libros de poesía; y tres volúmenes de obras teatrales. Desde 1999 dirige la compañía de Teatro Experimental Los Toritos, fundada en Italia y que prosigue sus actividades tanto en su sede de Roma como en Mendoza, y con la cual lleva a delante su trabajo sobre técnicas de teatro experimental. Ha ganado dos veces el Gran Premio Literario Vendimia de Dramaturgia; el Premio Escenario por su trabajo en las Letras; la distinción del Instituto Sanmartiniano por su trabajo a favor de la cultura, y una de sus obras de teatro fue declarada de interés parlamentario nacional al cumplirse los 30 años del golpe de Estado de 1976. Fue destacado por el Honorable Senado de la Nación por su aporte a las letras y la cultura argentinas. Ha sido Jurado nacional para el Instituto Nacional del Teatro (INT).