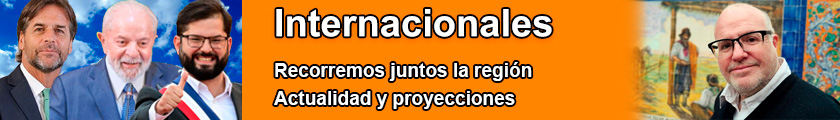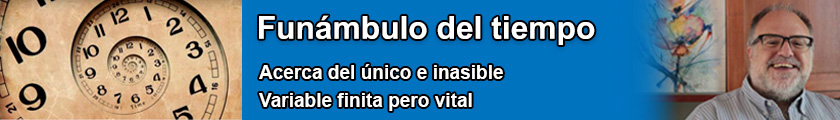En tiempos en que se lucha por mantener -y la mayoría de las veces salvar- las expresiones culturales de un pueblo, una provincia, una ciudad, es indispensable preguntarse de qué tipo de cultura estamos hablando, cuál es su lugar y su función dentro de la sociedad, a qué fines sirve en su totalidad y, en definitiva, ¿a qué estamos llamando cultura?
La sociedad se ha transformado, como era previsible, en las últimas décadas, y la desaparición del mundo comunista simbolizado por la caída del Muro de Berlín selló la definitiva e inapelable globalización de un sistema materialista consumista, occidental y cristiano. Incluyo dentro de este mundo a China, cuyo nombre completo de “República Popular” me parece obsoleto, ya que se trata de la segunda potencia productora del mundo, aliada de Estados Unidos. El caso de Cuba es especial, y siento la necesidad de dejar fuera de esta reflexión a esa isla donde aún flamean algunos ideales revolucionarios.
En este orden mundial de producción y consumo, el mercado cultural se ha convertido en una faceta más del sistema capitalista, que lustra y perfuma sus productos para exhibirlos en la vidriera en donde se expone toda materia ya metabolizada y seriada lista para la venta. Mendoza no escapa a esta regla, como ya no escapa ni el más escondido pueblo de ningún rincón del mundo. Y como todo pueblo que se considera desarrollado, también esta ciudad expone sus productos culturales y convoca a la población a participar, justificando a veces grandes inversiones de presupuesto en la producción de “alimento cultural” para la ciudadanía, arguyendo la salvaguarda de las tradiciones y la incentivación de lo popular.

Este tipo de manifestaciones culturales están insertados perfectamente en el engranaje productivo del sistema, y por lo tanto encajan en el gigantesco reloj que escande con sus agujas de acero la vigilia y el sueño de todos los habitantes del planeta. En consecuencia, esta cultura no contempla la cada vez más grande franja de marginados, excluidos no sólo del consumismo propiamente dicho, sino también de su manifestación cultural, o sea “fiestas populares”, etc. Se trata de una importante parte de la población que no puede participar en la cultura oficial –por más que ésta se presente como “popular”- y cuya necesidad de expresarse culturalmente pasa a ser, como consecuencia, una manifestación subterránea rara vez leída por los encargados de llevar adelante los planes y realizaciones culturales “para el pueblo”.
De esta manera, manifestaciones culturales ensalzadas como fiestas tradicionales representativas del espíritu del pueblo, han pasado a ser únicamente grandes telones pintados destinados más al turismo que al pueblo, que no representan a ningún sector de la población, ya que el sistema económico y productivo ha cambiado desde la concepción de estas fiestas, y en la actualidad las materias primas, junto con la tierra en que se cultivan, y el aparato productivo para su industrialización, junto con su comercialización, distribución y exportación, están totalmente en manos extranjeras y los trabajadores autóctonos pueden participar solamente como empelados de esta maquinaria en su propia tierra. De este modo, los gobiernos destinan su presupuesto a estos festejos gigantescos que bajo la máscara de lo popular se transforman en una cúpula dorada que hace de la “cultura” un instrumento más de represión para las clases marginadas.
Basta recorrer los campos mendocinos para comprobar que ningún cultivo mayoritario es ya propiedad de familias autóctonas, y que por lo tanto la festejada producción será una producción extranjera en su elaboración y comercialización, por más que haya sido cultivada y cosechada en este suelo. Nada muy diferente debe suceder en otras partes del país, adonde la propiedad de grandes industrias y materias productivas pertenece a alguna sociedad que sin duda responde a intereses multinacionales.
¿Qué incidencia tiene este fenómeno en la cultura nacional y provincial? Nada menos que el haber vaciado de contenido las festividades que celebraban la producción, en primer lugar; después el haber convertido esas mismas festividades en atractivo turístico más apto para una burguesía televisiva que para el pueblo trabajador; y en último lugar el ser la excusa de los gobiernos para no ver ni escuchar los reclamos culturales de una clase social impresentable e “inculta”?
Esta clase social, invisible a los ojos de nuestra cultura oficial, es cada vez más numerosa y vive en un submundo de violencia inconcebible del que se podría medir su temperatura con solamente colocar el termómetro en la cárcel, en los sanatorios mentales o en los correccionales de menores. La magnitud de esta parte de la población, sin embargo, está desbordando toda represión, y su rabia aprieta como un tenso cinturón de hierro a las lindas ciudades y sus vidrieras y sus manifestaciones culturales “populares”. Mendoza ya se ha convertido en una gran ciudad en ese sentido, y sin gozar de los avances y de las ventajas de una metrópoli, ya alberga la delincuencia, la violencia y la miseria propias de cualquier gran capital del mundo.
Las huellas de esta cultura subterránea se ven en las pintadas callejeras, en algunos graffiti (no todos, muchos de ellos son hechos por jóvenes rebeldes tan burgueses como cualquier miembro de la clase media), en los grupos de chicos que limpian los vidrios de los automóviles en los semáforos, en su léxico y en sus tatuajes. Todo resuma violencia y la urgente necesidad de expresarse en una sociedad que no sólo los excluye, sino que abiertamente los ignora, y publicita como “popular” manifestaciones de diferente y a veces muy discutible valor artístico que ya no tienen de popular ni el motivo ni el destinatario.

Columnista invitado
Daniel Fermani
Profesor de Enseñanza Media y Superior en Letras y Licenciado en Lengua y Literatura Españolas, diplomado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Ha llevado adelante una profunda investigación en el campo del arte, trabajando el concepto del tiempo, la experimentación con la escritura en teatro, novela y poesía. Ha indagado en las raíces de la Posmodernidad en busca de nuevas técnicas actorales y dancísticas y sus consecuencias en la dramaturgia y en el trabajo teatral. Publicó cuatro novelas, dos de ellas en España y Argentina; cuatro libros de poesía; y tres volúmenes de obras teatrales. Desde 1999 dirige la compañía de Teatro Experimental Los Toritos, fundada en Italia y que prosigue sus actividades tanto en su sede de Roma como en Mendoza, y con la cual lleva a delante su trabajo sobre técnicas de teatro experimental. Ha ganado dos veces el Gran Premio Literario Vendimia de Dramaturgia; el Premio Escenario por su trabajo en las Letras; la distinción del Instituto Sanmartiniano por su trabajo a favor de la cultura, y una de sus obras de teatro fue declarada de interés parlamentario nacional al cumplirse los 30 años del golpe de Estado de 1976. Fue destacado por el Honorable Senado de la Nación por su aporte a las letras y la cultura argentinas. Ha sido Jurado nacional para el Instituto Nacional del Teatro (INT).