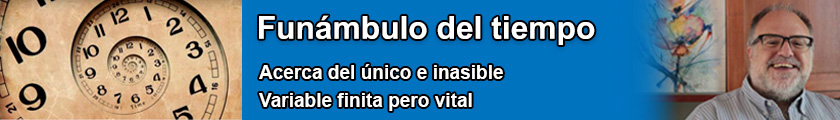14. La primavera camporista 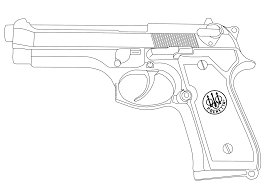
El militar en ascenso tuvo la impresión de que su vida estaba partida en dos. Por un lado, el trabajo en el cuartel que le exigía estar pendiente de muchas variables, más que antes.
Ahora tenía la mirada del coronel jefe del batallón que supervisaba todo el trabajo que hacía. Estaba muy arriba de cada acto licitatorio, de cada orden de compra. Nunca directamente habían hablado de “los arreglos” que se cocinaban en la Confitería London City. A la mesa habitualmente estaba Raúl y cada tanto algunos de los oferentes y proveedores que terminaban ganándose la licitación.
En esa mesa también recibía regularmente un sobre de papel madera en el que había cuantiosos fajos de billetes y eventualmente algún informe reservado de inteligencia militar.
Nunca preguntó cuánto representaba ese dinero en el total ni cómo se distribuía entre los demás. Tenía claro cuánto llevaba a su casa y podía calcular cuánto se había inflado la orden de compra, ya que era uno de los dos encargados de firmar los cheques de pago y de registrar los movimientos contables.
Sabía que era el último orejón del tarro. Había más firmas, auditores y grados militares que atender, eran muchos los implicados, pero pocos los elegidos. No le sonó raro que al asumir el gobierno constitucional Héctor J. Cámpora el 25 de mayo de 1973, Raúl le anticipó que se venían las vacas flacas.
Su otra mitad rondaba algunos ámbitos públicos, pero también otros ocultos a la luz del sol. Desde el intento de fuga de una veintena de presos políticos de una base de la Marina, que terminó en una masacre, las tensiones se habían intensificado desde mediados del año anterior.
En las reuniones del militar en ascenso con el grupo de cursillistas y, sobre todo con aquellos que practicaban el uso de armas de fuego, crecía el ánimo de asumir un rol más activo.
El ensayo se realizó hacia finales de noviembre de 1972 cuando, ante el anunciado regreso de Perón a la Argentina, un nutrido grupo de militantes de la “Jotapé” decidió romper el cerco. Desobedeciendo la orden del gobierno militar, marcharon hacia el Aeropuerto de Ezeiza. En la madrugada de aquel viernes, todo el barrio al costado de la autopista que lleva al aeropuerto estaba desierto. Había retenes de policía en las entradas y salidas, asegurándose que nadie se acercara al aeropuerto para recibir al líder.
Una camioneta Ford F100, con la caja tapada por una lona azul, ocultaba al grupo. Esta vez, en lugar de ir a realizar prácticas de tiro, iban recogiendo a cada integrante uno a uno con un destino no definido. Al llegar al retén de la policía provincial en la salida del barrio, el mayor Raúl descendió, dialogó con el policía, le mostró unos papeles que sacó de entre sus ropas y lo despidió con unas palmadas en el hombro.
El militar en ascenso se vio arrastrado por la creciente ansiedad del grupo, que llevaba las armas listas. La Beretta calibre 22 se mantenía ajustada bajo su axila, cálida y quizás un poco húmeda por las circunstancias.
La camioneta anduvo un trecho por un camino que se sentía asfaltado, de pronto tomo un desvío por una calle muy despareja y de tierra. Al bajar de la caja se hallaron a orillas del río Matanza. Allí se parapetaron con sus armas, cubriendo el único espacio por el que se podría cruzar el último límite natural antes del aeropuerto.
Tiempo después el militar en ascenso pudo entender cómo fue que el mayor Raúl supo que grupos de militantes peronistas de la “Jotapé” podrían cruzar para ir al encuentro del líder. Las primeras luces del día anunciaban una jornada de lluvia, por lo que el militar y el resto del grupo usó unas lonas para cubrirse, el verde los escondía de posibles miradas.
Gracias a la claridad creciente se veían las filas de militantes acercándose a las orillas del río Matanza, buscando un lugar por donde vadearlo. Fue en ese momento cuando el mayor Raúl hizo correr la voz: debían mantenerse ocultos entre los arbustos, pero estar listos y con las armas preparadas para disparar apenas él diera la orden. Aquello sería un freno no solamente a los militantes, sino a la pretensión de hegemonía peronista, de nuevo.
El militar en ascenso sintió una urgencia que lo acompañaba desde los días de agitación en el Cordobazo, como si todo lo sucedido desde entonces culminara ahora en una acción concreta. Sus pensamientos se condensaron en un solo acto, casi como un reflejo condicionado llevó su mano a la Beretta calibre 22.
Sin embargo, una sombra ominosa cruzó y empañó la certeza del momento: ¿estaría haciendo lo correcto? Su aversión hacia el peronismo era profunda; había creído que la Revolución Libertadora los había erradicado para siempre, pero ahí estaban. Frente a él, dispuestos a cruzar un embravecido río bajo una tenaz lluvia para reunirse con el líder proscripto. Eran, según pensaba, irracionales, como cachorros entrenados para lamer la mano del amo. Había que detener a esa jauría.
Para reafirmar lo que percibía como un vendaval, recordó las palabras del sacerdote francés: “Es necesario frenar la dialéctica marxista que busca enfrentar a jóvenes y padres, mujeres y hombres, peronistas y antiperonistas. Solo los militares pueden detener el avance rojo.”
En ese momento, vio al mayor Raúl emergiendo de entre las lonas verdes, agitando los brazos y gritando algo que no lograba oír, aturdido como estaba por sus propios pensamientos, que actuaban como un bálsamo para sus dudas. Fue entonces que observó como grupos de uniformados, soldados y gendarmes, desde la otra orilla se acercaban a los militantes, pero no para reprimirlos: dialogaban, buscaban entendimiento. Sin violencia, lograron disuadirlos de sus propósitos. Eran los militares que un año después habrían de liderar el Operativo Dorrego.
Cuando el gobierno peronista de Héctor Campora llegó al poder en mayo de 1973, adoptó una política de “convergencia cívico-militar” para reparar el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y el peronismo y, al mismo tiempo, encauzar institucionalmente a las organizaciones guerrilleras surgidas durante la última dictadura. El presidente Cámpora nombró comandante del Ejército al teniente general Jorge Raúl Carcagno, un militar opuesto a la Doctrina de Seguridad Nacional. Carcagno contó con el asesoramiento estratégico de los coroneles Juan Jaime Cesio y Carlos Dalla Tea.
Tiempo después del desconcertante episodio a orillas del rio Matanzas, el mayor Raúl le dijo:
-Tenemos que dejarlos actuar. Hay que infiltrarlos, descubrir no sólo lo que piensan y las palabras que usan para comunicarse, sino también quiénes son, dónde viven, los nombres de sus padres y hermanos. Debemos reunir toda esa información para cuando llegue el momento-.
-¿Pero entonces… para qué hemos estado entrenándonos con armas? ¿Para qué chapoteamos en la orilla del río si no era para actuar de inmediato?-replicó el militar en ascenso.
-Calma, amigo, calma. Hay que saber hacerlo, pero en el momento adecuado. Por ahora, dejemos que se expongan, que salgan a la luz, que el sol ilumine sus rostros para que las fotografías que tomamos sean claras.
Para el joven militar, cada encuentro con el mayor Raúl era una nueva lección sobre lo que significaba vivir en la Argentina de comienzos de los ’70. Las calles de las principales ciudades eran un hervidero de jóvenes y estudiantes; cada día, más personas se sumaban con la esperanza de que sus crecientes necesidades fueran satisfechas.
Desde su perspectiva, a medida que aumentaba la exposición de la gente que se manifestaba, también crecía la cantidad de archivos fotográficos y de datos que el mayor Raúl y su equipo acumulaban en las oficinas de inteligencia. Con esta mirada evaluaba las masivas manifestaciones del Frente Justicialista de Liberación Nacional: la marcha del 11 de marzo de 1973 cuando el triunfo electoral, los festejos en Plaza de Mayo el 25 de mayo por la asunción de Cámpora, y la posterior movilización a la cárcel de Devoto para exigir la liberación de los presos políticos. La consigna del momento era clara: estar en las calles.
El 20 de junio de 1973, la llegada de Perón a Ezeiza fue el clímax de este espíritu movilizador, pero también su freno, marcado por la brutal batahola que desplazó el espíritu de fiesta para recibir al General. Los medios instalaron la idea que fue un enfrentamiento armado interno del peronismo, pero para el militar en ascenso la verdad era más inquietante.
Comenzaba el invierno, no solo porque lo marcaba el calendario, la inclinación de la Tierra y la mayor distancia del Sol. Esa noche, el mayor Raúl apareció en la casa del barrio cercano a la autopista que conducía al aeropuerto.
-Necesito usar su garaje, déjemelo libre. Y por favor, asegúrese de que nadie entre hasta que nos hayamos ido. ¡Ah! Suba el volumen del televisor y no escuche nada de lo que estamos haciendo- ordenó con una urgencia que no admitía aclaraciones.

El militar en ascenso dio media vuelta y se dirigió a la puerta principal de la casa. Por el rabillo del ojo atisbó a un grupo de hombres que arrastraban bultos que, hasta hace un día, habían sido personas. Reprimió todo impulso de entendimiento y cerró la puerta tras de sí.
A la mañana siguiente, al ver el desastre en el garaje, tuvo que ahogar una náusea. Las manchas rojas evidentes hablaban de una violencia brutal. Cerró con llave, pidió que nadie entrara y, esa tarde, regresó temprano del cuartel con un grupo de soldados entrenados en tareas de limpieza y pintura. Primero lavaron paredes, muebles y pisos hasta borrar cada rastro de sangre; luego pintaron el lugar de blanco, dejándolo impecable.
Miró la obra terminada. No había rastros. Lo inundó una oleada de tranquilidad. Sintió que, aunque hubiera sucedido lo indecible, ya no le importaba mucho. No quedaba ninguna señal. Podría seguir con su vida sin sobresaltos; no había forma que la oscuridad que avanzaba lentamente se abriera paso a través de la capa blanqueadora de pintura.

Columnista invitado
Rodrigo Briones
Nació en Córdoba, Argentina en 1955 y empezó a rondar el periodismo a los quince años. Estudió Psicopedagogía y Psicología Social en los ’80. Hace 35 años dejó esa carrera para dedicarse de lleno a la producción de radio. Como locutor, productor y guionista recorrió diversas radios de la Argentina y Canadá. Sus producciones ganaron docenas de premios nacionales. Fue panelista en congresos y simposios de radio. A mediados de los ’90 realizó un postgrado de la Radio y Televisión de España. Ya en el 2000 enseñó radio y producción en escuelas de periodismo de América Central. Se radicó en Canadá hace veinte años. Allí fue uno de los fundadores de CHHA 1610 AM Radio Voces Latinas en el 2003, siendo su director por más de seis años. Desde hace diez años trabaja acompañando a las personas mayores a mejorar su calidad de vida. Como facilitador de talleres, locutor y animador sociocultural desarrolló un programa comunitario junto a Family Service de Toronto, para proteger del abuso y el aislamiento a personas mayores de diferentes comunidades culturales y lingüísticas. En la actualidad y en su escaso tiempo libre se dedica a escribir, oficio por el cual ha sido reconocido con la publicación de varios cuentos y decenas de columnas. Es padre de dos hijos, tiene ya varios nietos y vive con su pareja por los últimos 28 años, en compañía de tres gatos hermanos.