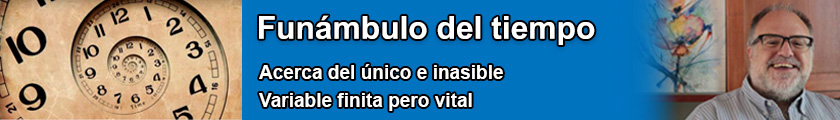Nos preguntamos muchas veces cómo ser originales en nuestro trabajo teatral, sea en la escritura de nuevos textos como en los montajes de nuestras obras. Y si no nos lo preguntamos, el anatema está implícito en todo lo que hacemos, y se nos escapa a menudo al observar algún paso en el proceso de nuestro propio trabajo, y comentar “esto ya está muy visto”, y cosas por el estilo.
En esta sociedad donde lo nuevo se ha vuelto cotidiano, donde la tecnología del mes pasado ya es una pieza prehistórica que suena más vieja que el esqueleto de un dinosaurio (que al menos siempre está de moda), parece imposible llevar a cabo una verdadera creación artística que aporte algo a la ya abigarrada corriente de la historia del arte mendocino, argentino, universal.
Sin embargo, no deja de llamarnos la atención que aún haya quienes quieran sorprender con sus puestas o sus textos dramáticos. Como si fuéramos capaces de sorprendernos con algo, nosotros hombres y mujeres del siglo XXI, en un mundo que no hace otra cosa que repetir errores de manera cada vez más despiadada, y donde lo único que cambia son los modelos de teléfonos celulares.

¿En qué radica la originalidad entonces? ¿Cómo lograr en el arte, y en nuestro caso en el teatro, algo que signifique un verdadero aporte a la historia del arte? Y después de todo, ¿es posible hacerlo? ¿Tenemos derecho a seguir engrosando las aguas de este río caudaloso del arte con obras que no sabemos si alguna vez van a llegar al océano de la historia?
La cuestión encierra dos temas: el primero es que un artista no puede dejar de crear, porque en ello le va la vida, y porque se trata de su esencia, de su índole, y de su ego que no soporta la existencia sin la búsqueda de lo trascendental.
El segundo tema es la originalidad.
Si leemos a Shakespeare y nos preguntamos por qué trascendió por sobre los demás dramaturgos de su tiempo, o si escuchamos a Mozart y nos hacemos la misma pregunta respecto de los muchos compositores de su época, vamos a caer en la cuenta de que utilizaron el mismo lenguaje que sus coetáneos, los mismos temas, el mismo tipo de escritura -dramática o en pentagrama-. Y sin embargo fueron genios.
Por lo tanto las herramientas son las mismas, no tenemos que buscar otra lengua u otros temas que los que nos circundan y leemos, escuchamos y vemos diariamente.
La cuestión de la originalidad, entonces, radica en otra cosa. No en las herramientas, que son las mismas en el caso de los genios que en el caso de los mediocres -piedra para los escultores, óleos para los pintores, tinta y papel para los escritores-.
La originalidad, entonces, depende del talento.
Aquí se abre una cuestión discutida durante siglos y que suma partidarios a una u otra opción: ¿el talento es innato o es adquirido?
El talento no es innato, de otra manera la cantidad de niños “geniales” que a corta edad demuestran grandes dotes para el arte o la matemática o la gimnasia, ya habrían poblado el planeta de personalidades que superarían poco a poco al hombre común y sin particulares habilidades.
Entonces debemos pensar que el talento se adquiere, se desarrolla y se afina. ¿De qué manera? A través de la práctica de una herramienta también adquirida: la técnica.
Es en la música donde podemos comprobar la función de la técnica en la creación y en la genialidad. Una sinfonía, por ejemplo, bien ejecutada, revela un dominio de la técnica y un virtuosismo del artista. ¿Pero por qué una misma sinfonía suena distinta cuando es interpretada por diferentes maestros? Porque una vez dominada la técnica, la creatividad surge sobre las bases de ese dominio y estalla en los moldes severos de la técnica misma. Algo así como la caja implosiva de Heiner Müller, o para ir a ejemplos más sencillos, el molde del soneto español reutilizado de manera magistral por Jorge Luis Borges.
Hemos visto a veces un buen dominio de técnicas, incluso las más avanzadas, sin el menor atisbo de originalidad. Lo que nunca hemos visto ni vamos a ver, es el caos como base de una verdadera obra de arte.

Columnista invitado
Daniel Fermani
Profesor de Enseñanza Media y Superior en Letras y Licenciado en Lengua y Literatura Españolas, diplomado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Ha llevado adelante una profunda investigación en el campo del arte, trabajando el concepto del tiempo, la experimentación con la escritura en teatro, novela y poesía. Ha indagado en las raíces de la Posmodernidad en busca de nuevas técnicas actorales y dancísticas y sus consecuencias en la dramaturgia y en el trabajo teatral. Publicó cuatro novelas, dos de ellas en España y Argentina; cuatro libros de poesía; y tres volúmenes de obras teatrales. Desde 1999 dirige la compañía de Teatro Experimental Los Toritos, fundada en Italia y que prosigue sus actividades tanto en su sede de Roma como en Mendoza, y con la cual lleva a delante su trabajo sobre técnicas de teatro experimental. Ha ganado dos veces el Gran Premio Literario Vendimia de Dramaturgia; el Premio Escenario por su trabajo en las Letras; la distinción del Instituto Sanmartiniano por su trabajo a favor de la cultura, y una de sus obras de teatro fue declarada de interés parlamentario nacional al cumplirse los 30 años del golpe de Estado de 1976. Fue destacado por el Honorable Senado de la Nación por su aporte a las letras y la cultura argentinas. Ha sido Jurado nacional para el Instituto Nacional del Teatro (INT).