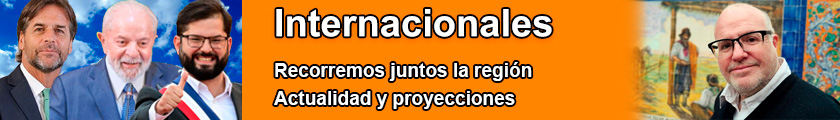11. En el barrio que ya no era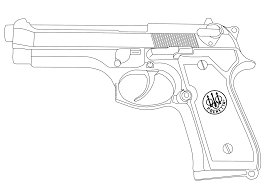
En ese primer mes en Buenos Aires tuvo que acostumbrarse a una nueva realidad: viajes en auto de más de una hora ida y vuelta hasta la guarnición militar en Campo de Mayo. Dejar la universidad y perder ese contacto con el mundo académico y con los otros estudiantes que lo anclaba a la realidad cotidiana, si bien había representado un nuevo cambio y encima plagado de acechanzas, también le había dotado, casi sin darse cuenta de una cuota de humanidad.
Por ultimo y dicho rápidamente como para que conste, pero sin ánimo de propaganda, el reorganizar la red de provisión de carne a favor del carnicero del barrio era perentorio que volviera a generar el flujo necesario para sostener el costo de su vida.
Ah, y por supuesto, atender a las necesidades de los soldados. Todos estos eran cambios que, aunque parecían pequeños, delineaban un escenario cada vez más complejo e impredecible.
La caída del proyecto mesiánico de la autodenominada “Revolución Argentina” quedó sellada el día en que el triunvirato militar “renunció” a Onganía, entregando el poder a un hombre importado desde Washington, un viejo conocido de la Secretaría de Estado de Inteligencia. Este movimiento en la superestructura desató un caos en todos los niveles del universo de uniformados: hubo perdedores en masa y solo unos pocos ganadores. En las filas de las fuerzas armadas, las lealtades tornaban opacas y los rumores de fragotes estaban a la orden del día, como cuchillos en la sombra esperando el momento de atacar.
Con un impulso distinto -alguno podría decir que era fe-, retomó los cursillos de cristiandad en la capilla del barrio, una actividad que no solo lo reconectaba con la trama de su pasado, sino que también le ofrecía una vía de escape e intuía que había allí algo más, pero no terminaba de visualizarlo con precisión. Los amigos de siempre estaban ahí, junto con algunos nuevos, jóvenes con ideas peligrosamente renovadoras que se susurraban en secreto, esperando el momento justo para transformarse en acción.
Mientras tanto, los sábados regresaron las tribunas de la cancha del fútbol Nacional B del ascenso, los gritos de las hinchadas y las charlas con el cura del barrio. Algunas veces en el descampado junto a la vía, los “cursillistas” realizaban prácticas de tiro al blanco que se convirtieron en una rutina que combinaba el juego con una suerte de preparación tácita para distintos escenarios en un futuro incierto.
Las armas que aparecían allí -largas, cortas y hasta sofisticadas ametralladoras israelíes- eran un presagio de lo que estaba por venir. A su Beretta calibre 22 le encontraba un sentido nuevo, aunque no podía adivinar todavía cuán crucial sería en el futuro. El ritual de la limpieza del arma, con aceite mineral y franela, le ofrecía una falsa sensación de control sentado en el banco de su casa, a la sombra de un árbol frutal.
La vida en Buenos Aires no resultó tranquila como él había esperado. Las luchas palaciegas por el bastón de mando presidencial y las protestas de trabajadores y estudiantes que sacudían las ciudades del país tensaban y repercutían en los ámbitos del poder central. En los cuarteles, las posturas enfrentadas -unos clamando por mano dura y otros pidiendo una apertura política- convertían cada decisión en una cuestión de vida o muerte.
Cuando el primer año de la década del ’70 llegó a su fin, las luces multicolores que llenaron el cielo del barrio cercano al aeropuerto de Ezeiza parecían menos un festejo y más un grito desesperado por purgar lo maléfico en una gran hoguera que consumiera incluso los malos pensamientos. El fin de año es una celebración que implica siempre un duelo por todo aquello que deseamos y no pudimos hacer, pero también por las pérdidas sufridas. Ese año había significado el fin de muchas cosas. Así lo sentía el militar en su vida de trabajo pero con más fuerza en el proyecto de país, Onganía había naufragado, Aramburu asesinado y nadie tomaba la posta. Tenía la esperanza que cerrando el año setenta, que el siguiente seria favorable.
Borró de su mente la primera imagen que el ’71 le trajo a la memoria. Recordaba el poster con el significado de cada número entre el 00 y el 99 para jugar a la quiniela: “si soñás con excrementos, jugale al 71”.
En una reunión de rezos del grupo de familia de la iglesia del barrio, mientras trataba de poner fin al año en paz, ocurrió algo que lo desestabilizó. Todo parecía estar bien, más allá que esas demostraciones de fe no hacían más que recordarle a su madre, a quien alguna vez tuvo que acompañar a rezar el rosario en las tardes de Cuaresma.
No sabrá nunca si fue el olor a incienso que le trajo a la memoria a su madre cubierta con una mantilla negra o la repetición monótona de una letanía que lo hipnotizaba. Recordó como su madre le había reprochado su falta de compromiso con los mandatos de la iglesia. Y eso que ella nunca sabría de sus correrías de putas y juegos en las noches cordobesas de su juventud.
De pronto, en medio de un silencio de esos que se producen cuando nadie tiene nada que decir, cuando el ronronear de los rezos repetidos hacen una pausa en conjunto y se cuela la paz del silencio, resonó en sus oídos la frase que repetía al final de cada reprimenda: “Recuerda que, lo que se aprende en la infancia, no se olvida en toda la vida”.
Quedo sumergido en esa admonición premonitoria que venía para anclar lo que estaba viviendo en el último tiempo. Una cosa era el trabajo en el cuartel, las vicisitudes de la vida cotidiana de cualquier persona, con sus exigencias y desafíos, si, eso estaba presente en su diario vivir.
Pero también y de una manera envolvente, la determinación de su compromiso para ser guerrero del orden. Detestaba las peleas y los fragotes que no hacían más que replicar la politiquería de radicales y las fracciones del peronismo.
Había un enemigo y pocos que lo veían tan claramente como él, sentían esa amenaza.
Sumergido que estaba hubo algo que perturbó su espíritu. Fue uno de los participantes, un regordete que siempre usaba chaqueta de cuero negra y caminaba como pisando huevos. Era uno de aquellos que solían llevar armas ostentosas a las prácticas de tiro de los sábados que no había fútbol del ascenso para ir a disfrutar con el cura.
Era parte del grupo de cursillistas, lo recordaba desde antes de ir a Córdoba incluso. ¿Lo había visto allá también? No importaba en ese momento.
Lo relevante fue lo que le dijo cuando se le acercó como con disimulo:
-¿Ya dejó el encargo en la carnicería?-.

La frase cayó como al azar, como un comentario más, pero él se sintió desnudo, desprotegido y vulnerable. Pertenecer a un cuerpo colegiado que se suponía estaba a la altura moral de asumir la conducción de los destinos de la patria no se llevaba bien con las transacciones bajo cuerda con el carnicero. Algo no terminaba de cerrar en esta ecuación.
Se sintió vigilado, otra vez. Sintió que ese costado débil de su vida no lo favorecía.
Instintivamente se llevó la mano a la cintura y sintió el frio metal de la Beretta calibre 22. El contacto con el arma le dio cierta confianza. Entonces le respondió con una mirada directa a los ojos, gélida y mantuvo el rictus por el resto de la jornada.

Columnista invitado
Rodrigo Briones
Nació en Córdoba, Argentina en 1955 y empezó a rondar el periodismo a los quince años. Estudió Psicopedagogía y Psicología Social en los ’80. Hace 35 años dejó esa carrera para dedicarse de lleno a la producción de radio. Como locutor, productor y guionista recorrió diversas radios de la Argentina y Canadá. Sus producciones ganaron docenas de premios nacionales. Fue panelista en congresos y simposios de radio. A mediados de los ’90 realizó un postgrado de la Radio y Televisión de España. Ya en el 2000 enseñó radio y producción en escuelas de periodismo de América Central. Se radicó en Canadá hace veinte años. Allí fue uno de los fundadores de CHHA 1610 AM Radio Voces Latinas en el 2003, siendo su director por más de seis años. Desde hace diez años trabaja acompañando a las personas mayores a mejorar su calidad de vida. Como facilitador de talleres, locutor y animador sociocultural desarrolló un programa comunitario junto a Family Service de Toronto, para proteger del abuso y el aislamiento a personas mayores de diferentes comunidades culturales y lingüísticas. En la actualidad y en su escaso tiempo libre se dedica a escribir, oficio por el cual ha sido reconocido con la publicación de varios cuentos y decenas de columnas. Es padre de dos hijos, tiene ya varios nietos y vive con su pareja por los últimos 28 años, en compañía de tres gatos hermanos.