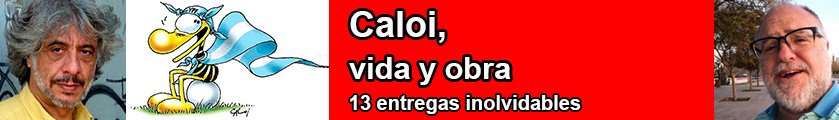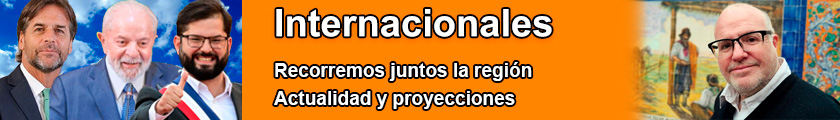Acerca del poder creador de la palabra y de su poder destructor en el teatro
La palabra estructura la psiquis humana y por lo tanto tiene un poder directamente creador sobre todo aquello que a lo humano se refiere. Todo lo humano es palabra, desde que existe la palabra. Sería arriesgado, pero muy atractivo afirmar que la misma condición humana debería fecharse en el inicio de la palabra. Pero tal hipótesis requiere largas disquisiciones que en este espacio me alejan de mi interés: la palabra y el teatro.
Es innegable que a través de la palabra designamos, fundamos, caracterizamos, damos alma y por lo tanto creamos la realidad. Según esta premisa, un actor sobre el escenario tiene el poder de un demiurgo que se encuentra en el centro de un caos primigenio, desde el cual dispone los elementos que ordenarán ese caos y conformarán el cosmos; en el punto desde el cual una fantástica perspectiva le permite separar la luz de la oscuridad para dictaminar las reglas del nuevo mundo. El mundo que durará lo que dure la representación.
Así vemos a Próspero al final de La Tempestad, devolviendo a los espectadores su libertad al deponer su poder mágico y liberarlos de las leyes del universo que había creado en la isla donde se desarrolla la historia narrada por Shakespeare. Nos regocijamos y admiramos la genialidad y la riqueza de tales divinidades: la divinidad humana y la divinidad de papel, que no es menos humana cuanto menos ficticia es tampoco la humana. Y así, gracias a la representación, tenemos la increíble posibilidad de visitar y habitar temporariamente planetas prohibidos, islas encantadas, penumbrosas galerías de donde nadie regresa incólume, y radiantes palacios habitados por la felicidad. Algo así es el teatro.

Si la palabra crea la realidad, y el actor tiene el dominio de ese fantástico instrumento, el actor es dios.
Entonces dios no ha muerto.
Pero podría estar loco.
O peor: podría no saber gramática, ni redacción, o mucho peor, podría no tener buen gusto, o peor aún, carecer de ideas para expresar a través de las palabras, o incluso peor que eso: podría no saber que sus palabras tienen poder, y usarlas de manera incoherente, banal, inconsciente. En fin, estas posibilidades son aterradoras, y las consecuencias catastróficas. ¿Debe entonces pensar el actor? ¿Debe elegir su texto cuidadosamente, de manera consciente? ¿O es preferible que se ponga en manos de un director en quien tiene confianza ética y profesional? ¿Verdaderamente tiene tanta responsabilidad un actor de teatro? Si nos hacemos esta última pregunta deberíamos extenderla a todos los ámbitos de la existencia. O al menos a algunos: hay personas que curan con las palabras, pero hay algunas que van todavía más allá: hacen que nosotros mismos digamos las palabras que nos van a curar. El teatro no es hipnosis colectiva, es ese oráculo al que acuden los hombres curiosos y atemorizados por su destino.
Ese oráculo divino que jamás pronuncia palabras certeras sino que, siguiendo la tradición inmutable y sagrada del arte, siembra la duda y la incertidumbre, sugiere, esboza, y con ello despierta la mente, sacude el alma, desvela las quimeras. El Edipo que por segunda vez en su vida consulta el oráculo délfico para escudriñar los porqués de un destino que no llega a comprender, es ese espectador que regresa a la sala teatral porque algo en su alma le dice que aún puede vislumbrar la verdad, que existe una clave, tal vez cerca, tal vez humana. Como las terribles palabras que el oráculo de Delfos destinó al joven Edipo en su primera visita, así el actor ha lanzado una bengala fugaz y seductora ante el nudo de caminos de la mente del espectador, y éste, enceguecido y maravillado, ve ante sí las múltiples posibilidades de su destino.
No se trata de una divinización del actor, sino de una explicación en un lenguaje que recurre a lo mítico, del poder que este actor despliega a través de las palabras, cuando ejerce su arte sobre un escenario. Nadie más poderoso que él, que tiene en sus manos la realidad -y me refiero a la realidad temporal, pasajera, que se crea con las palabras: o sea, toda realidad humana- de una platea. Pero tampoco nadie más responsable, más íntegro y consciente. O al menos así debería ser. ¿Qué pasaría si un actor no supiera lo que está diciendo? ¿Qué pasaría si este actor fuera un inconsciente y lanzara a los espectadores palabras llenas de superficialidad, malicia, inquina? ¿Qué pasaría si ese actor hubiese confiado en un director cuya finalidad y propósito no fueran la belleza y la verdad, o la inteligente diversión, sino la vulgaridad, los lugares comunes, o peor aún, el dinero? El actor se convertiría en la patética marioneta de un sistema perverso y corrupto. Y el público, en el rebaño de incautos que beberían ese veneno para mejor adaptarse a una realidad profundamente inhumana. Porque en la sociedad consumista y materialista, donde las raras expresiones de arte verdadero destellan como gemas preciosas en medio de un desierto de carbón, todo lo que no alimenta el espíritu y abre la mente está destinado a colaborar en la masificación, la mutilación de lo humano para mejor adaptarlo al sistema, a la picadora de carne y pensamiento accionada por los que dominan el mundo. ¿Pero acaso un artista puede llegar a justificar y apoyar un sistema de injusticia, materialismo desenfrenado, profunda pérdida de la ética? Claramente no es posible, porque en ese caso no sería un artista. Sería un engranaje más de dicho sistema, destinado a escanciar con herramientas robadas al teatro el veneno cotidiano con el cual se mantiene a los espíritus y las mentes en un estado cataléptico, no creativo, árido, hondamente inhumano.
Sin embargo, estábamos hablando de artistas y no de comerciantes ni mucho menos de mercenarios. Y hablábamos de las palabras y de su poder creador.
Ulises soporta -y aunque el verbo suene pedestre para esta bellamente trágica escena del mito, no hay otro mejor cuando comprendemos la tortura que habrá sido para el rey de Ítaca escuchar a estas divinidades marinas y no acudir a su llamado- el canto de las sirenas, porque está atado al mástil de su nave. Sus marineros no las escuchan: tienen los oídos tapados con cera. Las sirenas cantan la verdad de las cosas, revelación demasiado insoportable para un ser humano, que se precipitaría hacia la autodestrucción ante semejante posibilidad. Otra vez las palabras y su poder revelador, constructor y a su vez destructor. He aquí que el arte, y el teatro a la cabeza, porque habla con voz y cuerpo, elabora las metáforas: imágenes sensoriales que recubren de belleza la verdad. Una belleza no vacía, sino indispensable para enmascarar y atenuar el fulgor lacerante de la verdad. De otro modo también el espectador quedaría fulminado en su butaca, y el actor se convertiría en esa sirena que atrae las naves de los incautos hacia los escollos infames.
Deberíamos preguntarnos: ¿tiene el actor la obligación de decir la verdad? Aunque antes de formularnos esta pregunta, sería mejor plantearse: ¿puede una persona llamarse artista si no está dispuesta a destinar su vida a la defensa y propagación de la verdad?
El arte no puede mentir, eso lo sabemos. Es necesario indagar en la condición humana para descubrir si un artista puede hacerlo. Y si lo hace, ¿seguiríamos llamándolo artista? ¿Quién lo descubriría? ¿Bajarían al escenario la divina Atenea secundada por el inefable Apolo, como en las obras de Esquilo, para juzgar semejante crimen? Personalmente creo que el juicio ahora es diferente, y mucho más terrible la condena, aunque no puede decirse que no se trate de una tradición de vieja data. La banalidad, la vulgaridad, las palabras sin contenido y quienes las pronuncian, están fuera del arte, por lo tanto destinados al peor de los castigos que puede reservar el tiempo a un ser humano: el implacable olvido.

Columnista invitado
Daniel Fermani
Profesor de Enseñanza Media y Superior en Letras y Licenciado en Lengua y Literatura Españolas, diplomado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Ha llevado adelante una profunda investigación en el campo del arte, trabajando el concepto del tiempo, la experimentación con la escritura en teatro, novela y poesía. Ha indagado en las raíces de la Posmodernidad en busca de nuevas técnicas actorales y dancísticas y sus consecuencias en la dramaturgia y en el trabajo teatral. Publicó cuatro novelas, dos de ellas en España y Argentina; cuatro libros de poesía; y tres volúmenes de obras teatrales. Desde 1999 dirige la compañía de Teatro Experimental Los Toritos, fundada en Italia y que prosigue sus actividades tanto en su sede de Roma como en Mendoza, y con la cual lleva a delante su trabajo sobre técnicas de teatro experimental. Ha ganado dos veces el Gran Premio Literario Vendimia de Dramaturgia; el Premio Escenario por su trabajo en las Letras; la distinción del Instituto Sanmartiniano por su trabajo a favor de la cultura, y una de sus obras de teatro fue declarada de interés parlamentario nacional al cumplirse los 30 años del golpe de Estado de 1976. Fue destacado por el Honorable Senado de la Nación por su aporte a las letras y la cultura argentinas. Ha sido Jurado nacional para el Instituto Nacional del Teatro (INT).