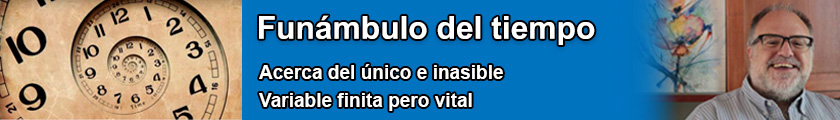¿Qué mueve a un hombre o a una mujer a elegir la actuación teatral para su vida? ¿Tiene respuesta esta pregunta? ¿Es inútil formularla, pues se trata de algo llamado vocación, y no tiene razones lógicas sino intuitivas o emotivas? ¿Hay algo de racional en esta elección?
Debemos partir de la premisa que una persona que elije el teatro como su camino de realización en la vida, es superior a las demás personas.
Si ponemos el espíritu humano frente al dilema de ser o no ser, o de ser o deber ser, que en esencia es lo mismo, tendremos rápidamente la respuesta a estos interrogantes que parecen insolubles desde otros puntos de vista. Sócrates planteó la base de la filosofía y del desarrollo del espíritu humano cuando propuso el conocimiento de sí mismo como el punto de partida del TODO el conocimiento. Existen solamente dos caminos para llegar a esto: la filosofía y el arte. Ambos caminos, extremadamente devaluados en nuestra sociedad materialista y consumista, han logrado sobrevivir a través de los pocos miles de años de historia humana documentada, y han conservado también la dureza del desafío que comporta destinar la vida al pensamiento o a la creación. El mismo Sócrates argumenta su pobreza como filósofo ante el tribunal ateniense que lo condenará a muerte, frente a la riqueza de los mismos que lo juzgan, políticos de la polis; y estamos hablando de una Atenas humanista y generadora de pensamiento y arte, y no de una sociedad del siglo XXI, devastada por el materialismo sin espíritu y el consumismo desenfrenado. Con más razón, por lo tanto, la elección de alguno de estos dos caminos –filosofía o arte- convierte inmediatamente a la persona en un ser superior.

Cuando se elije el teatro se está optando por la forma más peligrosa del arte, la más expuesta, la única que requiere la presencia física constante y comprometida del artista en un aquí y un ahora que se convierten en toda su vida. Los actores de teatro no tienen libros que los resguarden, esculturas o pinturas tras las cuales esconderse, partituras que hablen por ellos. Los actores son necesarios, es mejor decir, indispensables, en cada lugar en donde su arte se manifieste, ya que sin ellos este arte no tiene lugar. El teatrista lleva su teatro a todas partes, porque él mismo es su propio teatro. Por esta razón a las dictaduras no les basta con quemar o clausurar o demoler los teatros; para acallar el teatro, o sea la verdad dicha a través del arte, necesitan hacer desaparecer a los mismos actores en carne y hueso, antes de que monten un espectáculo en cualquier esquina de la ciudad.
Sin embargo el actor es diferente del filósofo, que aunque también transita permanentemente el camino interno que lo conduce a sí mismo, puede confiar a la escritura su pensamiento. Mientras el filósofo puede montar el andamio de sus reflexiones en el escenario de su mente, sin necesidad de comprometer su cuerpo en este proceso, el teatrista debe exteriorizar siempre su creación, porque su arte sólo se completa por el camino de su cuerpo y a través de los ojos de un espectador. Y esta necesidad de otro, este indispensable componente social que caracteriza el arte teatral, obliga al actor a exponerse y a buscar, a angustiarse ante la sala vacía, o a morir si es condenado a la prisión del aislamiento.
La historia de la cultura occidental siempre ha sentenciado al silencio a los actores de teatro, porque el arte de actuar ha sido, y en gran medida sigue siendo, considerado una rama menor dentro de la catalogación de las artes sublimes, que relegan y minimizan el teatro a uno solo de sus aspectos, el de manifestación literaria. Es cierto que sólo recientemente se pueden documentar las representaciones teatrales de manera visual, pero también es cierto –y ésta es una condición que por paradójica encierra un anatema para el teatro mismo-, que el teatro filmado pierde su condición natural de arte de carne y hueso para convertirse en imagen plana y repetitiva que a veces alcanza únicamente para fines didácticos o documentales. Pero más allá de los aspectos técnicos, el arte de actuar nunca tuvo en la catalogación de las artes consagradas, la estatura noble de la escritura, de la partitura, la escultura o la pintura, productos acabados y perennes destinados a erguirse en el tiempo como monumentos a sus autores y al arte mismo. No podemos saber cómo actuaba Sófocles, ni cómo encarnaba Shakespeare al espectro del rey Hamlet. Y quizás sea mejor así, o nos hallaríamos ante imágenes que muy poco podrían decirnos de estos grandes artistas, más que satisfacer nuestra curiosidad fisonómica. Entonces los estudiamos como escritores, atribuyendo a la literatura su mayor grandeza, y olvidando que el escenario también debe haberles dado gran parte de la inspiración, la madurez y el material necesario para sus dramaturgias.
Pero esta fugacidad del arte teatral y esta invisibilidad del actor, son el sello de su inmortalidad, porque nada perdura más en la mente y el espíritu del hombre que aquello que la imposibilidad confina al campo del misterio, alimentado sólo por la imaginación.
En tiempos en que una sociedad banal e hipócrita celebra en pantallas chicas y grandes las imágenes de supuestos actores y de supuestas obras, circundándolas con decorados vulgares y aparatosamente solemnes a veces, es necesario replantearse a conciencia la paradoja de la invisibilidad del actor y su condición de instrumento fugaz del teatro. El mundo materialista y hedonista ha llevado a muchos supuestos actores y actrices a hacer trabajos que no son otra cosa que insultos al teatro, en un afán desmedido y absurdo por permanecer, por fijar su imagen en la mente de la sociedad, y para enriquecerse con ello. Estas personas olvidan que el arte no es cotizable, que el verdadero actor es tal porque no puede ser otra cosa, y que su entrega es la aceptación de su fugacidad y de su invisibilidad ante el arte al que está dedicando su existencia, que es el teatro.
Por lo tanto es indispensable, y diría urgente, desprenderse de estas falsas concepciones de lo que es el teatro y el actor de teatro mismo, para volver a trabajar en la esencia del arte, recurriendo al camino socrático de búsqueda de sí mismo a través de un arte que permite la introspección, la reflexión y la manifestación de este proceso en una expresión artística que se manifiesta con la herramienta del cuerpo y su voz. No es aceptable, ni siquiera concebible, que quien se dice actor teatral, o sea artista en toda la implicancia de esta palabra, venda su arte en falsas manifestaciones teatrales con la excusa de que necesita dinero para comer. Este alimento será un veneno que rápidamente decretará la lenta agonía y muerte del actor. Hay quienes argumentan que el único modo de sobrevivir como actores es aceptar trabajos denigrantes para su profesión como para el teatro mismo, y ésta es una falacia. Para sobrevivir como actores hay que respetar al propio arte, y hacer sólo arte. Si se necesita dinero, existen innumerables trabajos que no manchan el arte teatral y dejan incólume al alma del artista para que sea entregada al teatro como una ofrenda pura. No hay nada más triste que escuchar a un actor que se lamenta por verse obligado a hacer un trabajo supuestamente teatral que él mismo desprecia por su inexistente valor artístico, y justificarse diciendo que lo hace exclusivamente por el dinero. Nada impide a ese actor trabajar limpiando pisos y con ese dinero hacer buen teatro, en lugar de prostituir su arte con la excusa de que ganará lo suficiente para hacer buen teatro.
En este sentido, tampoco son válidas como fuente de trabajo las pretendidas manifestaciones culturales ensalzadas como fiestas tradicionales representativas del espíritu del pueblo, que han pasado a ser únicamente grandes telones pintados destinados más al turismo que al pueblo, que no representan a ningún sector de la población, ya que el sistema económico y productivo ha cambiado desde la concepción de estas fiestas, y en la actualidad las materias primas, junto con la tierra en que se cultivan, y el aparato productivo para su industrialización, junto con su comercialización, distribución y exportación, están totalmente en manos extranjeras y los trabajadores autóctonos pueden participar solamente como empleados de esta maquinaria en su propia tierra. Por razones exclusivamente políticas y demagógicas, los gobiernos destinan su presupuesto a estos festejos gigantescos que bajo la máscara de lo popular se transforman en una cúpula dorada que hace de la “cultura” un instrumento más de represión para las clases marginadas y para la verdadera cultura, la que subyace, la que repta en silencio y trepa insidiosamente por las paredes del tiempo. La excusa de que estas enormes fiestas pseudo populares son la única oportunidad en que los gobiernos pagan a los actores por su trabajo, no es suficiente. De este modo el actor se inscribe en un maquiavelismo sin sentido donde su única finalidad y beneficio sería el dinero, sin darse cuenta de que sus perjuicios en cambio serán mucho más cuantiosos, e invaluables a la hora de intentar retomar el espíritu del verdadero teatro.
La invisibilidad del actor teatral no significa debilidad. En un mundo de apariencias y fugaces fuegos artificiales, lo inmaterial cobra una dimensión que por impalpable no es menos contundente. La creación artística nunca estuvo sujeta a la materia, a no ser que la evaluemos a través del dinero, y como se trata de una comparación sin sentido, pierde su valor como demostración. El artista no puede morirse de hambre, porque es un creador, y para él el alimento no es sólo la comida que pueda comprar con el pago por su participación en estos espectáculos o por su actuación en obras de mala calidad, tan denigrantes para el arte como para el teatro y para él mismo.
Si sostenemos la tesis de que quien elige el teatro como modo de vida es superior a las demás personas, es natural que esperemos de él algo diferente a lo que nos ofrece la sociedad de consumo. Si la exigencia es demasiada, tendremos la prueba fehaciente de que se ha errado en la elección.

Columnista invitado
Daniel Fermani
Profesor de Enseñanza Media y Superior en Letras y Licenciado en Lengua y Literatura Españolas, diplomado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Ha llevado adelante una profunda investigación en el campo del arte, trabajando el concepto del tiempo, la experimentación con la escritura en teatro, novela y poesía. Ha indagado en las raíces de la Posmodernidad en busca de nuevas técnicas actorales y dancísticas y sus consecuencias en la dramaturgia y en el trabajo teatral. Publicó cuatro novelas, dos de ellas en España y Argentina; cuatro libros de poesía; y tres volúmenes de obras teatrales. Desde 1999 dirige la compañía de Teatro Experimental Los Toritos, fundada en Italia y que prosigue sus actividades tanto en su sede de Roma como en Mendoza, y con la cual lleva a delante su trabajo sobre técnicas de teatro experimental. Ha ganado dos veces el Gran Premio Literario Vendimia de Dramaturgia; el Premio Escenario por su trabajo en las Letras; la distinción del Instituto Sanmartiniano por su trabajo a favor de la cultura, y una de sus obras de teatro fue declarada de interés parlamentario nacional al cumplirse los 30 años del golpe de Estado de 1976. Fue destacado por el Honorable Senado de la Nación por su aporte a las letras y la cultura argentinas. Ha sido Jurado nacional para el Instituto Nacional del Teatro (INT).