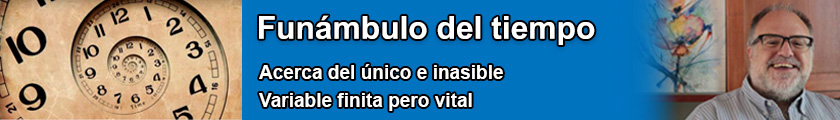En principio solo podemos hablar de trauma cuando hay una experiencia que deja una huella emocional en nuestra memoria que no será necesariamente conciente. Toda frustración de un deseo representará una situación traumática que dejará como consecuencia un aprendizaje sobre lo que podemos conseguir y lo que no, en definitiva el microtrauma representará el límite que nos permite adaptarnos a una realidad.
Pero ¿qué pasa cuando vivimos una experiencia que nos provoca dolor o sufrimiento y que por su intensidad o por su duración ocupa todo nuestro espacio emocional no teniendo una simbolización previa que la identifique y que nos permita categorizarla dentro de las realidades posibles que podríamos vivir?
Si entendemos que la realidad que creemos vivir representa el devenir de acontecimientos previamente simbolizados en nuestra subjetividad como posibles de suceder, todo lo que esté fuera de los límites de esta realidad posible vendrá desde una i-realidad, no tendrá significantes previos. Esta experiencia, si bien incorporará nuevos significantes a nuestro arsenal simbólico, también tendrá un efecto parasitario sobre significantes previos.

Metaforizando podríamos decir que si un espejo ingresa sorpresivamente por la ventana y se rompe en pedazos, y cada pedazo refleja alguno de los elementos que se encuentra dentro de la habitación; si asimiláramos nuestra memoria a esa habitación, cada elemento que quedó reflejado en los fragmentos de ese supuesto espejo podría ser una puerta al recuerdo de lo ocurrido en ese momento. Así, la experiencia traumática parasita otros significantes y al encontrarnos con ellos, si bien no siempre tendremos la imagen mental del recuerdo, podemos revivir el cúmulo de sensaciones desagradables experimentadas en el momento del trauma.
Puede haber o no acceso al recuerdo, el acceso sin recuerdo puede configurar la situación psicopatológica denominada ataque de pánico, en el que la sensación de vulnerabilidad e indefensión se asocia a una sensación de muerte inminente.
El trauma genera simbolizaciones nuevas y parasita otras, y ambas producirán algo que llamamos “ideas intrusivas”.
Aquí considero necesario hacer un breve comentario sobre la psicosis. Según Lacan, la psicosis implica la forclusión del nombre del padre, donde forclusión se refiere a algo que prescribe, virtualmente desaparece, y el nombre del padre se refiere a La ley que el padre impone culturalmente en la sociedad patriarcal. O sea que en la psicosis hay una repentina pérdida del manual de uso de la vida, se pierden los puntos de referencia que nos permiten interpretar tanto nuestra realidad interior, lo que sentimos, como la realidad externa a nosotros. Por lo tanto la persona aquejada de un cuadro psicótico, sea este transitorio o duradero, tendrá dificultad para organizar su pensamiento, sus sentimientos, su vida, tendrá imposibilidad de elaborar proyectos.
Los proyectos que intente serán interrumpidos por eventos alucinatorios, que pueden ser visuales o auditivos, y también por ideas intrusivas. Estas ideas intrusivas, sin imagen ni sonido aparecerán como certezas en su percepción intelecto-afectiva e interrumpirán cualquier vivencia que el sujeto esté transitando.
¿Por qué el comentario sobre las psicosis? Porque en el trastorno post traumático no tendremos alucinaciones, pero si estas ideas intrusivas, que recluirán a quién lo padece en una sensación de gran soledad, en una isla, ya que en general no se sentirá comprendido ni interpretado por su entorno ni por el resto de las personas, vivirá algo semejante al abandono.
Obviamente no todos los trastornos post traumáticos son iguales en intensidad ni síntomas, estamos simplemente analizando el mecanismo de su instalación. Hay casos muy graves como las psicosis de guerra en los que la confusión que el sujeto experimenta a partir de sus ideas intrusivas puede hacerlo peligroso para otros y para sí mismo.
En general la consecuencia de TPT (trastorno post traumático) lleva a la sensación de soledad y a la depresión que puede terminar inclusive en una auto agresión.
¿Cuáles pueden ser opciones de salida de este laberinto que es el trastorno post-traumático?
Hace algunos años tuve acceso a publicaciones realizadas sobre migrantes que huían de guerras civiles en países asiáticos y también a un trabajo de investigación sobre ex-prisioneros políticos turcos. Por supuesto todas estas personas habían pasado por torturas, violaciones y asesinatos de seres queridos. Tenían razones por demás para presentar TPT. Sin embargo, lo que me resultó llamativo fue que mientras entre los migrantes asiáticos, que eran población civil, en general de origen campesino, fueron abundantes los signos de trastornos depresivos severos y hubo numerosos suicidios, no ocurrió lo mismo entre los presos políticos turcos. Estos últimos eran en su mayoría militantes que sabían que corrían alto riesgo de ser torturados, encarcelados o asesinados por su militancia. Esta fatídica posibilidad estaba entre las posibilidades que su militancia podía acarrearles, tenían significantes previos. Dentro de los límites de su realidad lo que les ocurrió era posible, a diferencia de los otros casos en que no entendían por qué a ellos les estaba ocurriendo esto.
Estas lecturas, mencionadas más arriba, me llevaron a pensar en nuestros veteranos de Malvinas, entre los que los suicidios han superado en número a los muertos en combate. Chicos de 18 años para los que la guerra solo sucedía en la televisión, no representaba una realidad previsible. Por otra parte entre nuestra numerosa población de ex-presos políticos y sobrevivientes de los campos de detención tortura y exterminio de la dictadura cívico militar del ’76/’83; al igual que en el caso de los ex presos políticos turcos, si bien no puede decirse que alguien haya salido indemne, la gran mayoría pudo organizar sus vidas para seguir adelante integrados a la comunidad.
Posiblemente en esto que relato en los párrafos anteriores esté la respuesta a la salida del laberinto que es el TPT. La clave parece estar en la memoria y en la construcción de la subjetividad, en esta construcción y deconstrucción que está vigente en nuestras posibilidades mientras estamos vivos.
Podría decirse que la memoria es atemporal ya que con cada evocación los recuerdos tienen pequeñas modificaciones. A través de estas modificaciones, adecuadamente construidas, se postula la posibilidad de incorporar significantes inexistentes previamente, una tarea análoga a la carga de un nuevo software en una computadora, de manera que se ubiquen los símbolos correspondientes al trauma y que dejen de parasitar significantes que les son ajenos. Esto no significa la negación del evento traumático, significa ligarlo de una manera lógica a símbolos que lo representen de manera inequívoca, liberando los símbolos parasitados y borrando las ideas intrusivas que dependen de estos significantes parasitados. Nadie dice que sea fácil, pero si que es posible.

Columnista invitado
Daniel Pina
Militante. Ex-preso político. Médico especialista en Terapia Intensiva. Jefe de Terapia Intensiva del Hospital Milstein. Psicoterapeuta dedicado al tratamiento de Trastornos post- traumáticos.