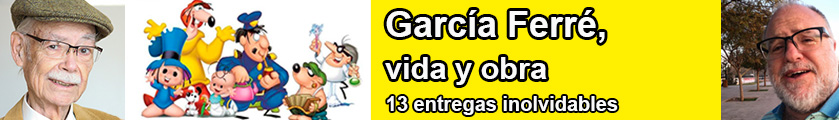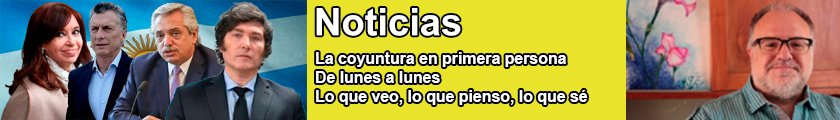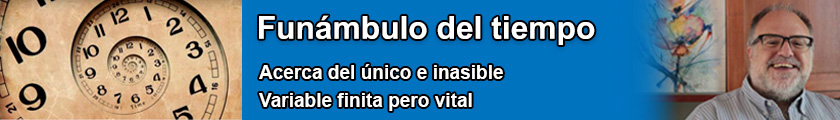Pensar al cine como herramienta revolucionaria, como arma visual, para informar, discutir y tratar de reflexionar desde otro lugar, fue una de las constantes del cine documental argentino en las décadas del ’60 y del ’70.
La vida, entonces, se abría a las expectativas por un mundo mejor, donde eran posibles las gestas heroicas, todas bajo la figura inalterable del Che Guevara y la revolución cubana.
Raymundo Gleyzer quien nació en Buenos Aires en 1941 y estudió en la Escuela Superior de Cine en La Plata, perteneció a esta clase de cineastas que entendieron, tempranamente, que con el cine se podía despertar conciencias y movilizar. Un grupo de jóvenes que miraba a toda Latinoamérica como una gran nación. En 1964, Gleyzer realiza “La tierra quema” y desde entonces se instala como un referente del cine comprometido. El documental, que cuenta la miseria de los campesinos en el noreste de Brasil, da paso posteriormente a otro, “Sucedió en Hualfin” (1966) junto al gran Jorge Prelorán.

También, por esos años, Raymundo realiza otro documental: “Nuestras Islas Malvinas” fruto de una investigación para Telenoche de Canal 13. Allí, con ese material, se transformará en el primer camarógrafo argentino que filma las islas.
Hoy, cuando uno ve todos estos trabajos, lo primero que aparece es el mensaje claro y contundente. La idea brechtiana de que con el arte se podía acceder a la transformación de las conciencias, en estos cineastas se comenzaba a perfilar seriamente. En algunos de los cortometrajes de la época, se deja ver la realidad del momento nítidamente, la acción militante en todo su esplendor. Aun con la contradicción de saber que esa lucha llevaba a las armas y a la violencia, y que ya no es nuestra lucha ni la de nuestra juventud, uno no deja de pensar que aquella gesta, con sus errores, es la que nos ha definido como nación.
En 1970, Raymundo Gleyzer estrena “México, la revolución congelada” que cuenta parte de la revolución mexicana hasta la masacre en la Plaza de Tlatelolco. Con material de archivo, entrevistas, filmaciones de la vida indígena en Chiapas, Gleyzer consigue configurar un enorme friso de México de esos días.
Posteriormente, y ya miembro del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) crea el grupo “Cine de Base” junto a otros compañeros de militancia. Desde allí, vendrán los mediometrajes “Swift” y aquel que aún hoy causa conmoción: “Ni olvido ni perdón 1972, la masacre de Trelew”. En este documental se muestran las últimas palabras e imágenes de algunos de los 16 miembros de organizaciones armadas que estaban encarcelados y que después serían fusilados en Trelew.
Otro trabajo que a mí me causa asombro es “Los Traidores” un ficcional de 1973 que cuenta la historia de un sindicalista que siendo delegado termina como burócrata de los intereses de la patronal. Sorprende porque está inspirado en José Ignacio Rucci. Sorprende porque ese mismo año, un 25 de septiembre, Rucci es asesinado por miembros de Montoneros y las FAR.
Es decir, mirar hoy este cine es asistir de primera mano a la historia de nuestro país. Es una fuente fidedigna para tratar de entender, de entendernos. Es observar como nadie, en ese momento, podía prever lo que se avecinaba: el inmenso desasosiego y muerte que llegarían de la mano del golpe de Estado de 1976. Precisamente, el 27 de mayo de ese año, en la puerta del Sindicato Cinematográfico Argentino, Raymundo Gleizer es secuestrado. Nunca más se lo volvió a ver.
En uno de sus últimos trabajos, acerca de un fragmento de la “Carta abierta de un escritor a la junta militar”, de Rodolfo Walsh, se refiere a lo que era el poder inconmensurable de Videla, Masera y Agosti. Allí se mencionaba lo que vendría, aun para la vida del propio Rodolfo o de él mismo. O para la de aquellos otros, como Raymundo Gleyzer, que en algún momento lejano de los ’60, comenzaron el movimiento que los llevaría a pelear por una patria mejor.





Columnista invitado
Juan Carlos Carta
Escritor, poeta, dramaturgo. Director del Círculo de Tiza Teatro. Es docente de la Universidad Nacional de San Juan.